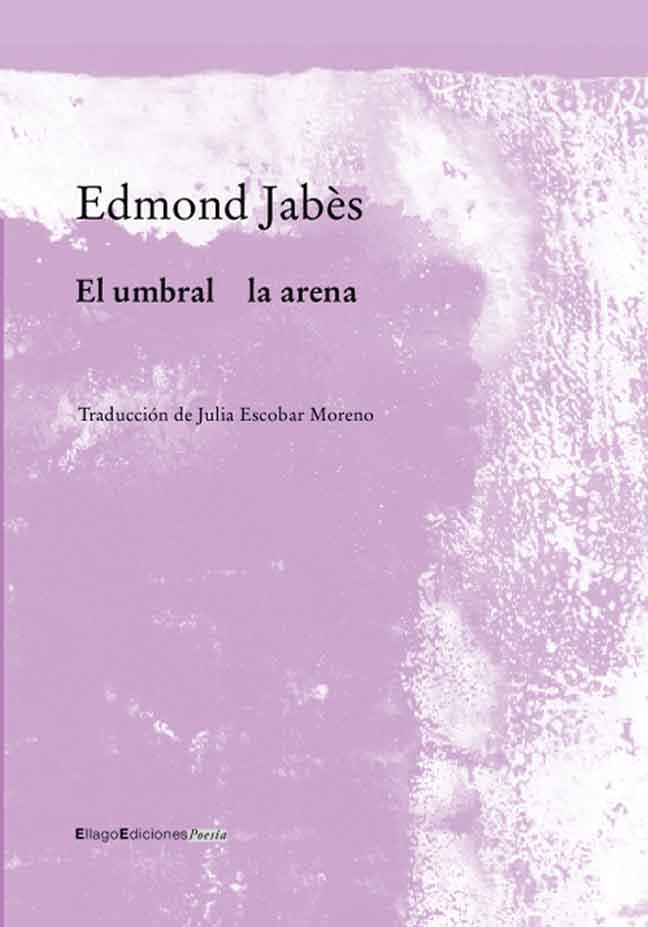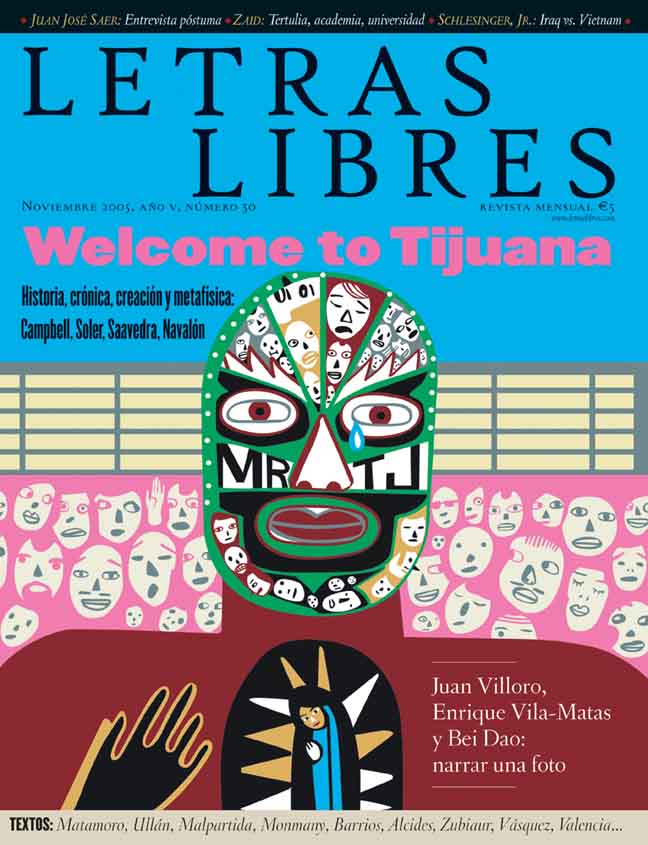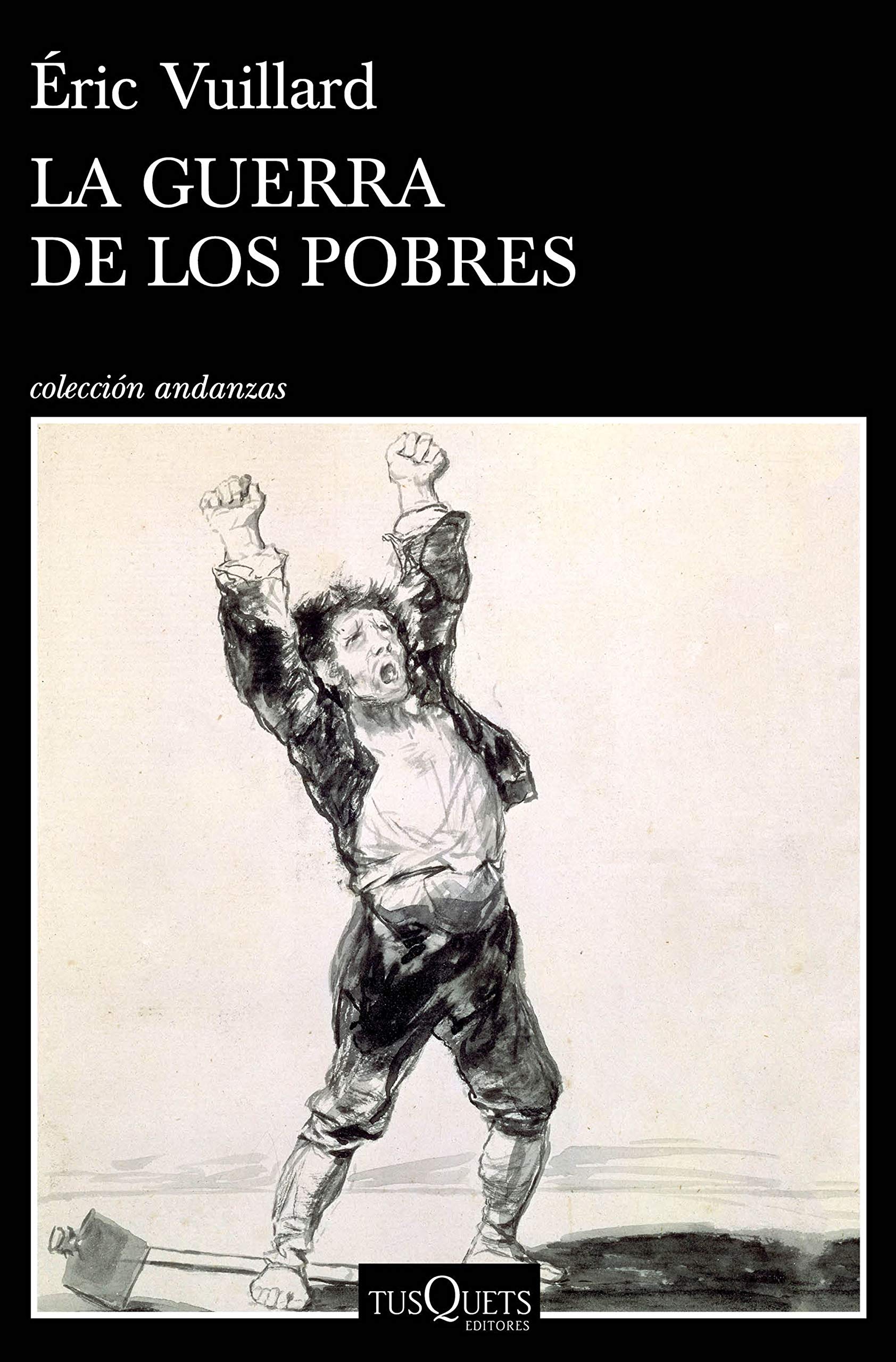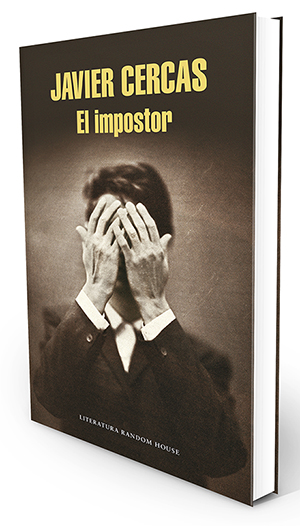Suele decirse que Edmond Jabès (1912-1991) es un poeta del silencio. Así lo afirma, sin ir más lejos, Julia Escobar, la responsable de la traducción —por otra parte, excelente— de estas poesías completas. Confieso no saber muy bien en qué consiste ser un poeta del silencio. Pero es que, además, niego que pueda calificarse de silencioso a Jabès, judío de origen sefardí, depositario de las tradiciones de transmisión de la palabra propias de su cultura, y formado en las lecturas de los muy locuaces Arthur Rimbaud y Max Jacob. Lo que sí es Jabès es un poeta de la escucha: alguien, atento y membranoso, que tiende en el mundo las redes de su percepción, agudizada por la conciencia de una soledad radical, y que extrae de lo entrevisto, del aire, de la maraña del ser, un puñado trémulo de representaciones verbales. “¿Cómo se efectúa el paso del silencio a lo escrito?”, se pregunta Jabès en la nota que precede a toda su poesía; y responde: “Un temblor de la escritura, a veces, lo revela; [un temblor] provocado por la escucha, la última e inmemorial escucha que, en algún sitio, desbarata la lengua y el pensamiento”. José Ángel Valente —acaso el principal seguidor de Jabès en España— escribió en “Cómo se pinta un dragón”, la poética que encabeza Material memoria: “Se escribe por pasividad, por escucha, por atención extrema de todos los sentidos a lo que las palabras acaso van a decir”. Las palabras, en efecto, según Jabès, eligen, habitan al poeta: “La palabra sojuzga a la mano”. Pero en él, además, se multiplican. Su obra documenta un constante y expansivo establecimiento de correspondencias con el cosmos. La anatomía o los actos humanos se prolongan y entroncan con los elementos de la naturaleza, como si el cuerpo se imprimiera en el paisaje, o como si el paisaje fuera cuerpo: “Todos los hilos de tus pupilas/ atados al sol/ El mundo se despoja/ y la faz del hombre aúlla en el centro…”. Y al revés: las cosas del mundo se vuelven corporales: los guijarros tienen ojos; la luna, lengua; las colmenas, tobillos; los letreros, uñas; las piedras, párpados; el aire, ojos. Los poemas de Jabès proceden de un aturdidor centrifugado metafórico, a un bullicio-so maridaje de cosas animadas e inanimadas, de animales y rocas, de astros y plantas. En algunos pasajes, como el fragmento VIII de “Las llaves de la ciudad”, en La corteza del mundo, asistimos a una eclosión exasperada de vínculos y ecos, con los que, como quiere el poeta, se da voz al universo: la palabra absorbe el mundo y constituye el mundo. En lo formal, las vastas analogías jabesianas cuajan en encadenamientos metafóricos y, singularmente, en metáforas con varios complementos preposicionales, que, engarzados como las cuentas de un collar, crean una textura de hiedra: “la pelliza de grosella de plomo de los coloquios de mediodía”. En estas estructuras rizomáticas o, cabría decir hoy, fractales, se intuye el influjo de las tradiciones talmúdicas, verbales y celebratorias, como sucede también en Juan Carlos Mestre o en José Kozer. La poesía de Jabès promueve la repetición: algunos libros están constituidos por anáforas sucesivas, como El fondo del agua, y en varias piezas de La voz de tinta aparecen estribillos y zeugmas. Pero, junto a los paralelismos y los racimos de tropos, encontramos también sintagmas fugacísimos, clavados, como islas, en el lecho de poemas sinuosos o torrenciales; o bien versos compuestos por frases breves y copulativas: “El adiós no tiene límites/ El universo vive de olvido […]/ La sed es terrestre […] las piedras son los sueños”; o bien aforismos, que astringen el furor imaginativo.
Jabès, nacido en El Cairo y exiliado en Francia en 1957, sufrió el desgarro del antisemitismo y la extranjería. Su conflicto esencial, al que su poesía intenta dar respuesta, nace ahí: en esa fractura íntima, que individualiza una fractura colectiva. Su obsesión será la errancia, de la que el camino y el viaje se erigen en símbolos principales. El poeta vaga: recorre mares y países, sin otro destino que el horizonte. El espacio lo acoge, y él lo atraviesa con sus pasos. Con frecuencia, Jabès se detiene, asombrado por lo que ve. En La sangre no lava la sangre se advierte una extraña claridad, una poesía despejada y ecoica, que es como un gesto en torno, como una invitación a contemplar —y a abrazar— el vacío. Todo es, en Jabès, espacio, pero espacio hendido por la huida: lo representan la tierra, el cielo y el mar, tres superficies infinitas, que se ramifican en símbolos subordinados: la tierra es el desierto —arena, dunas, sed—, del que nos rescata el oasis; el mar, otro páramo, nos ofrece el refugio de la isla; y en el cielo se suceden los yermos del día y la noche, de la luz y la oscuridad. Pero el tránsito del poeta por esos parajes no es un tránsito fácil, sino un exilio o, en la atormentada tradición judía, un éxodo. Todas las tierras son suyas, porque por todas deambula, pero ninguna le pertenece: “El extranjero tiene dificultades para que le entiendan/ Le reprochan gestos y lengua/ Y por su paciente cortesía/ cosecha insultos y amenazas”, escribe Jabès en “El extranjero”. Reveladoramente, uno de sus poemarios, de 1956, se titula La ausencia de lugar.
Como cabe suponer, la errancia de la poesía de Jabès no es sólo un concepto geográfico o cultural, sino una metáfora existencial: su errancia es la nuestra, la de todos: la de la vida y la muerte. Para Jabès, el vacío siempre está de este lado. Su último libro, La llamada, es una extraña premonición de su muerte, en el que confiesa no tener nada más que decir; una afirmación que recuerda a la del suicida Pavese: “No escribiré más”. En el prólogo, Julia Escobar cuenta que Jabès murió mientras leía un libro de Michel Leiris, con quien, pocos días antes, había soñado que se encontraba. En el sueño, Leiris, fallecido hacía poco, le abrazaba y le decía: “¡Quién iba a decir que volveríamos a encontrarnos tan pronto!”. No sólo la muerte sobrevuela la obra de Jabès. La violencia, en su sentido más lato, la anticipa. Junto a la amplitud y blancura de los seres, se consignan fuegos, sangre, sed, derrumbamientos; y los ecos sangrantes de la fuerza ejercida contra los judíos: así acaba “Canción del último niño judío”, de Canciones para el almuerzo del ogro, fechado, no por casualidad, entre 1943 y 1945: “Los jinetes de la muerte me llevan/ He nacido para amarles”.
Frente al desarraigo y a la nada, tres celebraciones sostienen al desterrado Jabès. En primer lugar —y sin que ello signifique prelación alguna—, el humor, a menudo con tintes negros, y sobre el que teoriza en algunos aforismos: “Se puede matar lo cómico. Nadie piensa en suprimir el humor”. En uno de sus libros metapoéticos, Pequeñas incursiones en el mundo de las máscaras y de las palabras, de 1956, dice de un conferenciante que en sus frases siempre había trece o quince palabras, “como en el rugby”.
También el acto de escribir, el acto salvífico del poema, impugna el dolor. Como Montaigne, que nos prevenía de que quien leyera su libro, leía a un hombre, la tinta es él mismo, la escritura es él mismo. Un lúcido análisis transforma esa identificación en reflexión metapoética. Jabès es heredero, en la ya clásica denominación de Paz, de la tradición de la ruptura: la poesía es, para él, hija de la noche, y hacerla visible es ennegrecerla. No es menester, pues, lo que tantos —incapaces de otro disfrute que el racional— reclaman: entenderla. La palabra poética bordea el abismo, pero nos ofrece infinitas posibilidades de expansión. Para culminarlas, hay que desprenderse de la idea, o, mejor, transformarla en imagen: aquélla clava el poema al suelo; ésta le da vuelo. Se trata de encontrar otros sentidos a la palabra: que el poema, instrumento analógico, metamorfosee la realidad; que el verbo, libre, nos dé libertad.
El amor, encarnado en la mujer, es el último socorro del poeta; una mujer de cabellera desatada, y con frecuencia desnuda, a la que suele dirigirse Jabès mediante el apóstrofe o la interpelación: “Hermosa hermosa hermosa ahogada de mayo/ de ágiles brazos como cervatillos/ de pies de sed por el agua calzados/ Desmelenada nunca más desnuda…”. Destacan sus senos, que el poeta invoca con fruición, y que son, sobre fetiche sexual, dadores de fluidos, fábrica de vida, como las ubres de una cabra en un rincón del desierto: “Tu espacio está contado/ madre de senos de alfileres/ el sol en la leche”.
Aunque quizá el símbolo que mejor reúna todos estos significados, amables o lacerantes, sea la mano. La mano escribe, acaricia, apresa y mata; con ella nos llevamos el agua a la boca, dibujamos figuras en la arena, oprimimos los pechos amados. La mano encarna el todo, ese todo al que Jabès, como ser ahogado por la escisión, aspiraba: “El universo recorre la mano, desemboca en/ el abismo”. –
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).