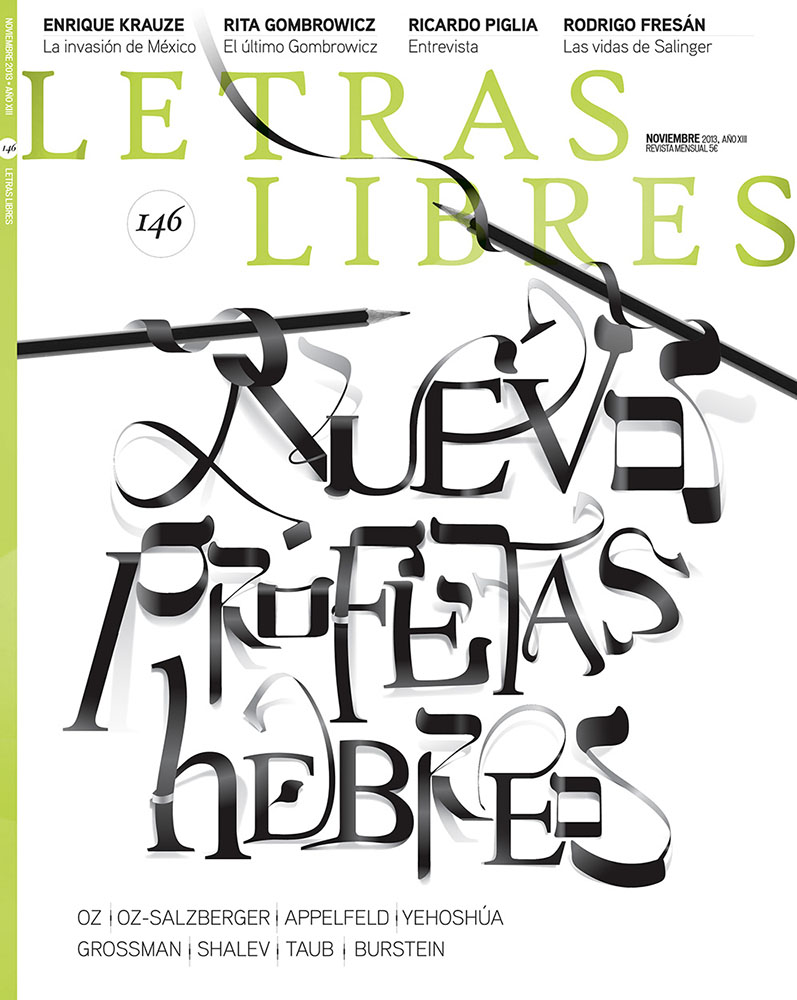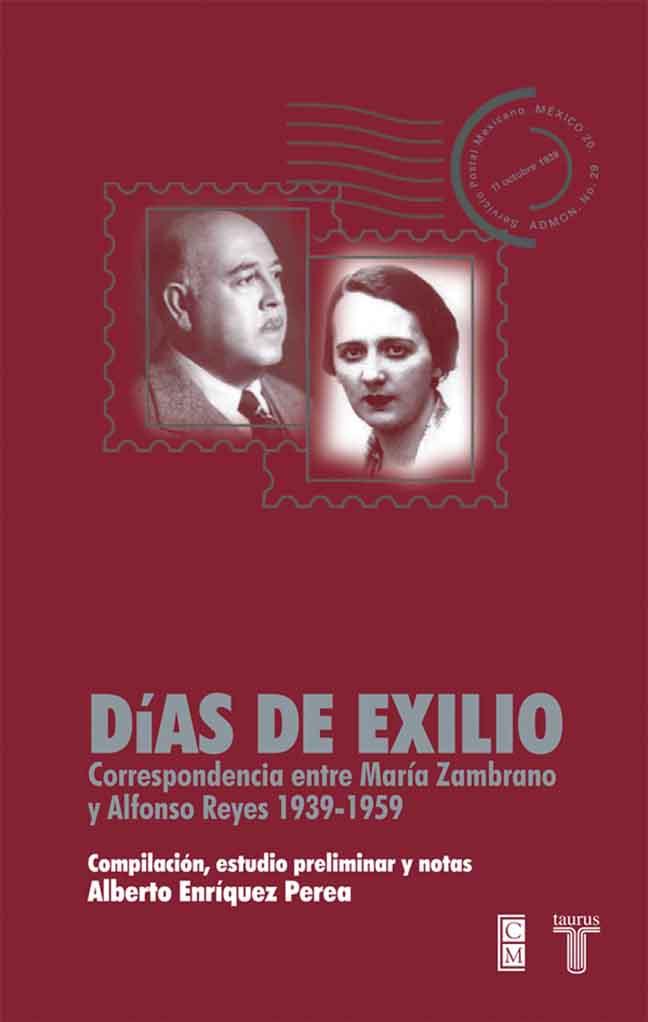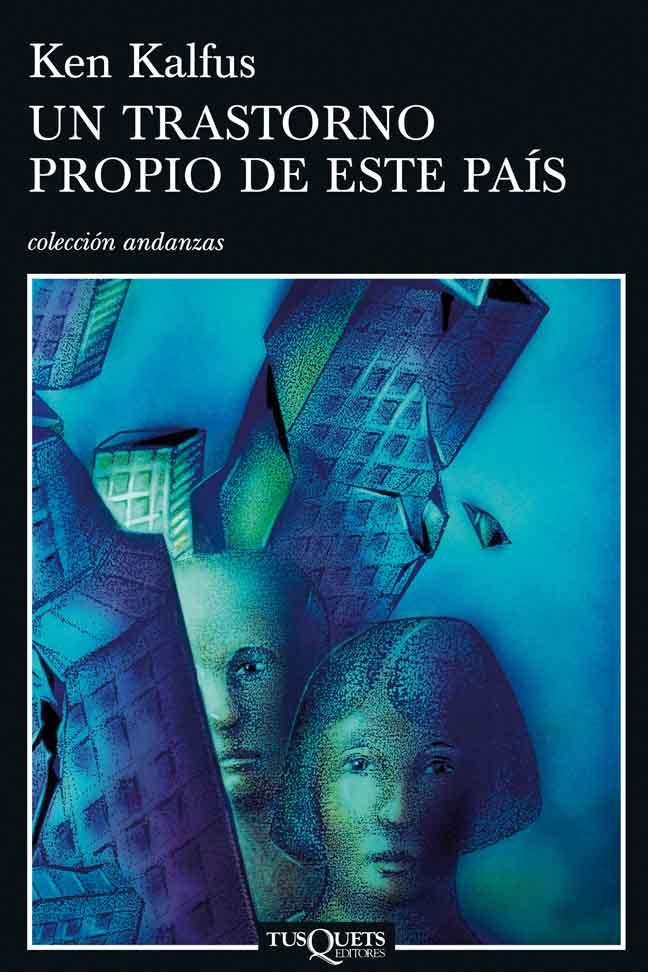Manuel Longares
Los ingenuos
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, 231 pp.
Los amantes de la buena literatura realista estamos de celebración cada vez que Manuel Longares publica un nuevo libro. Es Longares un autor que no se molesta en esconder la tradición de la que se nutre su obra, y a veces se diría que entre sus propósitos está el de actualizar y reescribir ese Madrid del XIX que Galdós pobló de cortesanos, ventajistas, menesterosos y cesantes. El Madrid de Longares es el del siglo XX y, sobre todo, el de la larga dictadura franquista, pero en él, como sugiriendo una continuidad subterránea inmune al paso del tiempo, no es difícil encontrar tipos de estirpe marcadamente galdosiana. En Romanticismo (2001) buscó esos personajes en las calles del barrio de Salamanca, en Las cuatro esquinas (2011) intentó localizarlos en el de Chamberí… En este Los ingenuos, como si quisiera completar una suerte de cartografía literaria, hace lo propio en los rincones de ese Madrid histórico que quedó desmochado con la construcción de la Gran Vía: las calles Infantas, Libertad, San Marcos, Barbieri.
Es ese un mundo de pensiones “para viajeros y estables”, porterías lúgubres y olor a sardinas asadas. La Gran Vía, a la vez que destripaba en parte ese mundo, lo avecindaba en una modernidad de escaparates suntuosos, coctelerías ilustres y cines con marquesina. De las apolilladas penumbras del pasado al rutilante glamour del presente no hay más que un paso, y los personajes de Longares se mueven en un constante deambular entre ambos. ¡Qué pequeños son estos ingenuos, cuyas preocupaciones dinerarias se miden en términos de calderilla, pero qué cerca tienen esa promesa de prosperidad y lujo que desde el principio los lectores intuimos inalcanzable!
Tanto Gregorio, el fundador de la humilde saga de los Herrero, como su hijo Goyo sucumbirán momentáneamente a la fascinación por ese luminoso mundo tan cercano y tratarán de introducirse en él poniendo un pie en el negocio del cine. La mujer y la hija de Gregorio, Modesta y Modes, ejercerán entre tanto de contrapunto cervantino. Unos y otras, sin embargo, tienen por igual vetado el acceso a un paraíso que únicamente les concede una servidumbre de paso, y en sus pequeñas vidas apenas si hay otro momento de gloria que el del enamoramiento, que se disuelve bien pronto en sí mismo si la cosa fructifica o que, como en el caso de Modes y su descalabrada historia de amor, se prolonga indefinidamente hasta acabar volviéndose ilusorio, con la inestimable colaboración de la Brigada Político Social. Porque no muy lejos de la Gran Vía está ese kilómetro cero de la Puerta del Sol desde el que se ve la Dirección General de Seguridad, que tantas veces va a intervenir para frustrar sueños e ilusiones. Como si estuviera dotado de un siniestro y secreto magnetismo, ese kilómetro cero es el centro en torno al cual orbita el amasijo de temores y derrotas de la familia Herrero.
Siguiendo un esquema que recuerda el utilizado en esa magistral colección de relatos que es Las cuatro esquinas, la peripecia de esta familia nos traslada a tres momentos históricos distintos (finales de los años cuarenta, finales de los sesenta y otoño del 75, mientras el dictador agoniza en una mesa de operaciones), y en ese recorrido por el franquismo da la sensación de que el tiempo pasa pero las cosas no cambian. “Mañana, igual que ayer”, se dice paradójicamente al final de la novela, justo cuando Franco da sus últimos estertores y todo está a punto de cambiar. Los candorosos héroes de esta cochambrosa epopeya por la simple supervivencia no parece que tengan demasiada fe en el futuro…
Como en el cine español de la época, algunos de los personajes más memorables son los secundarios. Como ese padre Expósito, frecuentador de burdeles y aficionado a los sombreros mexicanos, que justifica su afición al puterío diciendo: “No hay conversiones, pero mejora la higiene.” O como el militarote Monterde, un miles gloriosus que parece sacado de las mejores páginas de Martes de Carnaval. Que en la genealogía literaria de Manuel Longares convivan Galdós y Valle-Inclán no es algo que deba extrañarnos: la obra de este, por mucho que pudiera pesarle, no puede entenderse sin la de aquel. En Los ingenuos, el galdosianismo inicial va poco a poco dando paso al esperpento valleinclanesco, que campa a sus anchas en el último tramo de la novela, en el que el equipo médico habitual (terminología de la época) prolonga la agonía de Franco mediante la sistemática amputación de órganos y apéndices. En un momento dado, cuando alguien pregunta si los matasanos que se ocupan del Generalísimo le han respetado “el fundamento de la vida”, un tabernero estalla: “¡Ni se discute que lo respetaron! ¡Para eso hicimos una guerra!”
En ese Madrid de carpantas, excombatientes, sabañones y ortopedias, la gente de orden utiliza extravagantes circunloquios para hablar de sexo, mientras los escasos antifranquistas solo pueden expresarse a través de retorcidas claves y contraseñas. Es un Madrid en el que los diálogos se cargan inevitablemente de dobles y triples sentidos. Alguien con un oído tan fino como Manuel Longares aprovecha (del mismo modo que, por ejemplo, hicieron Berlanga y Azcona en sus películas o Cela en La colmena) para sacar todo el jugo posible a ese palabrerío, y el resultado es de una comicidad portentosa, irresistible, que deja al aire las vergüenzas del régimen pero también de la sociedad que lo soportó durante casi cuarenta años. La mirada piadosa y compasiva del novelista permite, sin embargo, que el lector se identifique con sus humildes personajes para celebrar como propios sus escasos momentos de esplendor y conmoverse con sus más abundantes desdichas. Su propia pequeñez es, por tanto, lo que acaba redimiéndolos. ~
(Zaragoza, 1960) es escritor. En 2020 publicó 'Fin de temporada' (Seix Barral).