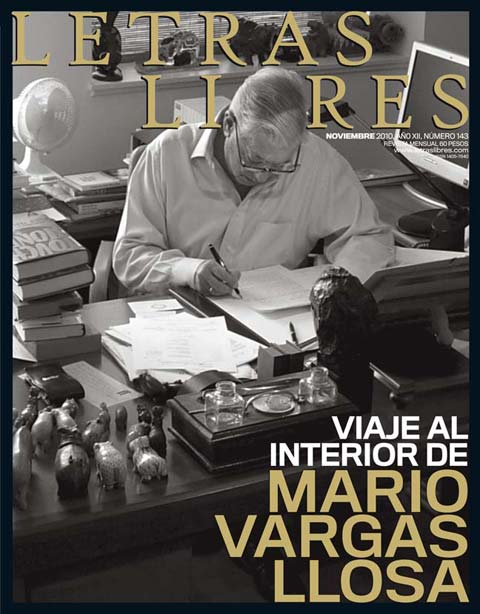1.
La coincidencia, a fin de cuentas, es trivial. Que se publique este libro al cumplirse cien años de la inauguración de un manicomio que ya no existe es un dato interesante que cede a la intrascendencia con rapidez. Más interesante, quizá, es el diálogo que La Castañeda establece con la leyenda del lugar mismo, con ese nubarrón de inexactitudes atractivas que tiende a envolver a los sitios que se conocen poco pero se presumen perturbadores. O el origen que comparte con Nadie me verá llorar (1999), la novela a través de la cual Cristina Rivera Garza (Matamoros, 1964) exploró antes el Manicomio General y la vida de sus internos. O quizá sí una coincidencia, pero en otro sentido: el paralelo, desconcertante por obvio y recóndito, entre la disposición dominante del momento político y cultural, y las disposiciones concretas que gobernaron la creación y los primeros años de funcionamiento del hospital.
2.
Orden y progreso. Si pudiera interrogársele, eso diría la era porfiriana. Y, como deja claro Rivera Garza en amplios pasajes del libro, los porfirianos tenían ideas muy claras sobre cómo traducir en orden y progreso la enfermedad de la locura: había que crear obra pública que resumiera el ideario y contuviera la disidencia, “proyectos que, como La Castañeda, reflejaban la ideología del régimen con toda claridad”.
3.
La Castañeda es una historia cultural del sufrimiento. Yendo un poco más lejos es tanto una arquitectura como un manual de procesos del sufrimiento a principios del siglo xx. Por sufrimiento me refiero a todo eso que rebasa la estrechez de la normalidad porfiriana. No hay que olvidar que La Castañeda transcurre durante los años lozanos de la histeria y las enfermedades morales. Es un tiempo fértil para el manicomio, y por ende para el sufrimiento.
Decía que es arquitectura porque esta es una historia de la construcción de una disciplina y una práctica: queda claro que es a partir de la proyección y la utilización del espacio que la locu-ra toma cuerpo. Antes de eso, toda locura es normalidad límite. Después del manicomio, la redención o el desliz, pero no la locura.
Decía que es manual de procesos porque entre médicos y pacientes había un roce reglamentado, es decir, lleno de registros. Y de este roce organizado y registrado fue quedando un lenguaje residual. Y de este lenguaje residual queda una serie de conjeturas, de acciones pasadas, de cotidianidad suspendida.
4.
Nadie me verá llorar, una ficción histórica que seguía de cerca a Matilda Burgos, internada en el Manicomio General, es, en palabras de la autora, hermana siamesa de La Castañeda. Dos caras de la misma moneda; o dos maneras de responder una interrogante compartida: qué con las gesticulaciones y los acomodos de la locura. En otras palabras, “¿Es este rostro sonriente, incluso retador o coqueto, la personificación misma de la locura?”
Sin ser el sucedáneo del otro, ni La Castañeda el diario de trabajo que sirve de andamiaje para la novela, el diálogo entre ambos libros resalta su distancia. Comparten, sin embargo, una afinidad por la percepción de la locura: el registro fotográfico de los pacientes al ingresar al manicomio, la transcripción de las interacciones entre pacientes y médicos, los diagnósticos y las opiniones de quienes veían los sucesos de La Castañeda desde “fuera”.
5.
En las páginas centrales del libro, una secuencia de fotografías ilustra momentos distintos en la vida del Manicomio General. Una en particular: un reportero visita el lugar para hacer una nota. A su lado un hombre que parece ser un interno mira de frente a la cámara. El otro apunta algo en un bloc. Ninguno de los dos lleva uniforme.
Por momentos uno quisiera que el libro fuera una colección de retazos, una antología de exabruptos y ataraxias, de epilepsias y demencias. Por momentos se antoja ceder al voyeurismo: perder los estribos y dedicarse a mirar desde la distancia.
6.
La familiaridad con las fuentes, la cercanía que da haberlas mantenido a mano para más de un proyecto produce una escritura intrigante; una escritura rebosante, rebasada. Da la impresión de que la glosa es incapaz de contener a la fuente y esta se desborda.
En este caso es más evidente, al tratarse del transvase de la tesis doctoral de Rivera Garza hacia el ensayo histórico. Aun así, al margen de la notación a pie, de los apuntes bibliográficos, la escritura misma es fiel a uno de los propósitos del libro: “A lo que aspiro es a producir un texto de historia que sea […] un texto procesual –un artefacto cultural en el que no sólo importe la información contenida en éste sino también, acaso sobre todo, la manera como tal información se produjo.”
Quizá sea por esto que la prosa avanza con ritmo atrabancado, sin cadencias seductoras; más bien a fuerza de dejar por fuera las costuras, los borradores, los procesos, la prosa pone el énfasis en su desorden –un collage histórico– y su progreso, en su avance hacia el propósito explícito: “aspiro a poner atención en las palabras con las que se enunció el padecimiento; es decir, los libros a través de los cuales se estructuró, así como los quiebres y censuras mediante los cuales se introdujo no pocas veces el silencio”.
7.
La Castañeda expurga el lenguaje del sufrimiento. El lenguaje con el cual se edificó un universo fallido y bien intencionado. Las ruinas del sufrimiento y su lenguaje. ~
(ciudad de México, 1980) es ensayista y traductor.