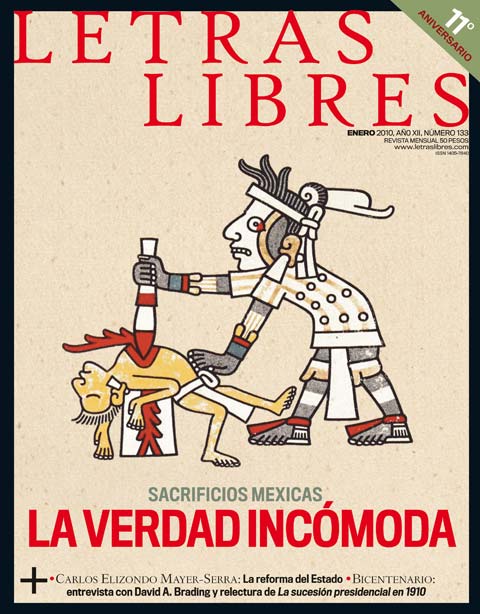Apunta Julien Gracq en 1980: “El sedimento pedagógico, la costumbre de la enseñanza y la investigación universitarias marcan profundamente nuestra aproximación hacia la obra de arte. Antes incluso de que nos guste, han querido explicárnosla. Lo que le interesa al docente, por razones profesionales muy válidas, no es la libre impregnación que permite disfrutar de ella, sino las cuestiones externas por las cuales se puede aprehender.” Un año después, en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, Antonio Alatorre rinde un conciso homenaje al movimiento intelectual de su tiempo, reconociendo que “las escuelas críticas de hoy son de una riqueza deslumbrante”. Pero da el silbatazo: “ciertas manifestaciones de la adopción embelesada de esas grandes modas me parecen casos diáfanos, no ya de progreso improductivo, sino de progreso contraproducente”. Es decir, ninguno de estos escritores reprueba de entrada la existencia de corrientes de teoría literaria, ambos subrayan incluso su pertinencia, pero advierten que el corte cientificista de la academia elevado a dogma (su mal uso) no hace sino atrofiar el gusto y empobrecer el entendimiento. Cualquier método de análisis que, olvidándose de su función, se entroniza como fin en sí mismo no sólo peca de reduccionista (o de risible, dirá Alatorre) sino de irresponsable. Para ambos, y de ahí el origen de sus reseñas, la vida (el pulso que late en las páginas, el desprendimiento del que es presa el lector, la búsqueda y la punción de la verdad revelada) es la esencia misma de la obra literaria: todo lo demás se justifica en tanto tonifique más esa vida.
También en los ochenta comienza el desarraigo de Tzvetan Todorov (Sofía, 1939) del corsé de los sistemas y las categorías. Huyendo del régimen comunista instaurado en Bulgaria, había llegado a París en 1963, donde profesionaliza su interés por los estudios de la forma: se afilia al círculo de Roland Barthes, traduce al francés y compila a los formalistas rusos, funda la revista Poètique, ahonda en el estructuralismo, la filosofía del lenguaje y la semiótica, que inspirarán algunos títulos ineludibles de su primer período: Literatura y significación, Gramática del Decamerón, Teoría del símbolo… Sin embargo, a raíz de su creciente afinidad con los temas de la otredad, pronto pierde su afición por los aparatos analíticos establecidos. Esta toma de distancia se traduce en Crítica de la crítica (1984), cuidado embate contra aquellos que se ceñían, sin ceder un ápice, a la concepción inmanente de la literatura: “desde hace doscientos años, los románticos y sus innumerables herederos nos han repetido a porfía que la literatura es un fin en sí mismo. Ya es tiempo de volver a las evidencias que no han debido olvidarse: la literatura trata sobre la existencia humana”.
La literatura en peligro, escrito más de veinte años después, es el hervor de esos primeros malestares. En sus respectivos textos, tanto Gracq y Alatorre como Todorov, tienen en mente, sobre todo, la cátedra universitaria: cómo la academia está formando a los próximos profesionales de los estudios literarios. Hoy, lejos de haberse diluido, la “fascinación del tecnicismo” se ha agravado: la jerga de las etiquetas, la visión abstrusa y desvirtuada de la literatura ha permeado desde las altas esferas hasta los planes de estudio de la enseñanza escolar. “En la escuela –dice Todorov– no se enseña de qué hablan las obras sino de qué hablan los críticos.” Se confunde, pues, el fin con los medios: “¿estudiamos ante todo los métodos de análisis, que ilustramos recurriendo a obras diversas? ¿O estudiamos obras que se consideran básicas, y para ello utilizamos los métodos más diversos?” Y más adelante: “no es sorprendente que los alumnos de instituto aprendan el dogma que afirma que la literatura no tiene la menor relación con el mundo”. De ahí el motivo de la alarma: una literatura reducida al absurdo es una literatura en peligro.
Sin embargo, cabe una reflexión previa: ¿a razón de qué es importante la presencia (la presencia adecuada) de la literatura en las escuelas? Si apenas un mínimo de estudiantes hará de las letras su objeto de estudio, y si además los estudios literarios apenas cotizan en nuestras sociedades, ¿qué necesidad hay de fomentar el “universo obsoleto” de las obras literarias? Si en lo inmediato Todorov propugna una reforma pedagógica, en lo profundo aspira a un cambio en las mentalidades, pues sabe que para que aquella sea sustancial, sólo puede nacer de una bien calibrada concepción de la literatura. Dicho cambio no se trata sino de regresar, como insistía Faulkner, a la comunión entre la literatura y la vida: la literatura debe permanecer en las escuelas no porque sirva para ejemplificar “las seis funciones de Jakobson y las seis actancias de Greimas, la analepsis y la prolepsis”, sino porque “contiene un conocimiento insustituible, detallado y no resumido, sobre la naturaleza humana”, según afirma Antoine Compagnon, conocimiento que “nos hará, sencillamente, más sensibles y más sabios, en una palabra: mejores”. Urge, por tanto, ponderar los métodos de análisis en su justa medida, es decir, como atajos para aprehender cabalmente el sentido de los textos, su tradición y su trascendencia. En última instancia, es al maestro a quien compete la transmisión de ese sentido. Si este sabe su oficio, los estudiantes harán suyo el placer de la lectura, que además de enriquecerlos, los enaltece. Una mente liberada por las buenas lecturas tendrá el talante crítico para discernir (sensible e intelectualmente) las cosas dignas y valederas no ya de la literatura sino de la vida misma.
No se busca, en la enseñanza escolar, formar especialistas; la vocación por las letras, como cualquier otra, está designada casi genéticamente. Lo importante (lo necesario) es forjar seres humanos que, independientemente de la profesión que elijan, hagan de la literatura un pilar de su existencia. ~