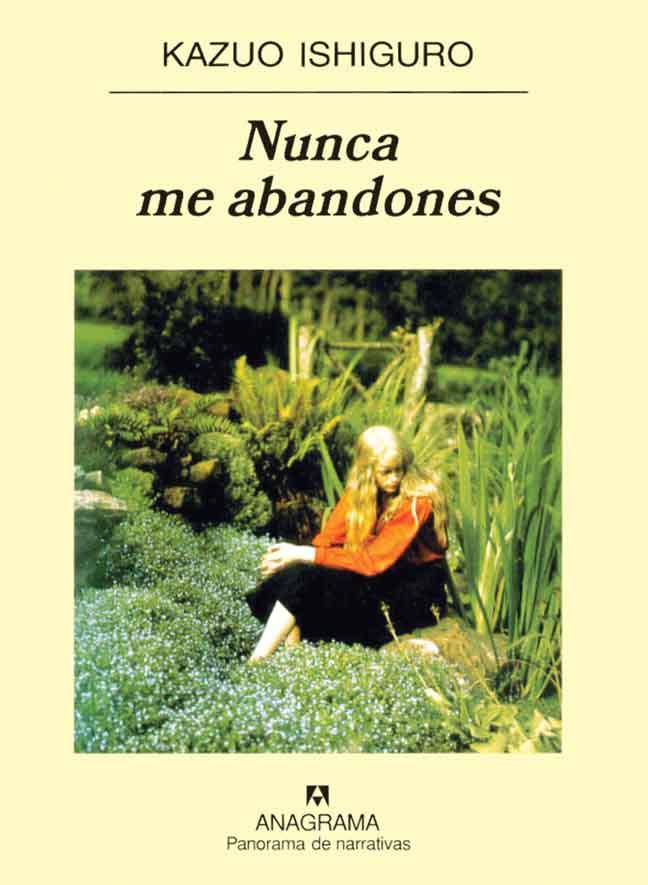Me gusta creer que la obra de Kazuo Ishiguro (Nagasaki, 1954) se basa en los personajes, en ella no reinan los episodios de la historia con mayúsculas ni los choques de las ideologías sino las estructuras que vinculan de forma casi trágica a sus personajes, cuyas personalidades suelen crecer arbóreas durante el tiempo de la novela hasta penetrar en el texto íntegro. Además, es común que en el centro mismo de la novela, ahí donde convergen y divergen todos los hilos de la trama, se guarde el conflicto interno de uno de los protagonistas y que éste se precipite hacia la desgracia cuando intenta lidiar con estos asuntos privados y alcanzar la felicidad. En tres novelas, concretamente, es posible ver que este conflicto interno se relaciona con los padres. Pienso en Lo que resta del día, Cuando fuimos huérfanos y, la más reciente, Nunca me abandones.
La vocación de servicio (lo que evoca no casualmente el nazismo en ese contexto) anima el día a día de Stevens en Lo que resta del día. El neurótico mayordomo, un verdadero profesional de la servidumbre, era lo suficientemente inteligente y educado como para entender lo que pasaba a su alrededor, y es obvio que cuando se le humilla con tanto denuedo la humillación es doble, no sólo porque se le conduce a través de tal acto sino porque él es plenamente consciente de lo que sucede y, sin embargo, su condición de mayordomo profesional le impide expresar su opinión e incluso le obliga a soportar cualquier adversidad con el mayor estoicismo posible. Dos ejemplos concretos serían, primero, aquella escena en que Lord Darlington quiere mostrar ante sus amigos que el mayordomo (representante de la clase baja y casi divertimento de feria) carece de lo que podríamos llamar “conciencia política” y que por tanto merece ser conducido por los que detentan el poder, y, segundo, la atribulada noche en que el padre de Stevens perece mientras su hijo le dedica tan sólo la mínima atención posible para no desatender a los invitados de su amo. Ese padre severo, frío y que siempre trata a su hijo como poco más que un pelmazo inferior, se ablanda en el lecho de muerte para expresar su cariño y confesar que siempre ha intentado ser un buen padre. Pero ni siquiera esto desvía a Stevens de su actitud profesional y distante. La forma en que Stevens narra, delata sus poderes de observación, su capacidad para enterarse de todo, pero al mismo tiempo expresa su falla trágica, su cerrazón, su neurosis servil, su disposición a desaparecer. La distancia con respecto a lo que siente viene con el oficio pero el oficio le viene del padre, a quien respeta y obedece, admira y quizá odia, hasta el final. El padre es una figura totémica que enseña a ser un esclavo.
El caso en Cuando fuimos huérfanos es muy otro, aquí reina la falta de la madre y el padre, de la pareja de progenitores, esa clásica unidad mínima fundamental de la familia ideal de antaño. Es el vacío creado por su ausencia, provocada de forma abrupta por un secuestro, lo que determina el carácter detectivesco y terco del protagonista. Los padres son aquí una entidad que espera ser rescatada por el hijo pródigo, lo cual le permitiría a éste devolverse la “cordura”, salir de esa alucinación que es su vida y que durante la novela se va asociando con el absurdo de la guerra. Si las pesquisas llevaran al detective a resolver el misterio quizá retomaría la infancia ahí donde la dejó y el rumbo de su vida adulta sería otro, la andadura quijotesca tocaría a su fin porque recobrados los padres (traídos de nuevo a la existencia) se recobra al hijo.
En Nunca me abandones la situación es aún más desesperada. Aquí se trata de unos chicos “clónicos”, creados en laboratorio y educados en un internado llamado Hailsham que permanece aislado del resto de Inglaterra. Cuando llegan a la edad adulta se les interna en hospitales para extraerles poco a poco los órganos, que luego se utilizan para transplantes. Estos jóvenes conocen de sobra la inexistencia de sus padres desde temprana edad, la mera repetición del concepto durante años debería servirles de sordina y, sin embargo, sufren la desolación de quienes carecen de pasado y se lanzan a la búsqueda de, por lo menos, un origen concreto.
Es particularmente significativa esa excursión a Norfolk que lleva a cabo el trío de amigos protagonistas, Tommy, Kath y Ruth, donde impera la ansiedad ante el descubrimiento de la “posible” de Ruth, es decir, de la persona que sirvió de modelo celular para crearle. Y la ansiedad no se refiere sólo al riesgo de no encontrarla sino también al de su contrario. Esta especie de mujer primigenia es lo más cercano que cualquiera de ellos podría aspirar a llamar madre.
Ante la servilidad onanista de Stevens o la investigación delirante que se ha vuelto la propia vida del escindido protagonista de Cuando fuimos huérfanos, esta historia se hunde aún más en el barro de lo inhumano, pues aquí la ciencia alcanza un equilibrio siniestro, ¿quizá inevitable?, creando vida para extinguirla, identidades para fracturarlas, matando para curar. Los personajes no se infligen a sí mismos el daño, sino que otros, irresponsablemente, han decidido por ellos, incluso antes de su nacimiento, que sus vidas son dispensables. No son hijos de nadie ni tendrán hijos, pero vivirán para conocer esta historia de terror y luego se extinguirán. Es una novela inquietante, su discurso actual y sus resonancias incómodas, uno no puede evitar que todo esto suene demasiado al exterminio encauzado por los nazis y a la sociedad esclavizante que habían soñado, o a la normalidad indiferente con que se aniquila (“retira”) a los “replicantes” de Blade Runner.
Vista así, la relación amorosa de los tres protagonistas se establece contra un fondo de muerte lúgubre y desolador. La insuficiencia de su educación, el modo en que gran parte de la realidad no les ha sido mostrada, ya que lo principal era prepararlos para vivir y ser funcionales en el mundo, pero desde la óptica de su objetivo primordial (donarse a la ciencia), les impide medir con precisión las dimensiones del entorno, su propia capacidad para huir de su destino y extrañarse adecuadamente ante la monstruosidad de lo que se hace con ellos. Desde la óptica privilegiada del lector, sus preocupaciones amorosas resultan casi ridículas, pues vemos que éstas los atarean más que el final terrible que les espera. La realidad puede ser otra, la más descabellada, incluso en este mismo mundo, en nuestras sociedades, nos recuerda Ishiguro, podría haber un sector que viviera bajo un rasero distinto y al cual esa diferencia le pareciera terrible pero inexorable, quizá injusta pero necesaria. Es la política de los guetos llevada a otro nivel de sofisticación.
Quien lee Nunca me abandones asiste a la demostración de cómo la soledad, el desarraigo y la falta de pertenencia se condensan en orfandad de toda la existencia, la vida no tiene sentido en el presente porque no hubo nada, o se ha perdido aquello que se lo diera en el pasado. Las personas en el mundo de Ishiguro son normales sólo en apariencia, mientras sus vidas internas se rigen por un código propio, como androides esforzados hasta la última capacidad de sus neuronas plásticas por parecer humanos. Y eso, paradójicamente, es lo que los vuelve tan próximos a nosotros. –
LO MÁS LEÍDO
Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro