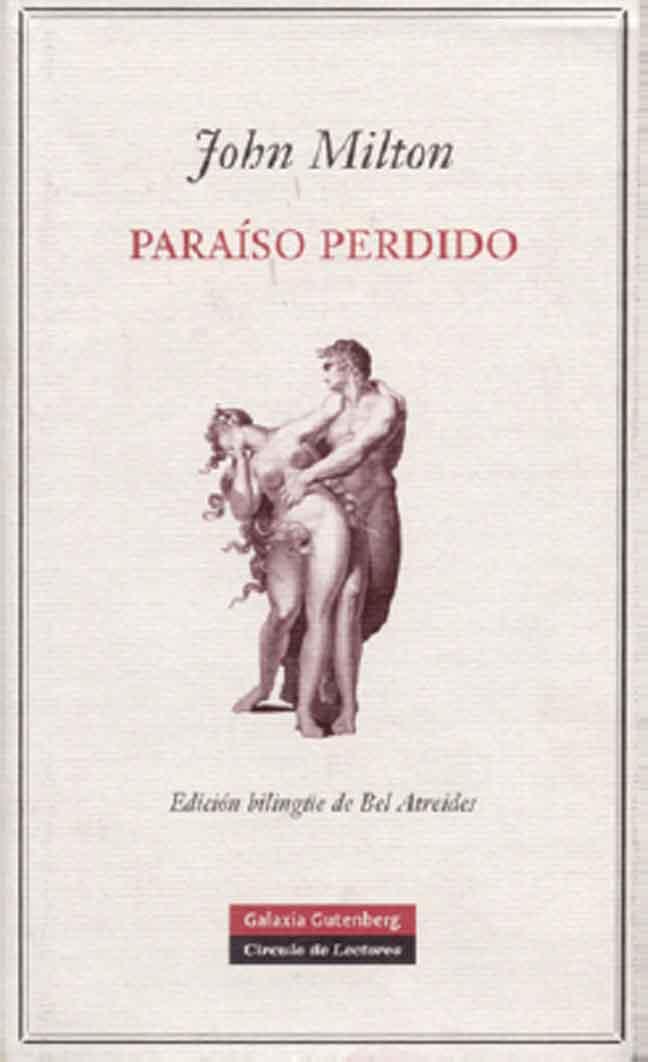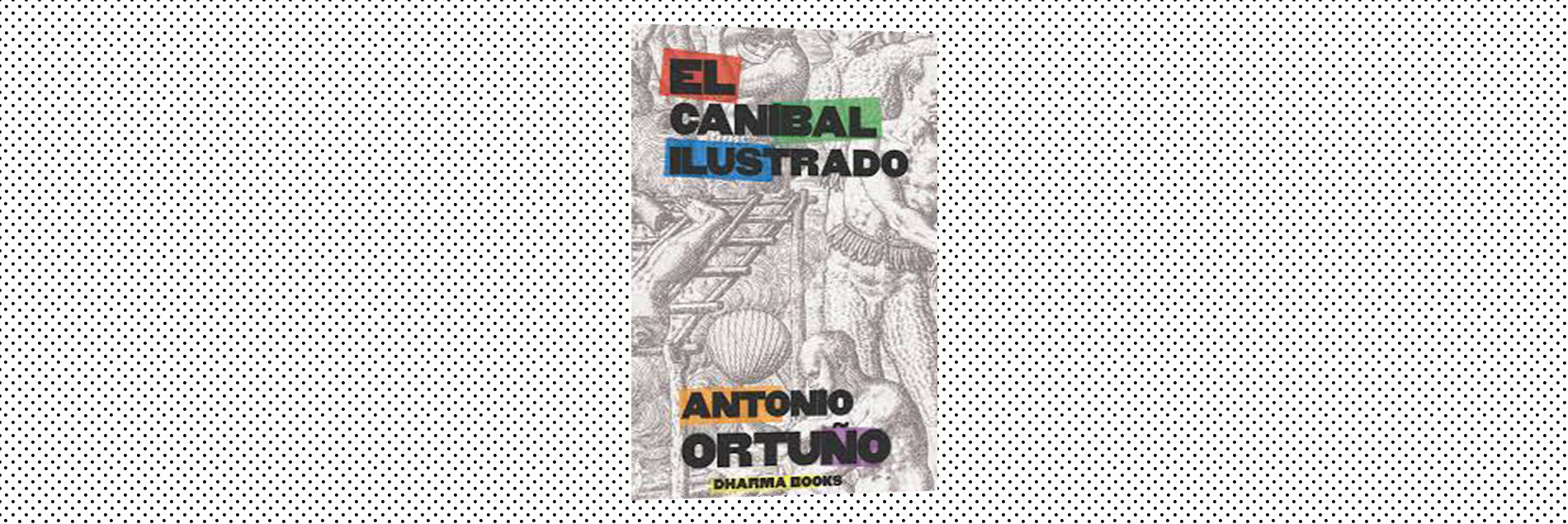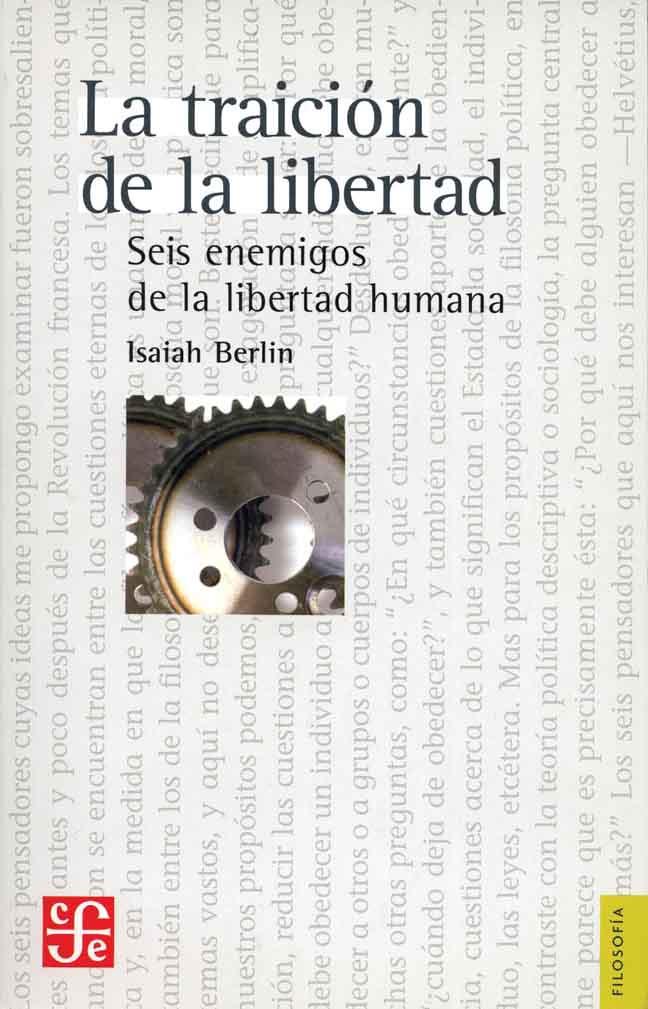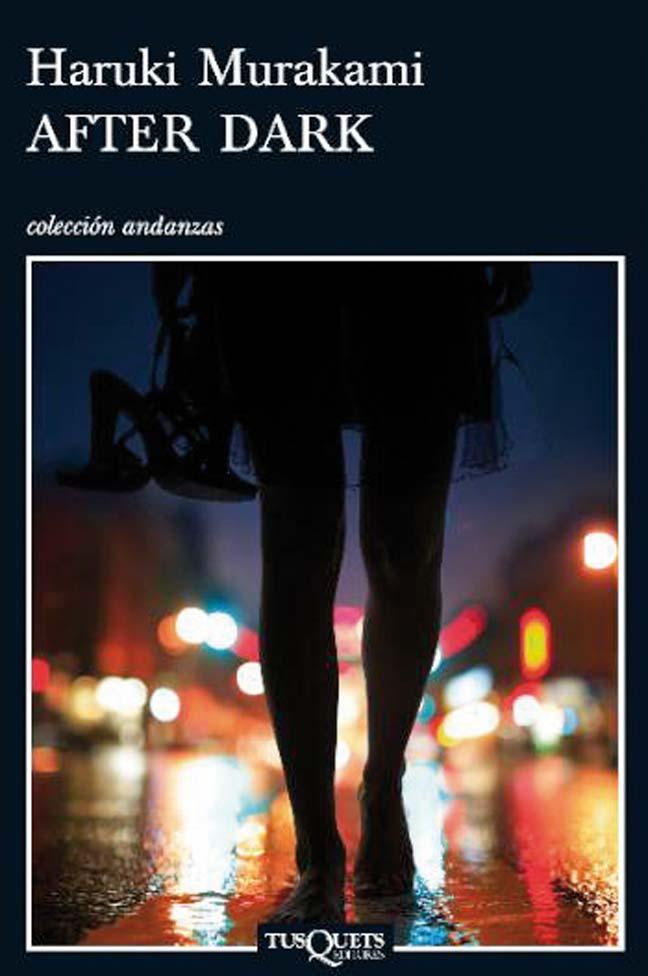Paraíso perdido, de John Milton (1608-1674), es el poema épico más importante de la literatura en lengua inglesa. Sus 10.565 versos, divididos en doce libros –como la Eneida, uno de sus más visibles antecedentes–, constituyen un coloso verbal, un alambicado monumento en el que confluyen múltiples influencias: la Biblia, la patrística, los textos hebreos, la mitología y la poesía grecolatinas –Homero, Ovidio, Lucano y, sobre todo, Virgilio–, el teatro europeo seiscentista, la épica italiana –el Orlando furioso de Ariosto o la Jerusalén liberada de Tasso– y autores ingleses del quinientos como Ben Johnson o Edmund Spenser. Esta opulencia intertextual lo hace polisémico, sí, pero inabarcablemente polisémico: ante semejante arsenal de referentes, muchos de los cuales nos resultan hoy ajenos o desconocidos, no es extraño que nos sintamos perdidos. Por otra parte, frente a la interpretación clásica, que lo considera una elucidación poética de la vetusta quaestio teológica de la existencia del mal, Paraíso perdido admite también una interpretación política –como alegoría de las posiciones antimonárquicas de su autor en el turbulento periodo de la Guerra Civil inglesa, la República de Cromwell y la Restauración de 1660–, lo que dificulta aún más la lectura. Y su estilo, que pretende reproducir en inglés la sinuosidad sintáctica del latín, con frecuentes hipérbatos y largos periodos oracionales, de arracimada hipotaxis, y que ha merecido el comprensible reproche del Dr. Johnson y de T.S. Eliot, entre otros críticos ilustres, nos lo hace definitivamente extraño.
¿Por qué hay que leer, pues, Paraíso perdido? Se me ocurren dos motivos. En primer lugar, por el poderío de su verbo, por su vendaval lingüístico. Como Shakespeare, que nos arrebata aunque esté mal traducido, o aunque no lo entendamos, Milton nos captura con la majestuosidad ígnea de su dicción. En cualquier rincón del poema hallamos, en forma de trueno o de susurro, esa pujanza elocutiva. Cuando, en el libro VIII, un atribulado Adán le pregunta al arcángel Rafael por la licitud de sus amores carnales con Eva y por su correspondencia entre los seres celestiales, Rafael no le da la respuesta establecida por la teología –que los ángeles carecen de cuerpo–, sino ésta, permeada de platonismo: “Y en ausencia del amor no existe dicha./ Lo que tú de puro en el cuerpo gozas/ (Y creado puro fuiste) lo gozamos los Espíritus/ En eminencia, sin obstáculo ninguno/ de membrana, miembro o hueso, excluyentes trabas:/ Más que el aire con el aire, si los Ángeles se abrazan,/ Se fusionan por completo, uniéndose pureza/ A lo puro que desea; no requieren medio restringido,/ Como carne que con carne se combine, o alma y alma” (vs. 621-629). Para conseguir este impacto verbal, una buena traducción resulta imprescindible. Siempre lo es, pero en estos supuestos de particular calado expresivo e ideológico, más todavía. Y la labor de Bel Atreides, el responsable de la edición, es irreprochable. Su versión transpone los vericuetos del original con una precisión y una elegancia extraordinarias, y no desfallece nunca en su propósito estético: es siempre, ante todo, una versión literaria, otro Paraíso perdido, espejo o sosias o desdoblamiento del original. El trabajo de Atreides, amén de muchas otras dificultades, ha de despejar una inicial, que ha conturbado a todos sus traductores desde Jovellanos, el primero en trasladar trechos del libro al castellano, en qué molde verter el pentámetro yámbico del texto inglés. Frente a la opción mayoritaria por el endecasílabo –que han utilizado, por ejemplo, Esteban Pujals y Manuel Álvarez de Toledo en sus versiones de 1986 y 1988, respectivamente–, Atreides se inclina por el amétrico trocaico, “porque ofrece la mayor flexibilidad para adaptarse a las secuencias de Milton, respetar el número de versos del texto fuente y, la mayor parte de las veces también, la estructura de las oraciones y los encabalgamientos”. Su tarea se completa con un prólogo iconoclasta y unas muy documentadas, pero no agobiantemente eruditas, notas al final del volumen, que facilitan el siempre arduo tránsito por el poemario.
La segunda razón que cabe aducir para justificar la lectura de Paraíso perdido está directamente relacionada con la polisemia del texto, y no es otra que su ambigüedad, esa cualidad tan fértil en el arte; la ambigüedad de sus protagonistas: de Adán y Eva, confusos y exaltados en sus transportes sensuales; de Dios, deseoso de justificarse por la existencia del mal, que atribuye, sin novedad discernible, al libre albedrío; y, sobre todo, de Satán, que abre el libro, y cuya centralidad ha sido señalada por Dryden y por Blake, según el cual Milton era, como todos los verdaderos poetas, miembro del partido del Demonio. También Shelley, como recuerda Bel Atreides, sostenía la superioridad moral del diablo miltónico sobre el ególatra supracósmico que es Dios. El Satán de Paraíso perdido es, en efecto, un ser curioso, insumiso, doliente, contradictorio, humano, en suma, que a veces parece capaz de amar. Así, en el libro IX, se diría que practica el bien, aunque no tarde en recobrar su maldad intrínseca: “El Maligno perduró abstraído/De su propio mal y, por un rato, persistió/ Estupefactamente bueno, de vileza desarmado,/ De artería, odio, envidia y de venganza,/ Mas el ígneo Infierno que arde siempre en él,/ Aunque en mitad del cielo, pronto puso fin a su deleite,/ Y con mayor tormento, cuanto más contempla/ Los placeres no ordenados para él: luego, pronto/ Odio fiero recolecta…” (vs. 463-471). Este dibujo claroscuro de Satán resultaba de una audacia extrema en el siglo xvii, pero no debe extrañarnos si atendemos al ideario heterodoxo de Milton. Pese a los esfuerzos de algunos críticos católicos como C.S. Lewis –amigo de Tolkien y autor de la muy popular serie de Narnia–, ansiosos por reconducir a Milton al recto camino de la tradición cristiana, Milton abrazaba no pocas ideas heréticas: como ha recordado Fernando Galván, rechazaba la Trinidad, el bautismo infantil y el matrimonio eclesiástico, se oponía a los obispos, y defendía el divorcio y las libertades de expresión e imprenta. Por no hablar de su defensa del regicidio, plasmada en su tratado Of Tenure of Kings and Magistrates, escrito en 1649, mientras se juzgaba al depuesto –y finalmente decapitado– Carlos I. Quizá por eso Satán y el resto de los ángeles caídos de Paraíso perdido sean descritos con muchos de los vicios de los monárquicos. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).