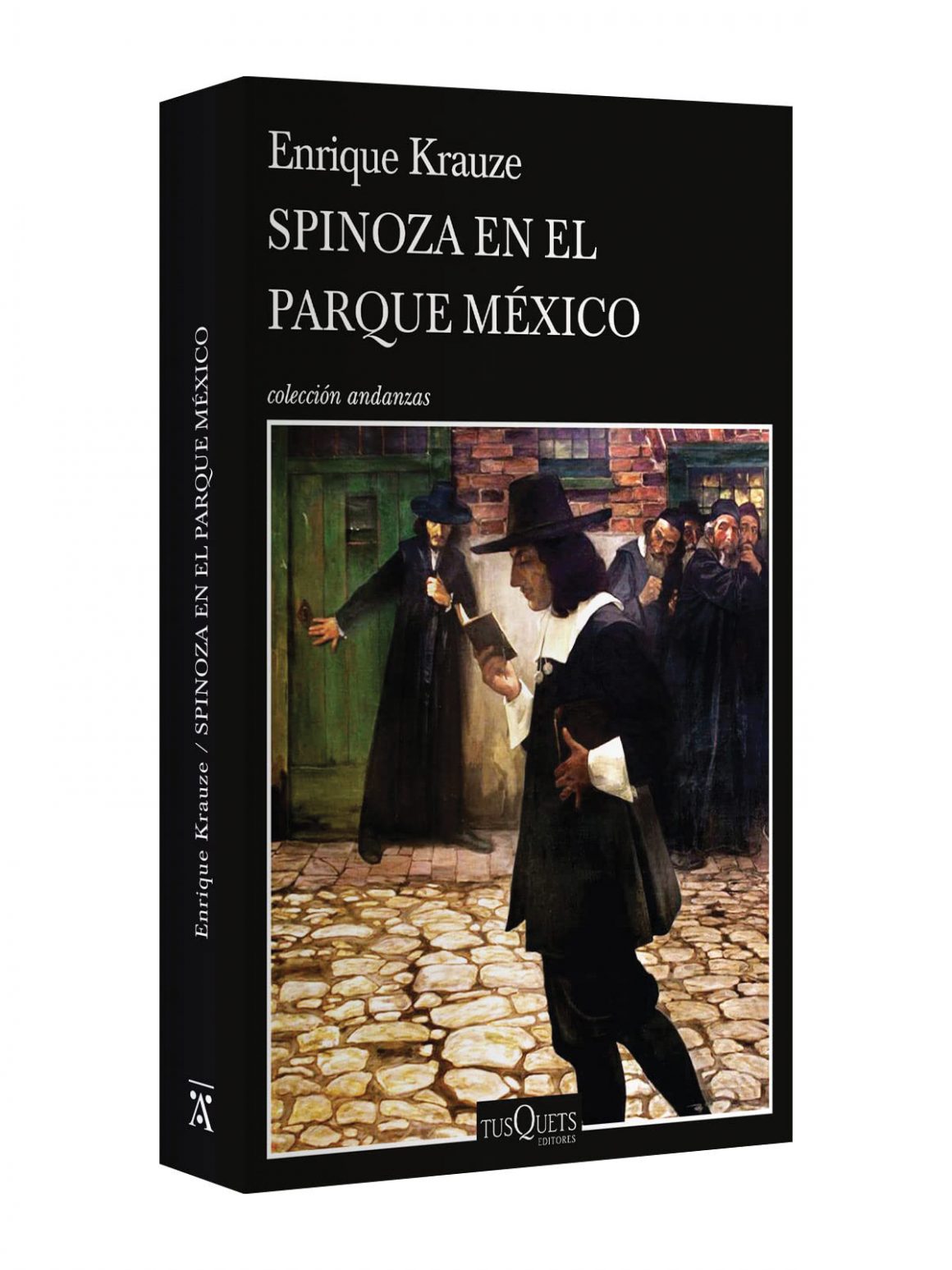De Enrique Krauze (1947) sabíamos sus lectores que se trata de un pensador y escritor mexicano de primer orden, especializado en la historia de su país –sus biografías de los presidentes son una verdadera joya– y también un intelectual de esos que han huido siempre de la etiqueta que a muchos de su gremio les suelen atraer: la de persona comprometida, que siempre o casi siempre constituye la manera edulcorada de referirse a un sectario, o sea, a un comisario político, que alcanza sus mayores niveles de abyección –los propios de un cortesano– cuando los suyos están en el poder y cabildean el presupuesto (“pastan en él”, que diría Benito Pérez Galdós). En los años setenta y ochenta del siglo pasado, cuando el marxismo de raíz soviética seguía atrayendo a muchos (o al menos no se atrevían a denunciar lo que entre tanto ya había pasado a ser un secreto a voces), Krauze, como su maestro Octavio Paz (1914-1998) y antes Daniel Cossío Villegas (1898-1976), estuvo entre los que no se sumaron a las Filas de esa grey. Nunca tuvo que caerse del guindo por la sencilla razón de que se había ocupado de no empezar por subirse a él. El caso Padilla (1971) no le abrió los ojos, porque él los había tenido siempre muy despiertos.
Pero ahora, con este libro, de nada menos que 784 páginas, sabemos mucho más de él, porque estamos ante un auténtico strip-tease intelectual (una autobiografía de las sinceras hasta el grado del desgarro), o incluso el relato ideológico de toda su estirpe, judíos polacos que llegaron a México dos generaciones atrás. Casi pudiésemos afirmar que nos encontramos ante algo parecido a Los Baroja de Julio Caro Baroja, que, como es notorio, se remonta nada menos que a don Serafín –el padre de don Pío e incluso antes.
Si en el título se habla de Spinoza (don Baruch, por supuesto: 1632-1677, o sea, solo cuarenta y cinco años, aunque, eso sí, le cundieron mucho) es porque el autor, como antes su abuelo Saúl, se reconoce en él: es el padre de los judíos no judíos, como les llamaba Isaac Deutscher (1907-1967), por cierto, conocidamente biógrafo de Trotsky y Stalin). Y si se menciona el Parque México es en honor de una zona verde de aquella capital, en la colonia Condesa, junto al Hipódromo, un lugar de esparcimiento llamado oficialmente Parque General San Martín, con elementos art déco, como corresponde a la época (1920-1927) en que se diseñó y se abrió al público. Y resulta que era allí donde el joven Enrique se veía con su ancestro -polaco de nacimiento y con yidish como lengua primera– y hablaban del maestro Spinoza y del cuadro de Samuel Hirszenberg de 1907 que se reproduce en la portada, con la escena de su excomunión en la sinagoga.
Pero lo cierto es que el libro es mucho más que eso, porque se trata de un verdadero who is who completísimo de lo que Agustín Lara llamaba la crema de la intelectualidad del último siglo –a partir de 1917, fecha clave en Europa y también en México, cuya Constitución, recogiendo las ideas de la revolución, se promulgó el 5 de febrero– y aún más arriba.
Con muchos de los personajes que van apareciendo tuvo Krauze relación personal e intensa, como, aparte de Octavio Paz y Daniel Cossío Villegas, ya citados, un Manuel Gómez Morin (1897-1972), un Luis González y González (1925-2003) y, quizá incluso un punto por encima de todos ellos, un Gabriel Zaid (1934), sin el que no se entenderían tantas cosas: “El clásico discreto”, como le califica la portada del número 254 de Letras Libres en la edición española (noviembre de 2022). Pero también nos topamos con muchos europeos, en especial, por supuesto, judíos. Referencia propia merecen Gershom Scholem (1897- 1982), el gran especialista en la mística (la cábala); Isaiah Berlín (1909-1997), cuya mera mención exime de mayores detalles; o Primo Levi (1919-1987), cuyos testimonios sobre el Holocausto (Si esto es un hombre) bastarían para colocarlo en un pedestal. Krauze los reconoce a todos ellos como sus acreedores y el libro les dedica muchas páginas. Pero el autor, fiel a su estirpe, dispensa un trato singular a los polacos y ahí no podía faltar, claro es, Leszek Kołakowski (1927-2009), uno que sí se había comenzado subiendo al guindo, pero cuya caída (en el año icónico de 1968 y plasmada en otra obra memorable, Las principales corrientes del marxismo, en tres volúmenes) se mostró particularmente fructífera y feliz.
Pero que no se crea el lector del libro que Krauze limita la interlocución a los autores de la segunda mitad del siglo XX, porque, puestos a subir en la historia, se topa uno, por orden inverso, con un Walter Benjamín (1892-1940), un Heinrich Heine (1797-1856), un Flavio Josefo (37-100) o, al fondo de todo, el mismísimo Heródoto (484-425, las dos fechas obviamente a.C.). Casi pudiera decirse que no falta nadie en la lista de los que Krauze reconoce ser deudor: en su cabeza anida una historia de las ideas políticas (o de las ideas sin apellidos) que resulta tan completa como la que más.
En una reseña sobre este libro publicado en ABC Cultural, Jon Juaristi puso sobre la mesa, con ánimo de cotejo, el famoso y espléndido trabajo de Edmund Wilson Hacia la estación de Finlandia, de 1940, la tenida por historia canónica de la idea socialista (cuyo arranque se sitúa en el momento en el que Jules Michelet descubrió a Giambattista Vico, nada menos) y de la que por cierto disponemos de una reciente, y espléndida, edición en la lengua de Cervantes. Las comparaciones son siempre odiosas, en el sentido de subjetivas, pero, si hay algo en lo que Juaristi merece adhesión sin matices, es que (aparte del hecho evidente de que Krauze. también cita muchas veces a Marx) se trata de dos textos abigarrados, sí, pero cuya lectura constituye una auténtica gozada, sabiendo, sin embargo, que no cualquiera vale para ello (hay que venir leído de casa, porque esas cosas no se improvisan) y que, además, aun los más expertos, si de verdad quieren sacar aprovechamiento, necesitarán un rotulador para subrayar e ir tomando notas al margen.
Mención especial merece, por supuesto, José María Lasalle, que no aparece en la portada pero que, luego de muchísimas horas de conversación con Krauze, se ha tomado el enorme trabajo de ponerlo todo por escrito y, por tanto, y previamente, de sistematizar el ingente material. Son cuatro partes: “Origen y formación” (21-160); “Historiador y editor” (161-418); “El libro que no escribí” (419-510); y “Biblioteca personal” (511-725). Lasalle, por cierto, se muestra también como un sabio de primer orden.
A subrayar que, al comparecer Krauze como un fiel cumplidor del cuarto mandamiento de la ley mosaica (“honrarás a tu padre y tu madre”), de todo el texto, desde la primera letra hasta la última, puede predicarse que constituye un testimonio de la grandeza judía, testimonio tan relevante por cierto como el que se contiene en otro libro que acaba de aparecer en nuestro idioma, Genio y ansiedad, con el subtítulo Cómo los judíos cambiaron al mundo 1847-1947, de Norman Lebrecht. De la simultaneidad de ambas publicaciones cabría pensar que es algo más que una coincidencia.
Pero, si alguien o algo sale particularmente bien parado del libro, no es sino el México del siglo XX, por su enorme capacidad de atraer talento del mundo entero e integrarlo. Suele decirse que ese ha sido el mérito mayor de Francia recordando que Sylvie Vartan era (es) búlgara, Yves Montand italiano, Pablo Picasso español y Georges Moustaki egipcio (de Alejandría, que se dice pronto): no en vano el concepto capacité d’absorption ha sido gestado y desarrollado en la lengua de Molière.
Pero, en esa competición, y sin olvidarnos del Reino Unido (patria de adopción de un Friedrich Hayek, un Karl Popper o el propio Isaiah Berlín, por citar sólo a tres próceres entre muchos) o de los Estados Unidos que hicieron lo propio con Einstein o Thomas Mann, México ocupa en efecto un lugar de privilegio. Suele citarse en ese contexto a los intelectuales españoles que huyeron del franquismo, que fueron recibidos con los brazos abiertos por Lázaro Cárdenas y por el conjunto del sistema educativo del país, pero también hay que mencionar a los desencantados de la Unión Soviética, como, de nuevo por poner sólo un ejemplo, Manuel Tagüeña. O, ya con otro origen, Víctor Serge, ambos fallecidos precisamente en la capital azteca (en 1971 y 1947, respectivamente). Y eso por no hablar del mismísimo León Trotski, aun sabiendo todos que su encontronazo con Ramón Mercader el 21 de agosto de 1940 terminó como el rosario de la aurora. Ese México que tuvo la generosidad de abrir las puertas a los ancestros de Enrique Krauze es el mismo que, varias generaciones más tarde, recoge ahora los frutos, unos frutos que acreditan el buen ojo que tuvieron aquellos gobernantes y aquella sociedad. Y es que, a poco que uno contemple las cosas con un cierto arco temporal, no acaba de saberse distinguir a los acreedores y a los deudores. ~
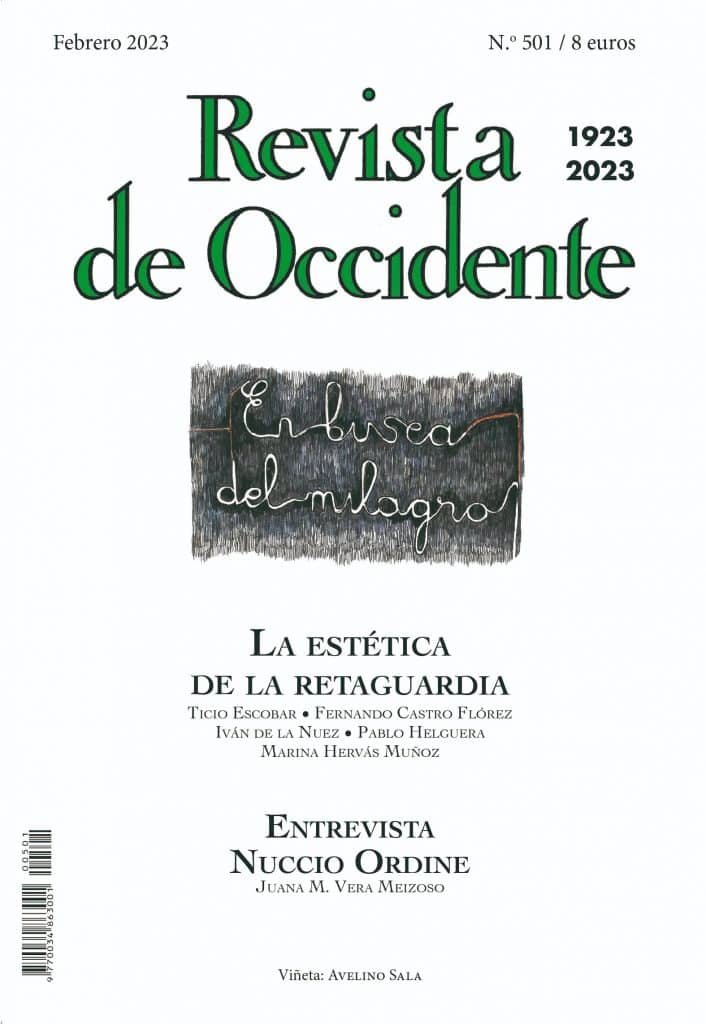
Este reseña fue publicada originalmente en Revista de Occidente, número 501, febrero de 2023, páginas 146-150.