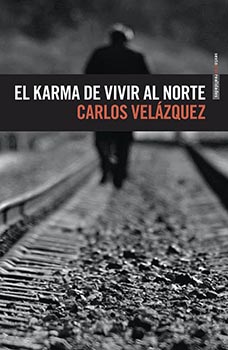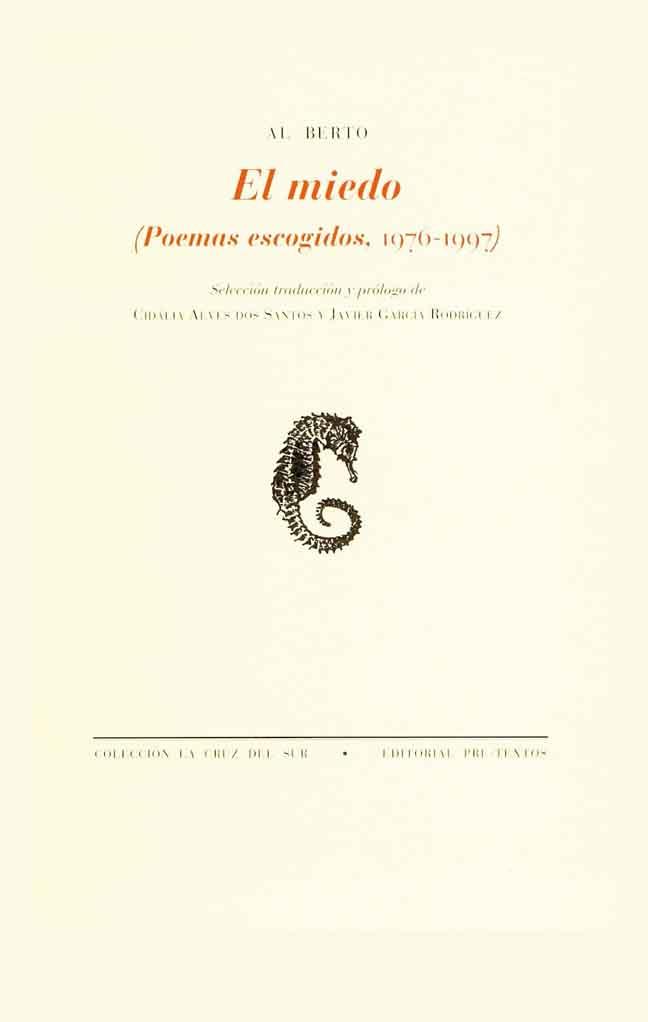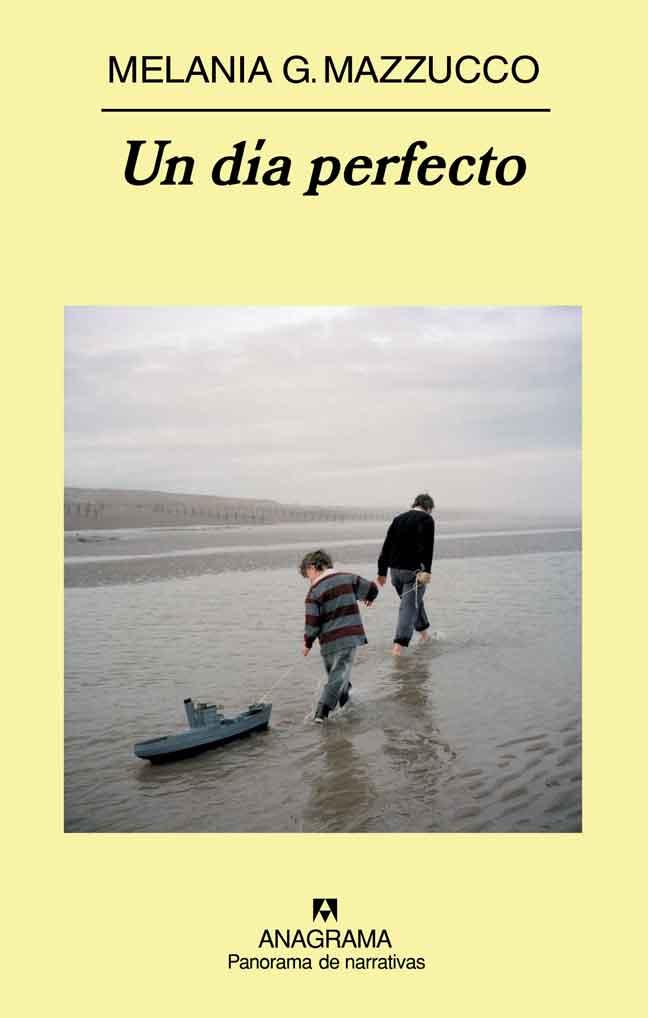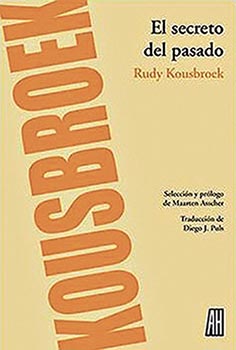Carlos Velázquez
El karma de vivir al norte
México, Sexto Piso, 2013, 194 pp.
Carlos Velázquez ha creado un estilo emblemático. Su prosa –híbrida, desmadrosa, irreverente– es hija legítima del mundo en que vivimos, y cifra, en su propia sintaxis, lo crítico de nuestra situación actual. La biblia vaquera y La marrana negra de la literatura rosa han merecido el favor de los lectores porque encontramos en sus relatos la metáfora de una realidad donde todo está en juego y no existen las certezas. Tal vez por eso en ellos abundan los luchadores enmascarados y los travestis: personajes que encarnan la impostura siempre cambiante de una comunidad que parece ignorar su verdadero rostro o, peor aún, que lo oculta porque se niega a descubrir en él aquello de lo que es capaz. Ahora, en El karma de vivir al norte, Velázquez sigue escribiendo con el mismo tono despreocupado y fanfarrón de siempre pero, por algún motivo, su prosa pierde fuerza. Al tratarse de una crónica –y al verse obligado a trabajar sobre la materia prima que le otorga la guerra que se libra en Torreón–, su escritura se revela incapaz de nombrar una realidad que ha resultado ser mucho más atroz que cualquier escenario imaginable.
En un capítulo que hace la función de prólogo, Velázquez nos confiesa que, a pesar de haber estado expuesto por varios años a los efectos de la violencia en Torreón, se “resistía a registrar las consecuencias”. “Que lo hicieran otros”, dice, que “se ensuciaran otros”: “Yo me refugiaría en la narrativa. En mis dominios. En terreno seguro.” Pero pronto comenzó a “hurgar” en su interior y decidió confeccionar este “relato autobiográfico de primera mano” (SIC) en el que se dedicó a “contar los hechos como ocurrieron”. Y agrega un detalle significativo por contradictorio: el libro no fue escrito en el estudio de su departamento sino en el comedor, “frente a la pared”. Es decir, El karma de vivir al norte presenta objetivos paradójicos: fue escrito de espaldas a la realidad, aunque el autor se ufane constantemente de su papel como testigo. No puedo juzgar su actitud desde lo moral: la guerra contra el narco ha resultado tan aterradora que casi todos los mexicanos hemos decidido evitar la confrontación con el horror. Pero sí me defrauda como lector porque, al contrario de lo que promete, decide no ensuciarse y no se aleja nunca de la seguridad que le brinda un refugio construido a partir de diversos referentes culturales. No sugiero que el autor haya “inventado” los acontecimientos y que, por lo mismo, su valor de testimonio sea cuestionable. Ese sería un reparo ingenuo. Lo que critico es que el autor contemple la realidad a través de un filtro mediático que, en lugar de desenterrar los hechos y hacerlos visibles, la oscurece aún más.
“¿Hasta cuándo voy a seguir protegiendo a mi hija de la realidad?”, se pregunta el protagonista, afligido por el contexto en el que la está educando. Resuelve sacarla lo menos posible de casa y, cuando lo hace, la lleva a otra guarida: el cine. Y ahí se queda el cronista, su hija y nosotros los lectores durante todo el transcurso de El karma de vivir al norte, porque el Torreón de Carlos Velázquez es una pantalla –de cine, de televisión, de computadora, de iPad o Kindle– y nunca la vida real. “Mi drama me recordaba el argumento de una película”, “en menos de siete días la violencia me había deshecho los nervios más de lo que la mafia y su familia se los habían destrozado a Tony Soprano en seis temporadas”, “no deseo parecer exagerado, o excesivo, pero lo que atestiguaba en la pantalla [viendo The wire] eran los mismos platós donde se filmaba la cotidianidad aplastante de mi ciudad”, “la realidad era una serie de televisión que gira alrededor del narco, alguien encendía la ciudad con un control remoto”, etcétera, etcétera, etcétera. Para Velázquez la guerra que se vive en el país no es cruda, atroz ni horripilante, es gore; sus trifulcas cantineras tampoco son manifestaciones de una violencia cotidiana, están calcadas del género western y, cuando espía a un sicario para verlo coger, lo que encuentra no es un coito sino una película porno. Torreón mismo, con todo y sus muertos, se convierte desde su perspectiva en “la serie sobre violencia más exitosa de todos los tiempos”, un programa de televisión que continuará quién sabe por cuántas temporadas. Y no es que estemos ante un esteta que, a la manera de Wilde, asegura que la realidad imita al arte –o a la mala televisión, como corrige Woody Allen–. Nos encontramos más bien ante un cronista incapaz de entrar en contacto con lo real sin una intermediación mediática, sin la ayuda de un simulacro que después será confundido con el suceso concreto.
Bajo esta lupa El karma de vivir al norte se vuelve repetitivo. No solo por la estructura de sus episodios –el narrador se encuentra inactivo, decide inmiscuirse en algún enredo, pone su vida en peligro intencionalmente y se salva por alguna circunstancia azarosa– sino también por el abuso de sus referentes: Torreón es una novela de Lowry, un texto de Burroughs, la Colombia de Fernando Vallejo, La Habana de Pedro Juan Gutiérrez, es Kabul, es Irak, es Afganistán, es la Narcozona, la Comarca Balacera, Ciudad Travesti, etcétera. Torreón lo es todo, pero nunca la ciudad en sí misma. La analogía desplaza constantemente lo concreto del territorio, volviendo imposible el trabajo del cronista. El autor, como todo el país, vio “en YouTube los videos de la balacera suscitada en la casa del Santos”, pero él, que estaba ahí, nunca fue al lugar de los hechos, no recogió las historias, no entrevistó a los vecinos, no le echó un vistazo al parte policiaco, no tuvo un informante. No hizo la crónica. ¿De qué sirve un corresponsal en la zona de conflicto si va a informar basándose en la misma fuente que todos tenemos a la mano? Y como esa historia desperdicia varias.
Sergio González Rodríguez afirma que en esta “crónica postexistencialista […] la realidad surge en forma episódica, compulsiva y adictiva al mismo tiempo”. A no ser que por “episódica” se refiera a los capítulos de las series de televisión, no lo entiendo. Si algo falta en la crónica de Carlos Velázquez es precisamente eso: realidad. La imagen audiovisual que aquí encubre el terror producido por la guerra es análoga al recurso que ha utilizado Velázquez en sus relatos: como el travesti o el luchador enmascarado, la realidad está oculta. Pero si en los relatos esta imagen es una metáfora de algo –no importa de qué–, en la crónica es la sustitución del hecho histórico. Insisto: no me refiero a los requisitos de este o aquel género literario –si el cuento es “ficción”, la crónica “verdadera” o tonterías por el estilo–, digo que en el contexto presente, uno donde los nombres de las víctimas y sus historias han sido oscurecidas por una retórica oficial de criminalización, la crónica es uno de los pocos instrumentos que tenemos para entrever lo que hay detrás del discurso: “todas las víctimas son delincuentes”. En El karma de vivir al norte se suscita lo que Baudrillard denominó “la violencia de la imagen”: esta no es violenta por lo que muestra sino porque el simulacro “asesina” la realidad. Cuando Velázquez hace de la “guerra contra el narco” una serie de hbo nos distancia (todavía más) del dolor de la tragedia y hace que esta sea más difícil de comprender. ~
es profesor de literatura medieval y autor del libro La sonrisa de la desilusión. Administra la bibliothecascriptorumcomicorum.org, un archivo de textos sobre el humor.