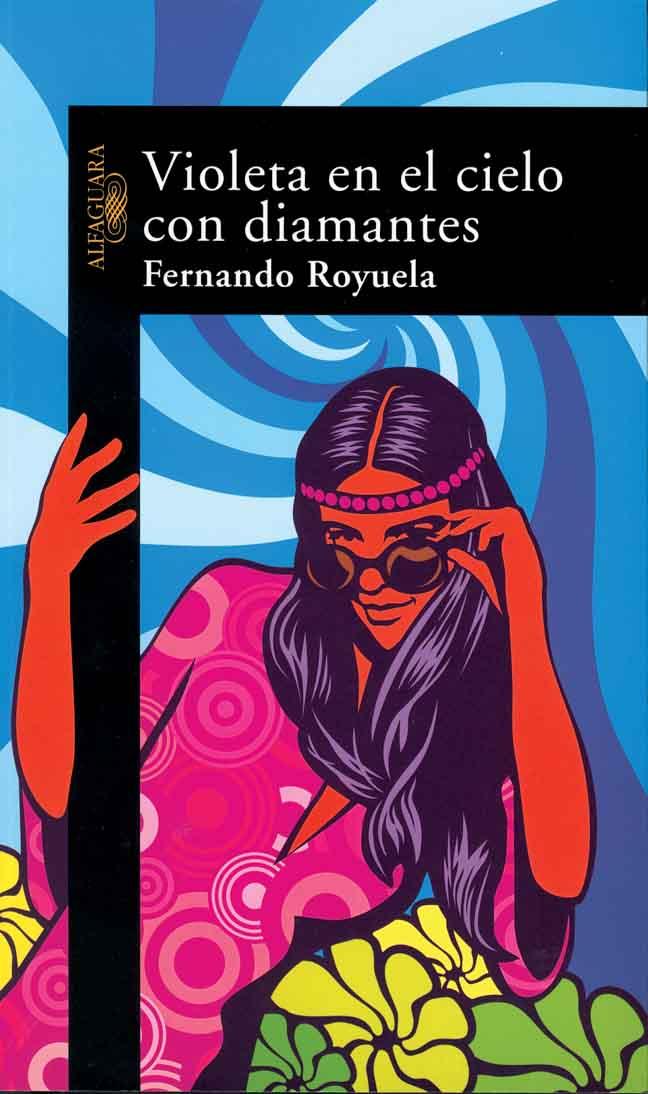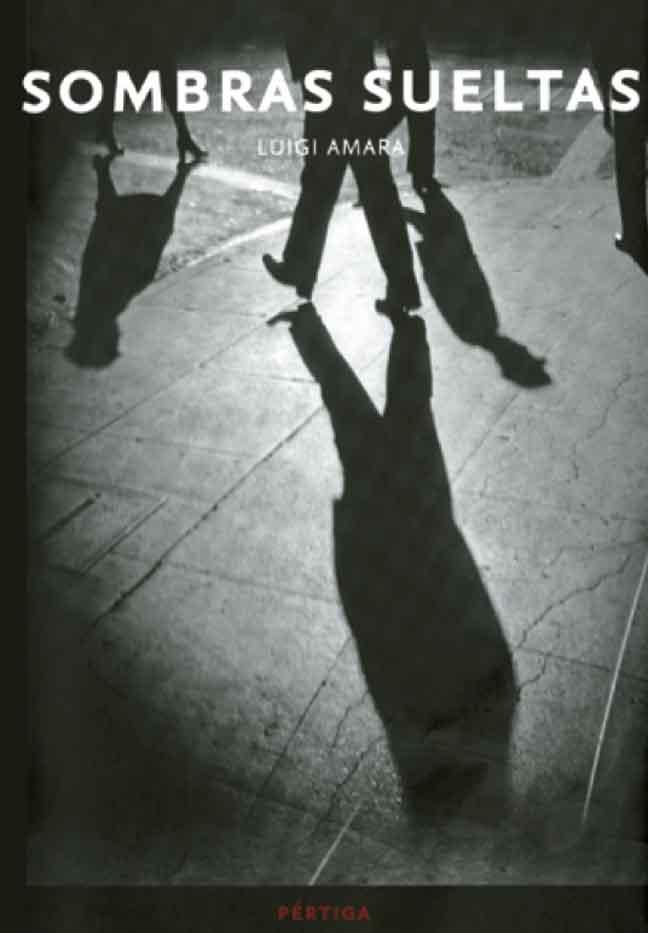“Si escribir es, según se dice, querer saber lo que escribiríamos si escribiésemos, recordar puede ser que no sea más que acceder a lo que recordaríamos si recordásemos. A lo mejor es al contrario, pero da igual. Soy ahora yo el que se enfrenta a la memoria, y la memoria, lo mismo que el lenguaje, no es más que un artificio falaz del pensamiento”. Así reflexiona el narrador de Violeta en el cielo con diamantes (quinta novela de Fernando Royuela, autor de referencia inexcusable en el actual panorama narrativo hispano), ya recorrido medio camino del peculiar periplo que emprende un atardecer estival en que una imagen repentina le hace sentir que había vivido antes ese instante y tal sensación (“un déjà vu que me atormenta y del que no puedo escapar”) le hace entregarse al fluir de los recuerdos, que rescatan lo sucedido durante el verano de 1969, cuando tiene lugar el obligado rito de paso o la expulsión del paraíso de la niñez que inaugura la precariedad y el dolor de la adolescencia.
Sobre el acierto de elegir ese marco temporal para trazar una experiencia de aprendizaje o madurez no hay mucho que argumentar: para todo escolar (e incluso para los estudiantes) el verano es cláusula y comienzo, final y principio, un tiempo enmarcado en un paréntesis que tiene sus leyes propias. Pero es que, además, aquel verano de 1969 el hombre pisaba por primera vez la luna: “small step for the man but a great leap for the mankind”, como se recuerda aquí; un leit-motif que, invirtiendo sus términos, puede aplicarse al narrador cuando era niño. Por otra parte, el general Franco descubría la tramoya que llevaba tiempo urdiendo en secreto relativa a “la sorda sonata de la sucesión”, y ecos del swinging London tan magníficamente revivido por Cabrera Infante (de ahí el título de la novela inspirado en la célebre canción de Los Beatles), trippies psicodélicos incluidos, alcanzaban también el ruedo ibérico.
No menos acertada es la elección del espacio: un viejo balneario de Galicia, cuya peculiar fisonomía propicia en sí misma la aventura, reforzada por las personas que allí confluyen, una serie de viejos que, en conjunto, pautan los signos más destacados y recalcitrantes de la España franquista, junto con un par de adolescentes aristócratas (al cuidado de Nicol, una joven francesa de ascendencia española) y cuyo abuelo, don Cristóbal, pertenece al círculo íntimo de don Juan de Borbón. Todos ellos, más los miembros de la propia familia, contribuyen al proceso de aprendizaje que atraviesa el narrador. Los más destacados son don Francisco y doña Carmen, que son asiduos del Gran Hotel; él es un falangista de la primera hornada que supo moverse bien en la trastienda del Régimen y encarna a la perfección a uno de aquellos “burócratas de despacho tocados de bigotín que poblaban a puñados la Secretaría General del Movimiento”. También la viuda doña Gracia, todavía de buen ver, adinerada y cachonda; y, sobre todo, don Leocadio, un personaje genial, de “imaginación efervescida” y de clara estirpe quijotesca, pues es uno de esos locos contaminados por los libros, en este caso por unos “estudios de biología lunar escritos a finales del siglo xix por un rosacruz murciano discípulo de Madame Blavatsky, llamado Margarito Martínez-Chez”. Ya pueden imaginar lo que tal criatura da de sí en cuanto a fantasías y aventuras disparatadas.
Entre el grupo de los viejos y el de los chiquillos (dos mundos extremos cuyo encuentro propicia un tema clave de la novela: la pulsión Eros-Thanatos) se encuentra Marcelino, algo mayor que los chicos y joven curtido por la vida, que trabaja allí para costearse sus estudios, un “profesional del sí señor y el sí señora”, bajo cuyo aparente servilismo había un inmenso desprecio por todos cuantos le rodeaban, y personaje que dará más de una sorpresa. En paralelo a él, Nicol, prototipo de mujer sesentaiochista, liberada de tabúes y prejuicios, que flota en la onda psicodélica y también, a su modo, una outsider, crítica con su núcleo de sujeción, y los jóvenes aristócratas Isaac y Violeta, que encarnan a los fuertes, los elegidos, los excelsos. Provenientes de familias poderosas, educados en selectos internados europeos, “la altanería, la autosuficiencia, la soberbia y el desdén eran los ingredientes más utilizados para aliñar su formación espiritual. Luego estaban los caballos, los campos de deporte y las lecciones de natación con los que disciplinarse los músculos y evitar la flacidez de ánimo”.
Cada uno de estos personajes (y otros de presencia más esporádica) propician diversos episodios que, narrativamente, entran en el discurso de un modo ejemplar, ya que Royuela acude, para confeccionar su relato, a distintos modelos o tendencias novelescas, especialmente las propias de lecturas juveniles. Así, encontramos aquí un episodio característico de la novela gótica, otro típico de las intrigas de espías, otro de misterio y de fantasmas, uno de ciencia ficción. Del popurrí que conforma tan heterogénea materia real (el espacio, los aconteceres, los personajes) que el ingenuo adolescente vive con total naturalidad, extraerá después el narrador adulto, según va rememorando, una serie de reflexiones que iluminan el sentido de los hechos —históricos, domésticos, sentimentales, etcétera— de aquel verano, sumando a la fábula, la lección (el aprendizaje).
Y debo subrayar la exquisitez con que este último elemento aflora en el discurso narrativo, ya que es fácil caer en el sermón, el adoctrinamiento o la fatuidad pretenciosa, cuando se abordan temas tan delicados y vulnerables (por lo muy magreados y transitados que suelen estar) como son la dinámica de la memoria, la morfología del recuerdo, el tránsito de la niñez a la adolescencia, el paso irremisible del tiempo como una sucesión imparable de olvidos que nos desgasta y aturde (“cumplir años, descumplir sueños”), la indagación en el concepto de la vida que conduce a la ansiedad existencial propia de esa etapa en que se derrumba la ilusa certidumbre de la infancia, el peso de la estructura familiar, la naturaleza del amor, las conductas sociales o los sentimientos y emociones. Para sortear previsibles escollos, Royuela combina y distribuye muy bien las pausas reflexivas (breves y puntuales, exactas porque van directas a la diana que se propone perforar) correspondientes al presente desde el que rememora y escribe el narrador entre el vaivén oscilante del acontecer, cuyos hechos envuelve en una especie de malla que difumina levemente el perfil real (y que en realidad expresa la perplejidad y el aturdimiento de ese crío enfrentado a lo nuevo). Los recuerdos de aquel verano de 1969 nos llegan así aballados, y tienen esa sugestión fabulosa o fabulesca perfectamente acorde con la fantástica naïvidad de la infancia.
Y es que Fernando Royuela es un escritor con una mirada propia y dueño de un lenguaje que en Violeta en el cielo con diamantes se abre considerablemente a registros estilísticos ausentes en anteriores novelas. Ha crecido también el autor, que por fortuna no pierde uno de sus rasgos más brillantes: el sentido del humor. ¡Una gozada! –
LO MÁS LEÍDO
Violeta en el cielo con diamantes, de Fernando Royuela