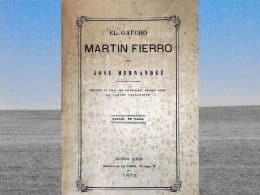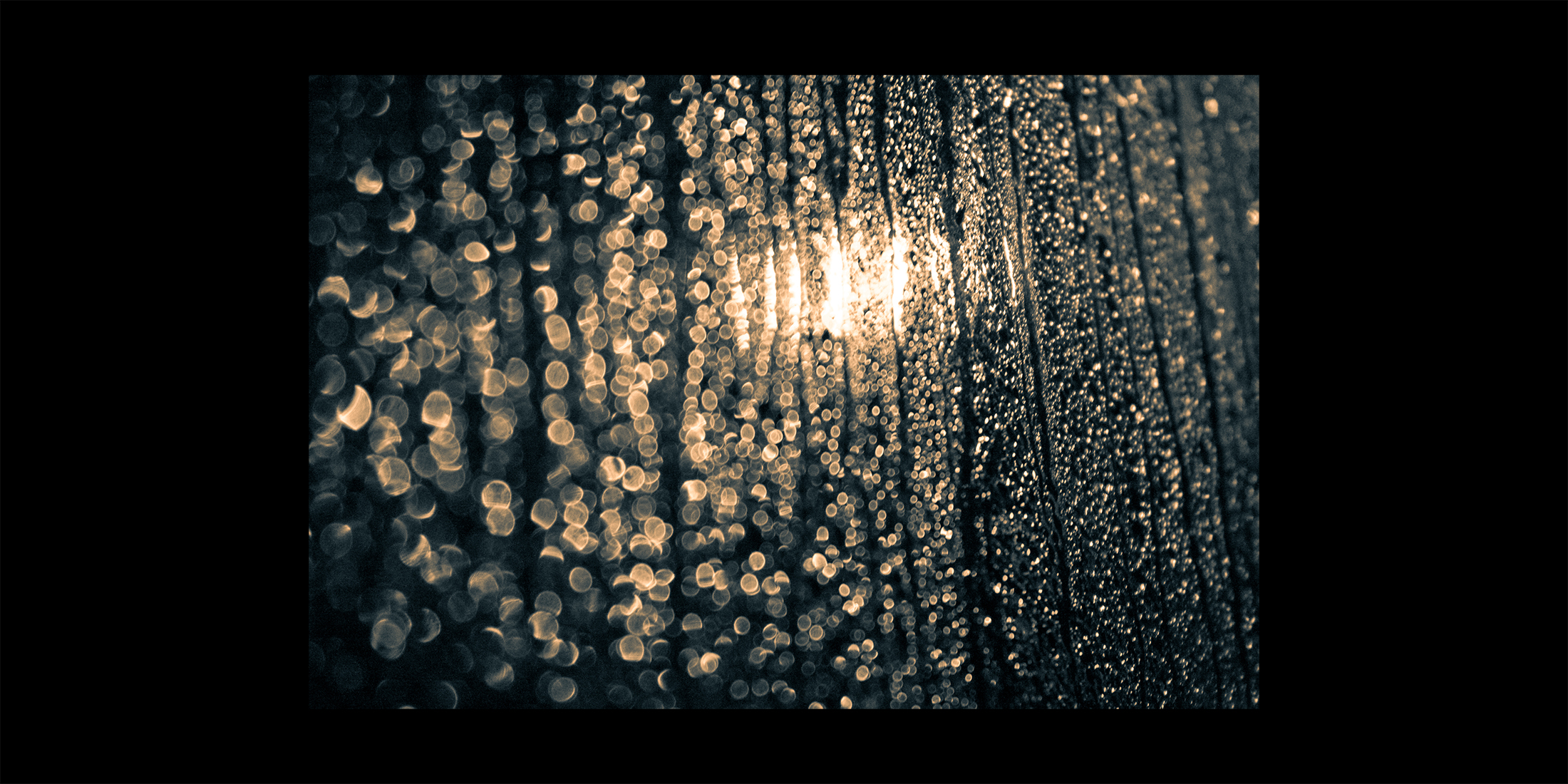Mi amiga A. finalmente se mudó desde México a España en septiembre. Con ella vinieron su marido mexicano –como ayudé en las gestiones administrativas para el divorcio de su marido zaragozano, siento que formo parte de ese matrimonio un poco–, el perro de los dos y más o menos el contenido de una casa y de quince años de vida. En invierno vino a visitarnos aprovechando un viaje de trabajo. Traía un plumas blanco que ahora creo que le llegaba hasta los pies aunque quizá solo fuera hasta las rodillas. Su calzado también era muy singular, aunque a mis hijos lo que más les gustó fue su pintalabios: rojo. En la siguiente visita, ya en primavera, trajo parte de su colección de pintalabios –todos de la misma marca, todos con nombres en inglés– que se iban probando hasta elegir el que más les gustaba. Por supuesto, mi hija pequeña elegía una y otra vez el rosa más rosa que hubiera. Pero eso fue en primavera. Primero fue la visita invernal en la que su novio conoció el cierzo. Hubo una pequeña decepción porque los niños pensaban que vendría también el perro: un labrador negro enorme, cariñoso y tranquilo. Me preguntaba cómo habría pasado el viaje de México a España. Pues bien no lo pasaría, me dijo mi amiga A. Pero ya está. No había perro, pero el marido de mi amiga entraba a todos los juegos que le proponían los niños, tocaba la guitarra y ellos inventaban estrofas nuevas para la canción de “El vampiro negro”. Los niños se enfadaron con nosotros porque hablábamos muy alto y no dejábamos escuchar la película que ven cada viernes. En eso hemos perdido con el cambio de casa. Por eso de vez en cuando, mi hija pequeña se acuerda de la casa anterior y dice que le gusta más porque era más grande.
Los cuadros llevaban en cajas en el trastero desde junio, la visita de nuestra amiga A. empujó a Barreiros a sacarlos y colocarlos en algunas paredes de la casa. Encima de la fregadera, en la entrada. Puso los carteles que copiamos de La reine de pommes, la primera película de Valérie Donzelli –palabrotas en francés por cuyo significado los niños preguntan de manera más bien retórica (¿qué significa “fills de pute”, mamá?)– y encima, presidiendo los cuatro carteles con letras sobre fondo plano, la foto que me llevé del bar Bacharach hace casi quince años. Es una foto del descanso del rodaje de Guerra y paz. La llevé del bar a la casa de la avenida Goya, de allí al apartamento de la calle Príncipe, nuestra primera casa en Madrid, después a la calle Desengaño, luego Nicasio Gallego, y de vuelta a Zaragoza: calle don Jaime y la de ahora, en la Magdalena.
Con los niños ya acostados, el marido de mi amiga A. nos preguntó por Sergio Algora: mi amiga A. y yo nos habíamos conocido trabajando en su bar, el Bacharach. Cantamos algunas de las canciones de sus grupos que más nos gustaban. Nos acordamos de las mismas anécdotas que nos gusta recordar siempre: cuando nos imitaba a cada una de nosotras con diferentes accesorios o la temporada que estuvo A. viviendo en su casa.
Esa noche, un ruido de cristales nos despertó. Pensé que era la puerta del balcón y al comprobar que no, decidí que era el camión de la basura. A la mañana siguiente, descubrimos que se había caído la foto heredada del Bacharach. Pensé en el fantasma de Algora riendo juguetón.