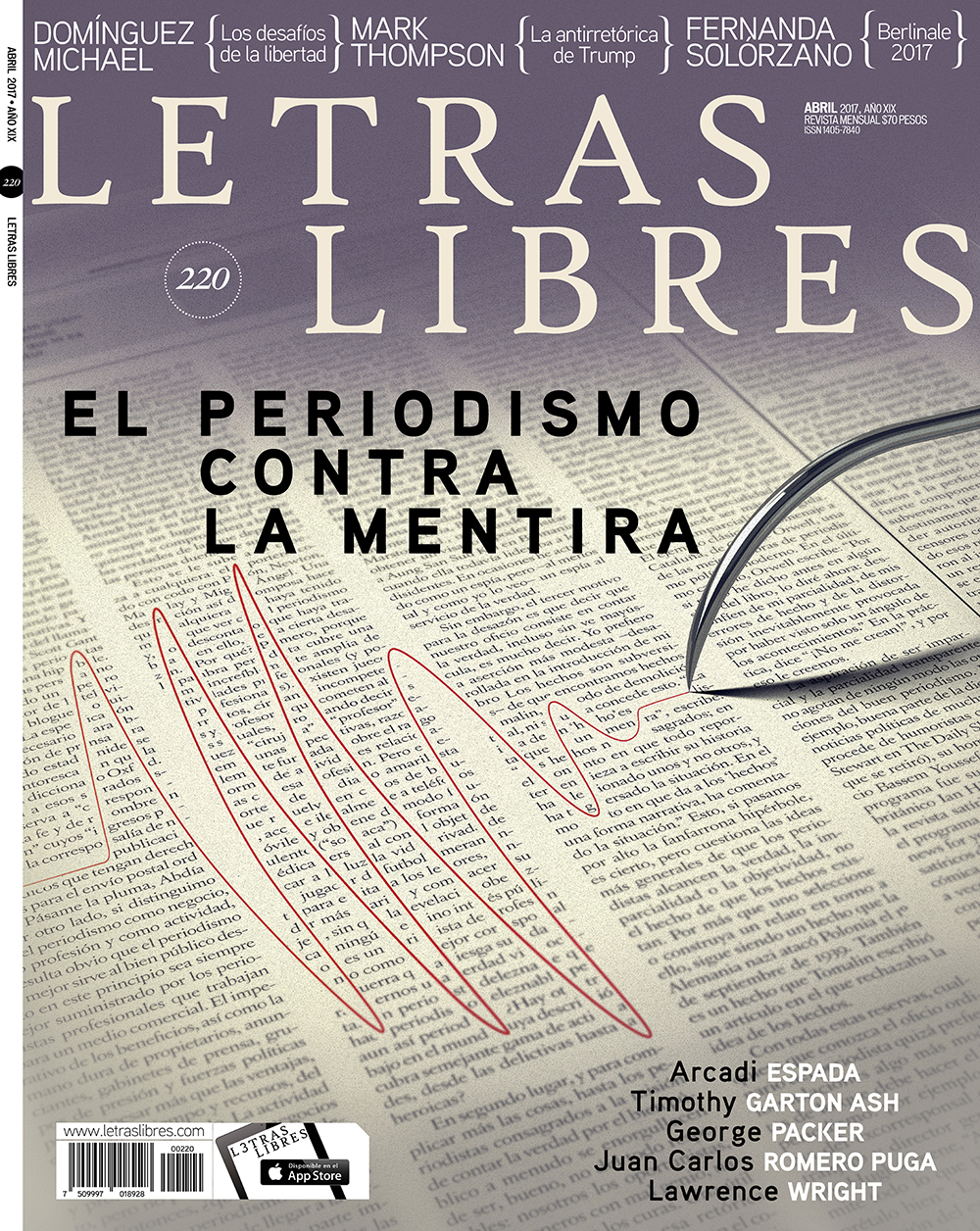Llevo casi cuarenta años trabajando como periodista, además de dar clases en la universidad. En este periodo, la respuesta a la pregunta “¿Quién es periodista?” ha cambiado radicalmente, pero la respuesta a la pregunta “¿En qué consiste el buen periodismo?” no ha cambiado en absoluto. Con independencia de que los demás lo vean a uno como periodista, uno puede hacer buen periodismo.
La primera definición de “periodista” en el Oxford English Dictionary –“persona que se gana la vida editando o escribiendo para un periódico o periódicos”– tiene hoy en día un aire tremendamente anticuado. “¡Ganarse la vida!”, exclamarán el joven y precario freelancer y el corresponsal de mediana edad que acaba de ser despedido. Sí, algunos aún se ganan bien la vida trabajando para organizaciones informativas. Y una afirmación como la del llamativo título del libro de Scott Gant de que “todos somos periodistas ahora” sigue siendo una hipérbole. La mayor parte de las personas no lo son. Pero hay todo un espectro entre el presentador de la televisión nacional y el bloguero o tuitero ocasionales. La especificación de los criterios necesarios para obtener acreditación de prensa para cubrir el Senado estadounidense resulta más pintoresca aún que la definición del diccionario Oxford. La admisión a esos sagrados escaños se reserva a “corresponsales de buena fe y de renombre en su profesión” cuyos “ingresos provengan de la corresponsalía de noticias destinadas a su publicación en periódicos que tengan derecho a ayudas para el envío postal ordinario”. Pásame la pluma, Abdías.
Por otro lado, si distinguimos entre el periodismo como negocio, como profesión y como actividad, no resulta obvio que el periodismo que mejor sirve al bien público descrito en este principio sea siempre suministrado por los periodistas profesionales que trabajan para un medio comercial. El imperativo de los beneficios, así como la mano dura de propietarios, anunciantes, gabinetes de prensa, grupos de presión y fuerzas políticas pueden pesar más que las ventajas, en cuanto a tiempo y recursos, del trabajador asalariado. La actividad del periodismo necesita negocios y profesionales a tiempo completo, pero no puede limitarse a ellos.
Entonces, ¿qué cualidades tiene el buen periodismo? El buen periodismo trata de llegar a la verdad o, al menos, a una parte importante de ella. Busca todas las fuentes posibles, incluidas las que son difíciles o peligrosas de alcanzar. Comprueba los hechos y hace juicios explícitos acerca de la calidad de las pruebas. Una de sus formas más puras es la del testigo presencial de acontecimientos importantes. Después, el buen periodismo trata de contar la historia, de describir, mostrar, explicar y analizar, tan clara y vívidamente como sea posible, haciendo que la materia sea accesible a públicos que de otra forma no la conocerían.
“La primera obligación del periodismo es con la verdad”: este, ni más ni menos, es el primero de los “elementos del periodismo” enumerados por Bill Kovach y Tom Rosenstiel. “No puede haber una ley superior en el periodismo que decir la verdad y afear el mal”, escribe Walter Lippmann. Entre los “modos de decir la verdad”, Hannah Arendt incluye “la soledad del filósofo, el aislamiento del científico y del artista, la imparcialidad del historiador y del juez y la independencia del buscador de hechos, el testigo y el reportero”. Michael Schudson interpreta que Arendt hace del reportero la culminación de su lista: “El reportero ocupa un lugar especial entre quienes se comprometen a buscar las verdades de las que dependen las personas dueñas de sus actos.”
Esto se le sube a la cabeza a cualquiera: el reportero codo con codo con Platón, Newton, Macaulay y Miguel Ángel. Una descripción así de pomposa hace que cualquiera que haya tenido mucho que ver con el periodismo y, por descontado, que haya trabajado en ello, sienta cierta desazón. ¿Por qué? Primero, porque la palabra periodista cubre una gama increíblemente amplia de actividades profesionales (y poco profesionales). Existen jueces corruptos, cirujanas incompetentes y profesores que cometen abusos sexuales, pero cuando decimos “juez”, “cirujana” o “profesor” tenemos unas expectativas, razonablemente fundadas, sobre el rango normal de actividades relacionadas con esa profesión. Pero el reportero de un diario amarillista que revuelve en cubos de basura, accede ilegalmente a teléfonos móviles y obtiene de modo fraudulento (“sonsaca”) información médica personal con el objeto de sacar a la luz la vida privada de un jugador de futbol –meramente para excitar a los lectores, vender más diarios y complacer a su jefe, sin que la revelación obedezca a ningún genuino interés público– es un periodista de profesión tanto como la mejor corresponsal de guerra que arriesga su vida para traernos una verdad vital oculta. Un periodista deleznable que hace periodismo deleznable, pero aun así periodista. ¿Hay otro trabajo en el mundo cuya descripción cubra semejante gama de actividades, desde las delictivas hasta las heroicas?
En segundo lugar, y para complicar más las cosas, hasta los periodistas consagrados a la misión de contar la verdad por el bien público a menudo se enorgullecen de ser, bueno, no del todo respetables: nosotros los oportunistas, los peleoneros con mal genio, nada que ver con los curas. Una útil puntualización de esa retórica pomposa la encontramos en el conocido texto de un periodista británico llamado Nicholas Tomalin, quien después moriría alcanzado por un misil sirio cuando informaba desde los Altos del Golán durante la guerra del Yom Kippur. “Las únicas cualidades esenciales para el éxito real en el periodismo –escribe Tomalin– son una astucia de rata, una actitud convincente y un poco de habilidad literaria.” Añade que la “astucia de rata” (expresión que se hizo proverbial entre los periodistas británicos) es necesaria para “huronear y publicar cosas que la gente no quiere que se sepan (lo cual es, y siempre será, la mejor definición de noticia)”. En otra versión del oficio reporteril afirma que “la obtención de información periodística conlleva, casi invariablemente, argucia, subterfugio, humillación, mentira, engaño y una saludable porción de simple delito”.
Algo hay de bravata juvenil en esto, pero también algo de verdad. Yo he mentido y empleado subterfugios de manera habitual cuando informaba desde dictaduras, para evitar una atención inoportuna por parte de la policía secreta y para proteger a mis fuentes. Aún conservo las tarjetas de visita de una sociedad mercantil puramente ficticia, llamada Edward Marston Ltd., que “fundé” para obtener un visado y poder visitar a Aung San Suu Kyi en Birmania cuando ella todavía lideraba a los disidentes. En ocasiones he actuado como un espía, pero –al menos tal y como yo lo veo– un espía al servicio de la verdad.
Sin embargo, el tercer motivo para la desazón es que decir que nuestro oficio consiste en contar la verdad, incluso sin ve mayúscula, es mucho decir. Yo prefiero la aserción más modesta –desarrollada en la introducción de mi libro Los hechos son subversivos– de que encontramos hechos. Tomalin, en modo de demolición total, ni siquiera concede esto. “La idea de un ‘hecho’ es tan simplista que es una mentira”, escribe. “Los hechos no son sagrados; en el momento en que todo reportero empieza a escribir su historia ha seleccionado unos y no otros, y ha tergiversado la situación. En el momento en que da a los ‘hechos’ una forma narrativa, ha comentado la situación.” Esto, si pasamos por alto la fanfarrona hipérbole, es cierto, pero cuestiona las ideas más generales de que los periodistas alcancen la verdad, la imparcialidad o la objetividad, no el hecho de que los hechos existan. Por más que uno seleccione o construya un relato en torno a ello, sigue siendo un hecho que la Alemania nazi atacó Polonia el 1 de septiembre de 1939. También es un hecho que Tomalin escribió un artículo en el que rechazaba la idea de los hechos.
Con todas estas reservas, cualquiera que conozca el oficio ordinario del periodista quizá prefiera formulaciones algo más modestas de lo que debe hacer el buen periodismo: por ejemplo, el lema del excorresponsal en el extranjero y director general de la BBC Hugh Greene, “Acércate al límite todo lo que puedas e interprétalo bien”. La confianza en la intención del escritor, bloguero o responsable de la emisión es crucial. Tiene toda la importancia del mundo el creer o no que ella o él está tratando de “contarlo tal como es” y de “interpretarlo bien”. Yo he llamado “veracidad” a esta cualidad, pero el reportero de investigación Nick Davies lo expresa de un modo aún más sencillo: “Para los periodistas, el valor definitorio es la honestidad, el intento de decir la verdad. Ese es nuestro objetivo primario.”
Hay tres cualidades que necesitamos para nuestros medios de comunicación: que sean libres de censura, diversos y fidedignos. Y en la cita anterior está la característica clave a la que me refiero con el término fidedigno. La “imparcialidad” al estilo de la BBC –para qué hablar de la meta en realidad inalcanzable de la “objetividad”– solo es una de las vías para hacerse digno de esa confianza. Aspirar a ser imparcial y justo al informar demuestra una disciplina excelente, pero fingir ser estrictamente objetivo puede, sencillamente, velar sesgos ocultos, quizás escondérselos incluso a nuestro propio yo liberal o conservador. Como insiste Jay Rosen: “‘Basado en el trabajo periodístico’ es mucho más importante que ‘libre de opinión’.” A veces aclararle al lector el punto de vista propio, lo que cabría denominar parcialidad transparente, puede ser más honrado que una imparcialidad fingida. El ejemplo clásico es Homenaje a Cataluña, de George Orwell, una de las mejores obras de periodismo político moderno. En el último capítulo, Orwell escribe: “Por si no lo he dicho antes en algún sitio del libro, lo diré ahora: desconfíen de mi parcialidad, de mis errores de hecho y de la distorsión inevitablemente provocada por haber visto solo un ángulo de los acontecimientos.” En la práctica, dice “¡No me crean!”, y por eso le creemos.
La aspiración de ser imparcial y la parcialidad transparente no agotan de ningún modo las opciones del buen periodismo. Por ejemplo, buena parte de la dieta de noticias políticas de mucha gente procede de humoristas como Jon Stewart en The Daily Show (hasta que se retiró), su homólogo egipcio Bassem Youssef (hasta que su programa fue suspendido) y el británico Ian Hislop (director de la revista satírica Private Eye) en el programa televisivo Have I got news for you. En estos programas satíricos de noticias, la exageración cómica extrema y los fotomontajes, a veces manipulados, se mezclan con análisis agudos y comentarios políticos. Se aplica un conjunto totalmente distinto de convenciones (que haría que aquellas damas solteronas, el New York Times y BBC News, se desvaneciesen sobre el diván), pero no cabe duda de que estos programas, además de entretenernos, están tratando de encontrar algo de verdad.
En este caleidoscópico mundo de medios a la vez concentrados y fragmentados hay múltiples contratos diversos con el lector, telespectador o usuario. Lo esencial es que exista ese contrato, sobre el cual se construye la confianza. Esta se pierde cuando el contrato es violado por el escritor, bloguero, responsable de la emisión o quien publica en una red social.
Un ejemplo doloroso es el del brillante escritor polaco Ryszard Kapuściński. Cuando uno de sus discípulos periodísticos se convirtió en su biógrafo, localizó y habló con algunas de las fuentes originales de su famoso relato sobre la caída de Haile Selassie y de su reportaje desde Bolivia. Dichas fuentes se quejaron de que Kapuściński había tergiversado, exagerado y fabulado patentemente lo que le habían contado. En una ocasión, por lo menos, incluso había relatado unos acontecimientos dramáticos como si le hubieran sucedido a él, cuando en realidad les habían sucedido a otras personas. En pocas palabras, había desdibujado de forma deliberada la frontera entre los hechos y la ficción.
Esta historia tiene un giro interesante que muestra cómo ese contrato difiere a través del tiempo y el espacio. Cuando los polacos leyeron el reportaje original de Kapuściński desde África, en la Polonia gobernada por el comunismo de la década de 1970, a pocos les preocupaba la exactitud detallada de unos hechos sucedidos en sitios que, de todos modos, la mayoría de ellos no podría visitar. Les encantó lo que entendieron a la perfección como un fuerte componente de alegoría subversiva, que introducía clandestinamente una crítica al poder autoritario burlando a los censores comunistas. Pero cuando esos mismos textos se tradujeron al inglés, fueron leídos como un reportaje objetivo, tal y como se entiende esa modalidad en la tradición periodística angloamericana. Kapuściński fue aplaudido por haber presenciado aquellas atrocidades y haber sobrevivido para contarlo. Aunque incluso sus amigos empezaron a cuestionar la veracidad de su relato, el propio Kapuściński nunca admitió las acusaciones. En mi opinión, quebrantó su contrato con los lectores.
No es preciso ser un periodista profesional que trabaja para una empresa informativa para tener un contrato así con el lector (oyente/usuario/telespectador) ni para adoptar una disciplina, una ética y unas directrices con las cuales podamos encontrar hechos, contar la verdad, revelar por medio de la investigación o la sátira, hacer comentarios explícitamente parciales o informar por cualquier otro medio que escojamos. Sí ayuda aprender de quienes se han dedicado profesionalmente a ello durante un tiempo, ya sea yendo a una escuela de periodismo o en el trabajo. Es una gran ventaja tener un buen director, y una fortuna impagable trabajar con uno estupendo. Pero hay otras maneras de aprender mediante la práctica.
En suma, la misma transformación de la tecnología de las comunicaciones que ha empujado el negocio y la profesión del periodismo a la crisis económica ha abierto numerosas oportunidades para la actividad periodística. No hace falta ser periodista para hacer buen periodismo. ~
Traducción del inglés de Araceli Maira Benítez.
Fragmento de Libertad de palabra.
Diez principios para un mundo conectado, que Tusquets pondrá en circulación a partir del 11 de abril.