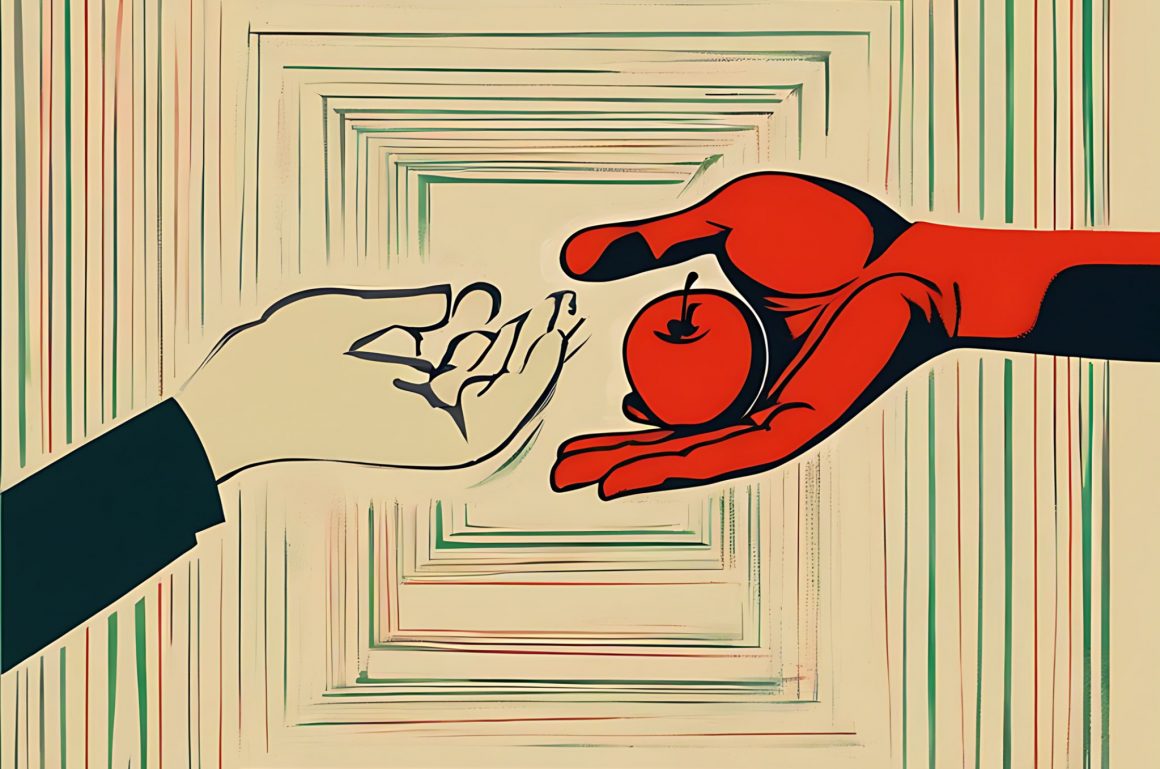La manzana
La cancelación del aeropuerto de Texcoco definió al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Fue un absurdo económico muy costoso que redujo la confianza del sector privado en el gobierno que estaba por iniciar.
Pero socavar el principal fundamento de la democracia –pues no hay democracia sin estado de derecho y no puede haber estado de derecho sin autonomía del poder judicial– sería un error de otra magnitud. Aprobar la reforma judicial que ha planteado AMLO será como elevar la cancelación del aeropuerto de Texcoco a la enésima potencia. Eliminar la autonomía del poder judicial y, con ello, la división de poderes y el orden constitucional como límite último del ejercicio del poder, tendría efectos devastadores que se prolongarían a lo largo del sexenio de Claudia Sheinbaum.
Aprobar esta reforma significaría traspasar la línea entre democracia y autoritarismo; entre estado de derecho y despotismo; entre certidumbre jurídica y poder discrecional sin límites; entre respeto a derechos humanos y libertades básicas, incluida la del mercado, y el temor a la arbitrariedad sin posibilidad de defensa. La decimocuarta economía del mundo a merced de los caprichos y veleidades de un ejecutivo todopoderoso.
El veneno
La reacción de “los mercados” después de la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue la siguiente. Hubo una minidevaluación temporal, una pérdida parcial de la confianza en el gobierno que se reflejó en una inversión privada nacional menor a la de los dos sexenios previos y, por tanto, un crecimiento promedio anual raquítico del PIB menor a 1% en todo el sexenio.
La consecuencia de lo anterior es que el PIB per cápita de 2023 es similar al de 2014, un retroceso de nueve años. Esa pérdida de riqueza se compensó con los programas sociales gracias a que las finanzas públicas heredadas eran sólidas.
Las repercusiones de la reforma judicial podrían ser más profundas y dañinas, no solo por la naturaleza del cambio, sino por la delicada situación de las arcas públicas que reduce el margen de maniobra de la nueva administración. La viabilidad y el éxito del “segundo piso” del proyecto de AMLO dependen, de manera directa, de finanzas sanas y sólidas y, de manera indirecta, de un crecimiento económico vigoroso, pues sin mayor riqueza generada a la cual se le puedan cobrar impuestos, Sheinbaum no podría componer el desastroso estado en que recibirá la hacienda pública.
Sin un presupuesto público creciente no podrían mantenerse ni expandirse los programas sociales, ni realizarse las inversiones en infraestructura pública que hicieran posible la relocalización de empresas. Tampoco sería posible reconstruir las instituciones de salud, educación, seguridad y justicia abandonadas o destruidas por el primer piso de la transformación. Sin mayores recursos para la seguridad y la justicia, la violencia y la impunidad continuarán destruyendo vidas, tranquilidad, patrimonios y riqueza. Sin presupuesto, las promesas de campaña serán mera demagogia.
El problema es que las finanzas nacionales están al borde del colapso. Cuando AMLO llegó a la presidencia, el déficit público oscilaba en torno al 2% del PIB; la deuda era de 10 billones de pesos; el Estado tenía muchos fondos de reserva y fideicomisos para enfrentar adversidades y Pemex estaba casi quebrado y con una deuda de 100 mil millones de dólares. Al terminar 2024, el déficit público será de 6% del PIB. La deuda pública se habrá duplicado, pues a los actuales 17 billones de pesos se le sumarán dos más, solicitados este año. Se acabaron todas las reservas y fondos de emergencia; Pemex sigue quebrado pese a que el gobierno le transfirió cerca de dos billones de pesos que no está claro en qué fueron utilizados, pues su deuda no se redujo. Para completar el panorama, la administración pública está en los huesos, no por la austeridad republicana, sino por los enormes dispendios, corrupción rampante, reasignación irracional de presupuestos y obras faraónicas que costaron dos o tres veces lo presupuestado y requerirán subsidios para operar.
La Secretaría de Hacienda ha calmado a los inversionistas y a las calificadoras con la promesa de reducir el presupuesto del próximo año en 800 mil millones para que el déficit público baje del 6 al 3% del PIB. El problema es que no lo podrá hacer a menos que cancele todos los programas sociales, despida a un par de millones de burócratas (todos los maestros más todos los médicos o a todo el ejército y la marina) o deje de pagar las pensiones a los jubilados.
Como no va a hacer nada de eso, ni tampoco impulsará una reforma fiscal, lo que seguramente hará será cancelar el gasto de inversión (condenando a la irrelevancia el plan de construir infraestructura para atraer empresas por la relocalización), con la cual el déficit podría reducirse a 4.5% del PIB, pero seguiría endeudando al país. Ganaría un poco de tiempo y algo de clemencia de las calificadoras, esperando que la economía (que se está desacelerando y lo seguirá haciendo el próximo año) crezca mucho a partir de 2026, no solo para que las finanzas y el gasto público puedan recuperarse, sino para crear empleos, mejorar salarios y darle un poco de aire político al “segundo piso”.
Claudia Sheinbaum ha asegurado que habrá una amplia discusión sobre la reforma judicial. No está tan claro si esto podría conducir a que se modifiquen los términos en que está planteada, debido a que su AMLO ha asegurado que no cederá en la elección popular de jueces y ministros. Si el presidente insiste en darle a su sexenio un final apoteótico con la reforma judicial, le hará un despropósito a su sucesora. Los mercados ya avisaron que no les gusta invertir en países gobernados sin contrapesos democráticos y sin certeza jurídica.
Imaginemos lo que pasará a fines de septiembre si la reforma es aprobada. Antes que los efectos económicos de mediano y largo plazo, las dos consecuencias inmediatas serían de orden político. Primero, se confirmarían los temores y advertencias de que el país cae en el precipicio del autoritarismo. Los efectos de la pérdida de la división de poderes y del contrapeso constitucional se irían revelando poco a poco hasta que los ciudadanos los sintamos, gracias a un país estancado económicamente y a un poder caprichoso. El arrepentimiento será tardío, tal y como les pasa ahora a los ingleses con el Brexit, pero habrá arrepentimiento.
Segundo, la presidencia de Claudia Sheinbaum estaría asociada a una contradicción y a una paradoja: la presidenta más votada de la historia, con el mayor poder derivado de las urnas, sería la que no pudo o no quiso detener la locura de su antecesor de someter al poder judicial. La legitimidad democrática usada para acabar con la democracia.
Tercero, habría un colapso de dimensiones inimaginables en la impartición de justicia. La reforma considera que los casi mil 700 jueces y magistrados federales y los once ministros de la Suprema Corte renuncien, para ser sustituidos mediante una elección nacional en 2025. Solo cabe imaginar qué sucedería con los cientos de miles de procesos judiciales de todo tipo –penales, mercantiles, fiscales, civiles, administrativos, familiares, ambientales– que están en curso. ¿Qué incentivos tendrán los jueces actuales de desahogarlos si van a perder su trabajo el próximo año? ¿Cuánto tiempo tardarían los nuevos jueces en conocer los expedientes de todos esos casos para poder terminar los procesos? ¿Tendrían esos nuevos juzgadores los conocimientos y la especialización requerida? ¿De cuántos años más sería la tardanza para hacer justicia y cuánto aumentaría el rezago? La incertidumbre jurídica privaría por muchos años.
El fracaso
Si la reforma fuera aprobada, en lo inmediato, caería la confianza en el gobierno de Sheinbaum por parte del sector privado nacional, de los inversionistas extranjeros, de gobiernos y economías occidentales y organismos multilaterales.
Pero la debacle económica no sería inmediata. La turbulencia cambiaria inicial pasaría tarde o temprano y el nivel en que quede el dólar dependería de su manejo. Si quedase en alrededor de 20 pesos, se complicaría mucho el manejo de la crisis fiscal, pues es muy probable que la inflación repunte en vez de ceder, no bajen las tasas de interés y se tenga que destinar más presupuesto a pagar el servicio de la deuda pública. En ese escenario, Hacienda tendría que presentar un presupuesto en noviembre con más recortes o con más deuda, y más cerca de la pérdida del grado de inversión.
En el mediano y largo plazo, la desconfianza y la incertidumbre se volverían permanentes en las decisiones de los actores económicos. Ni las empresas ni las inversiones financieras abandonarían el país, pero las últimas tendrían preparadas las maletas. Considerando que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, toda la actividad económica vinculada a las exportaciones continuará operando y muy probablemente crecerá, pues nadie quiere desaprovechar las oportunidades del comercio exterior y mucho menos cerrar sus fuentes de ingresos. En otras palabras, la inercia económica haría posible que el crecimiento continúe, pero seguiría siendo de mediocre a malo, tal y como lo hemos atestiguado en las últimas décadas. Eso sí, las empresas que puedan cambiarían sus domicilios fiscales a Estados Unidos y otras exigirían en la firma de contratos, especialmente con el gobierno, que cualquier disputa y conflicto se trate en las cortes estadounidense o en los paneles del T-MEC, para tener una protección jurídica real, que ya no será posible en México.
El problema vendría con las inversiones nuevas –las asociadas a la relocalización de empresas o las de empresas mexicanas que podrían expandir sus actividades en nuestro país– que difícilmente se harían realidad, cancelando de esa manera la ruta para que México alcance una tasa de crecimiento superior al 4 o 5% anual. Cualquier problema que enfrentaran las nuevas empresas –ya sean permisos, conflictos laborales, pagos de impuestos, incumplimiento de contratos, incluso entre particulares– estaría sujeto a decisiones de jueces sin autonomía y probablemente sin la experiencia judicial requerida. ¿Quién arriesgará cientos o miles de millones de dólares en empresas que no tendrán ninguna certeza de que la ley será el único criterio que se aplicará en los cientos o miles de juzgados de todo tipo donde tendrán que dirimir cualquier problema o conflicto?
Seguramente Claudia Sheinbaum intentaría mediar y convencer a las organizaciones empresariales de que las cosas no van a ser así, y convocará a programas y acuerdos conjuntos de inversión. Los empresarios asistirían y probablemente firmarían y, al salir de las reuniones, declararían su apoyo al gobierno. Después, como lo hacían los virreyes en la colonia cuando recibían de España instrucciones sin sentido, comentarían en secreto: “obedézcase, pero no se cumpla”. En las relaciones del sector privado con el ejecutivo siempre estaría presente la confianza rota y el miedo a la arbitrariedad del gobierno derivadas de la desaparición del principio de certeza jurídica.
Si a la reforma judicial se le añaden la anunciada desaparición de los organismos autónomos –competencia económica, telecomunicaciones, regulación de energía, transparencia, entre otros– y los cambios a la ley de amparo de abril pasado, no hay duda alguna de cuál sería el mensaje para las empresarios: avanzaría la desprotección jurídica hasta ser total, y con ello cambiarían drásticamente las relaciones entre política y economía. Las condiciones para el libre mercado se habrían debilitado, el Estado tendría un poder sin límites sobre las empresas.
Ese cambio radical de las reglas del juego entre el Estado y el mercado impedirá que se aproveche la relocalización de empresas con motivo del conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Y perder esa oportunidad significa renunciar a una enorme fuente de generación de riqueza (pasar de tasas de crecimiento de 2 o 3% a tasas de 4 a 6%).
Si Sheinbaum quiere que en el país haya crecimiento con mayor distribución equitativa de la riqueza, requiere que la economía crezca a tasas más elevadas. Ese crecimiento no será suficiente si se avalan la reforma del poder judicial y el resto del Plan C. Y por eso, el sexenio puede acabar en septiembre, condenado a tener resultados de mediocres a malos. El problema no estaría en la volatilidad del tipo de cambio en los días posteriores, sino en el cambio cualitativo de las relaciones Estado-sector privado, gracias al cual solo veríamos pasar el tren de la relocalización desde el andén. ~