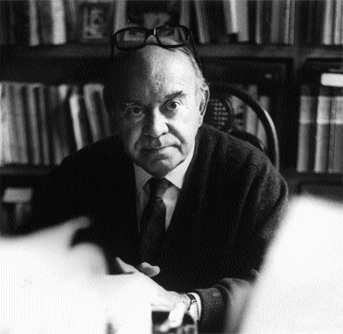Ver todas las películas dirigidas por Woody Allen requeriría de unas buenas vacaciones. En el caso de las de Terrence Malick (Texas, 1943) se puede hacer en un día. Su merecido prestigio se refuerza por lo poco que se prodiga y por su secretismo, en la senda de Salinger: ha conseguido el lujo de no conceder entrevistas, no hablar de sus películas, no hacer promoción. No se deja fotografiar. Estudiante de Filosofía en Harvard, traductor de Heidegger, guionista de sus cuatro únicas películas, debutó con Badlands (Malas tierras, 1973), en la que hacía un pequeño papel como policía: su fobia a aparecer en público debe de ser posterior. Con esa primera película ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián de 1974. Si tenemos en cuenta que el año anterior la ganadora fue El espíritu de la colmena, y el posterior, Furtivos, podemos concluir que eran otros tiempos para todos, y sobre todo, para el Festival de San Sebastián.
Cinco años después dirigió Days of Heaven (Días del cielo, 1978). Malick no tiene suerte con los Oscar, aunque con ésta obtuvo el de mejor fotografía, gracias a Néstor Almendros. Es su mejor película, delicada, intensa y envolvente, una obra maestra en la que Sam Shepard y Richard Gere quedaron retratados para siempre en una espléndida y doliente juventud. Fue un succès d’estime, no consiguió éxito de público, aunque sí de crítica. Se marchó a vivir a París, donde su aislamiento e inactividad no hicieron sino acrecentar su leyenda. Hubieron de pasar dos décadas para su siguiente obra, The Thin Red Line (La delgada línea roja, 1998). Pese a tratarse de una superproducción bélica tiene muchos puntos en común con sus obras anteriores: la importancia de los paisajes, la naturaleza, el ritmo pausado, la voz en off (en este caso, y como novedad en su carrera, múltiple), la música. La crítica ya no fue tan unánime.
The New World (El nuevo mundo, 2005) comparte muchas cosas con anteriores películas de Malick. Pocos cineastas pueden presumir de haber creado un mundo tan reconocible y personal. En realidad, no podría ser más que de él mismo, o de un atento imitador. Seguramente estamos ante un genio. Contrariamente a lo que muchos creen, los genios no están para abrir caminos, sino para salirse de ellos sin despeñarse. Si estuviéramos inundados por películas en las que, por ejemplo (invento, pero es el estilo), sobre las sucesivas imágenes de un árbol, un pato y un río, se superpusiera una voz que dijera “¿Quién eres? ¿Dónde me llevas? Toma mi mano, somos uno”, el cine sería insoportable. Pero… ¡cómo agradezco que existan directores como Terrence Malick! La diversidad de voces en off de El nuevo mundo la asocia con La delgada línea roja, y el principio de ambas películas, con alguien buceando en aguas puras, es casi idéntico; el triángulo amoroso, mujer-rico-aventurero, es semejante al de Días del cielo. La melancolía, la pérdida y la derrota, la búsqueda de un paraíso, las une a todas.
En 1607, un centenar de hombres desembarcan para fundar Jamestown, la primera colonia inglesa en Virginia (por cierto, tierra del tabaco, que cultivan los indios). Entre ellos está John Smith, que vivirá una historia de amor con una princesa algonquina, Pocahontas. Basada en hechos reales (expresión tan socorrida como imprecisa), con una cuidadosa reconstrucción de época, y rodada en la propia Virginia, donde transcurre la mayor parte de la historia, Malick, como acostumbra, dispara en distintas direcciones, se dispersa, y lo épico acaba disolviéndose en lo lírico. Muestra un mundo virginal: el agua, el viento, los árboles, parecen no haber sido manchados por la mano del hombre. Esa idea de la naturaleza como algo inocente, tan cara a Malick, es absolutamente falsa, como sabe cualquiera que haya visto un par de documentales sobre el mundo animal. La naturaleza es terriblemente violenta, incluso cruel, según parámetros humanos, pero, observada tras ese cristal, sirve al cineasta para hablar de lo que le interesa: la imposibilidad de alcanzar los sueños, los paraísos, que no existen, o si existen, se rompen.
En El nuevo mundo no hay un único punto de vista, y éste es uno de sus muchos aciertos. Si a los colonos blancos les asombra la belleza de lo que están descubriendo, también el indio que viaja a Londres, se asombrará de lo que encuentra (la diferencia es que lo que asombra a los ingleses es la Naturaleza, hecha por Dios sabe quién, y lo que impacta al algonquino es lo hecho por los hombres; diferencia fundamental que explica cuál de las dos culturas está llamada a su pronta extinción). La escena de la llegada de los barcos, vista por los indios, resulta abrumadora por su belleza e intensidad, por la carga que sólo un gran director puede transmitir mediante unas imágenes en apariencia sencillas, pero perfectamente planificadas. Malick es un cineasta muy literario (nada más literario en el cine que la voz en off), pero, a la vez, enormemente visual, y de ahí el poder sugestivo de sus películas.
Algunos critican a Malick el que caiga en lo naif. Esas críticas son hasta cierto punto justas: las escenas de Colin Farrel y Q’Orianka Kilcher en un paisaje idílico intercambiando palabras para aprender sus respectivos idiomas rozan lo cursi; pero sólo hasta cierto punto. Es cierto que quien quiere hacer poesía corre el peligro de traspasar la delgada línea roja que separa el arte del ridículo, lo poético de lo cursi, y que a veces en sus voces en off lo trascendental y lo simple se acercan hasta casi confundirse, pero también lo es que sólo puede hacerla –al menos, un cierto tipo de poesía– quien se atreva, quien asuma ese riesgo y se lance. Hay que agradecer ese espíritu a Malick, tan poco habitual, y aunque es posible que en algún momento se pase (algo que, casi milagrosamente, no ocurría en ningún momento en la maravillosa Días del cielo), gracias a ello, cuando se queda a este lado de la línea, firma –o como diría un chino, filma– algunas escenas de una hermosura emocionante y perturbadora. Por otra parte, es difícil acusar de naif a un director cuyas películas son tan tristes, melancólicas y desesperadas, en las que hay una especie de mezcla de panteísmo y nihilismo con resonancias bíblicas. Pocas historias de amor hay más dolorosas que la de esa princesa india que renuncia a todo –absolutamente a todo: su entorno, sus raíces, su mundo, los seres que la aman– para luego no ser correspondida. Y lo naif, según lo entiendo yo (y supongo que cualquiera), se queda en lo alegre, inocente, colorista y superficial, sin bajar nunca a las simas del dolor.
La verdadera protagonista de la película –si prescindimos de los paisajes, de las voces en off, de la fotografía, de la música, de ese viento poético que suena, pero que no necesariamente hace que se muevan las ramas, por lo que a veces hay que considerarlo una música más– es Q’Orianka Kilcher. Sólo ella está presente en las tres partes en las que, temáticamente, podría dividirse la película (el encuentro amoroso, la separación, el viaje a Londres). Christian Bale, el tercer vértice del triángulo, tiene el gran mérito de estar contenido, pero no frío. En cuanto a Colin Farrel, entra para mí en el terreno de lo esotérico y misterioso. ¿Por qué tiene éxito? ¿Por qué gusta a la gente? ¿Qué ven en él las mujeres y los cineastas, y sobre todo, qué no ven? ¿Qué no veo yo? ¿Y qué veo en él? De todas las preguntas planteadas, esta última es la única que puedo contestar: un tipo con aspecto sucio –en este caso, admitimos que al personaje no le viene mal– y expresión de perrillo asustado, pero de esos que en cualquier momento se pueden revolver para lanzar un mordisco traidor. Prefiero volver a Q’Orianka Kilcher para acabar con ella el artículo. ¿Qué decirles? Únicamente, que si todas las quinceañeras tuvieran su arquitectura e inocencia, el mundo se parecería un poquito más a ese paraíso tan añorado por Malick.
Sobre la leyenda de Umbral, en el blog de Christopher Domínguez
Querido Christopher: Quizás sólo un crítico hispanoamericano (quizás sólo mexicano, y tal vez sólo tú) podía ser tan justo en la valoración de Umbral. Es decir: verlo en lo que es y ha sido.…
Ramón Xirau
Uno de los hijos más destacados (y queridos) del exilio español en México es sin duda Ramón Xirau, cuya obra ya es una parte intrínseca de nuestra cultura. En este ensayo, Castañón hace el…
Red de mentiras, de Ridley Scott
Hollywood está enrachado haciendo filmes que reflexionan sobre la relación de Estados Unidos con Medio Oriente, y sobre su política intervencionista en general. A la…
Monty Python y sus escenificaciones mexicanas
El error que comenten con demasiada frecuencia los activistas de izquierda es pensar que esa clara conciencia de las diferencias internas es fácilmente trasmisible al público en general.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES