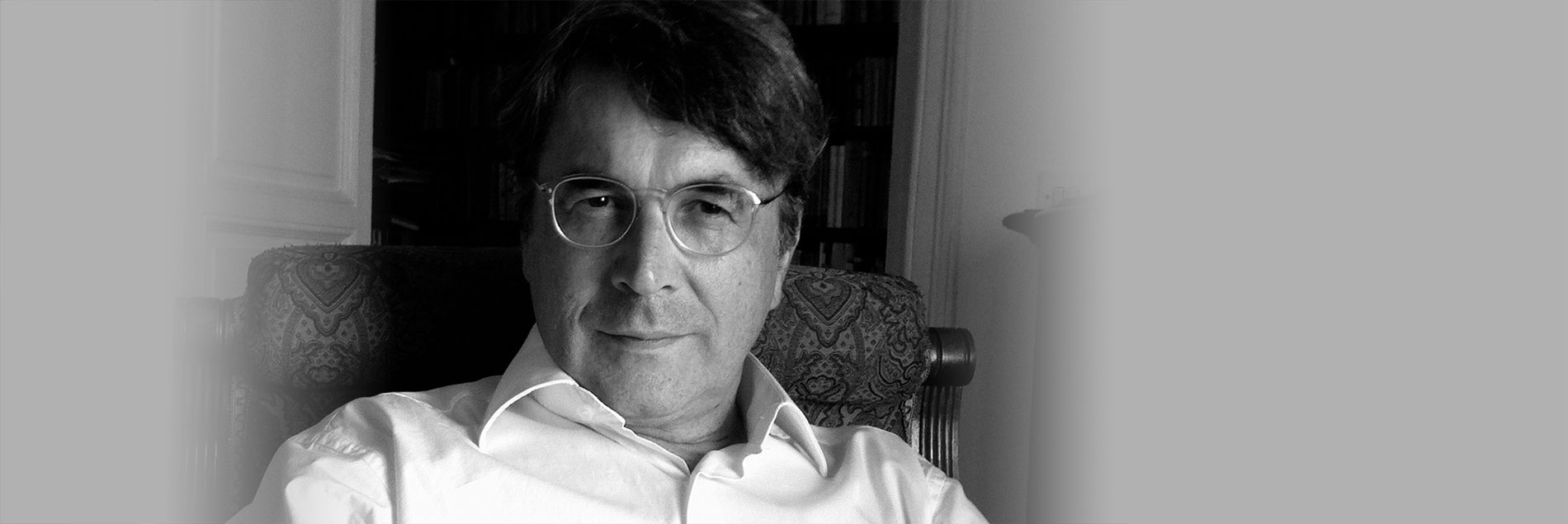Una de las consecuencias más lamentables de la obsesión del gobierno de George W. Bush con Irak ha sido el peligroso descuido de ese auténtico polvorín que es Pakistán. Por décadas, ese país ha coqueteado con la implosión de su precario sistema de gobierno. Después del 11 de septiembre, la respuesta estadunidense se limitó a apoyar al dictador en turno. Con su respaldo irrestricto del ahora depuesto Pervez Musharraf, Estados Unidos consiguió absolutamente nada. Preocupado antes que nada por su propia permanencia en el poder, Musharraf ofreció el más básico apoyo logístico a los estadunidenses pero jamás se atrevió a comenzar una batalla que era, a todas luces, inevitable: la ofensiva contra los Al Qaeda (y sus aliados fanáticos del movimiento talibán) en el occidente del país. Era previsible que la miopía del Washington de Bush en su apoyo al dictador pakistaní tarde o temprano pasaría una factura onerosa al esfuerzo en contra del terrorismo islamista.
La situación en la frontera entre Afganistán y Pakistán –y, para estas fechas, ya en el propio corazón pakistaní– es para poner los pelos de punta. Después de años de lamerse las heridas tras la severa derrota que sufriera en la invasión aliada después de los ataques de Nueva York y Washington, el movimiento talibán ha ganado fuerza hasta convertirse, de nuevo, en un peligro para la estabilidad no sólo regional sino mundial. Poco a poco, los fanáticos islamistas han ganado terreno. En Afganistán, han retomado el control ideológico en incontables zonas, aprovechando la debilidad del gobierno encabezado por Hamid Karzai. Con los talibanes han vuelto también las brutales reglas que imponen a través de su particular lectura de la Sharia, la ya de por sí severa ley islámica. Para muchos de quienes viven bajo ese yugo –sobre todo las mujeres– el regreso de estos fanáticos sin parangón debe representar un doloroso hito. Pero la presencia de los talibanes en su tierra de origen palidece cuando se le compara con el peligro que implica su creciente influencia en el occidente pakistaní, una zona sin ley que se ha convertido en el nuevo caldo de cultivo del más peligroso terrorismo. En lo que el embajador Richard Holbrooke, el enviado del gobierno de Obama a la región, ha calificado como “el mayor error del gobierno de George W. Bush”, el descuido de los estadunidenses –sumado, claro, al caos en el gobierno afgano y pakistaní– ha permitido a Al-Qaeda y al propio movimiento talibán echar raíces en las regiones tribales alrededor de la frontera con Afganistán. Hasta ahí, sin embargo, no hay nada realmente nuevo. La frontera entre Pakistán y sus vecinos afganos ha sido, desde hace mucho tiempo, una zona casi inmanejable. En los últimos meses, lo verdaderamente grave es el avance de los fanáticos islamistas hacia Islamabad, la capital pakistaní. Para empezar, comenzaron a pisar fuerte en el hermoso valle de Swat, una región con importancia incluso turística para Pakistán. Después de una tregua tan objetable como riesgosa del gobierno pakistaní con los talibanes en la región, las noticias comenzaron a ser descorazonadoras: escuelas incendiadas, mujeres maltratadas, niñas abandonadas sin educación. Poco a poco, la intención real del movimiento talibán quedó clara: hacerse del control no sólo de Afganistán sino de una de las naciones más inestables –y mejor armadas– de la Tierra. Y esas son palabras mayores.
Naturalmente, la primera pregunta era cuál sería la respuesta del gobierno de Pakistán, aún sumamente frágil después del terremoto que supuso el final de la era de Musharraf y el asesinato de Benazir Bhutto. Dada su propia precariedad no resultaba impensable que el gobierno encabezado por Asif Zardari retrasara hasta el último momento posible una ofensiva que, tal como ha ocurrido, implicaría el desplazamiento de miles de refugiados. Por eso es una buena noticia que, tras reunirse con el gobierno estadunidense, Zardari diera la orden de comenzar un ataque mayúsculo contra los militantes islamistas justamente en el Swat. La fiereza del combate que se ha desarrollado en los últimos días pone de manifiesto que, finalmente, el gobierno pakistaní ha comprendido que no hay nada más grave que tener la bota fanática pegada al cogote.
Pero a pesar del loable esfuerzo de Islamabad, la solución al combate contra el movimiento talibán –y, no hay que olvidarlo, contra Al-Qaeda– requerirá de una participación prolongada y decidida de los aliados occidentales. Ni la OTAN ni Estados Unidos pueden cejar en el fortalecimiento de su presencia militar en la zona del conflicto. La realidad para el ejército estadunidense debe ser, imagino, particularmente difícil: después de años de desgaste y frustración en Irak tendrá que dirigirse a Afganistán para luchar en un terreno todavía más agreste contra un enemigo de resistencia legendaria. Pero no le queda de otra: la lucha más importante, a finales de 2001 y a principios de 2009, está en las montañas afganas, no en las calles de Bagdad. De manera simultánea, los aliados deberán asumir más a fondo una responsabilidad que, en función de Afganistán, ya han olvidado en el pasado: no hay mejor antídoto contra la ideología fanática que la consolidación –política, social, económica– de un Estado. El mundo le ha fallado a los afganos desde hace décadas. Sin reparar esa deuda histórica, la batalla frontal contra el oscurantismo talibán servirá de muy poco.
– León Krauze

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.