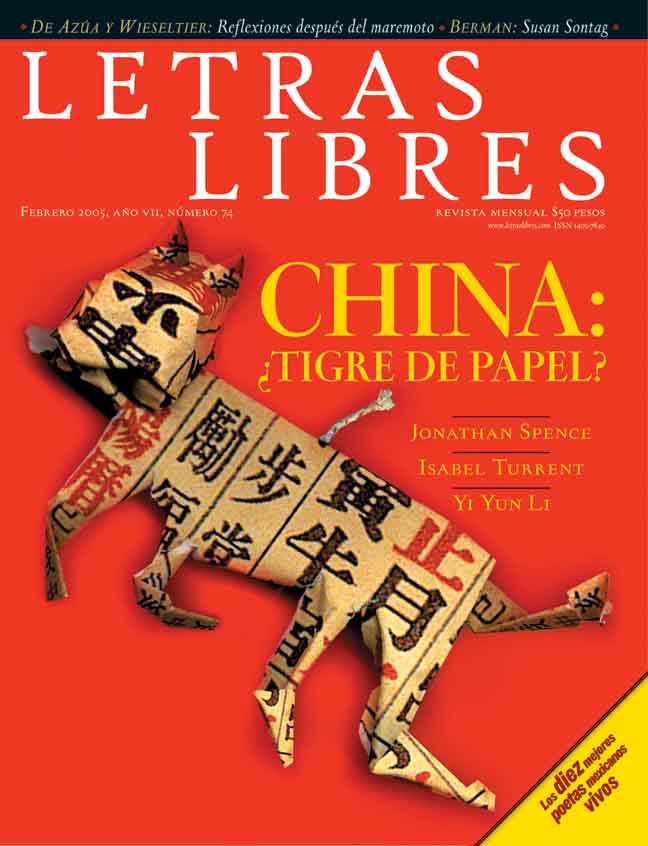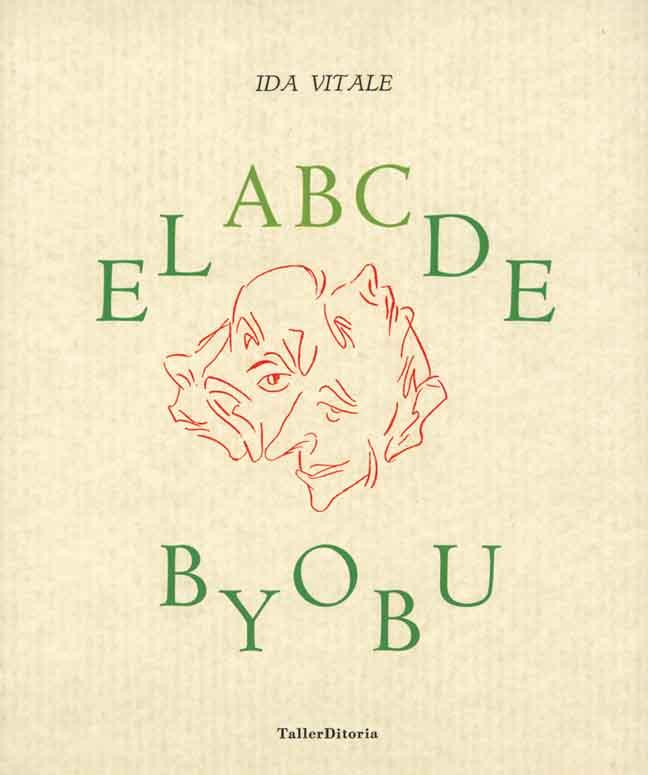Recuerdo el día, hace muchos años, en que descubrí la indiferencia de la naturaleza. Una mañana de verano en Shelter Island, un amigo me invitó a salir en su bote de pesca, y en algún lugar más allá de Gardiner’s Bay el motor se murió. Nos detuvimos bajo el sol despótico, confiando en que un pequeño artefacto fuera de borda nos indicaría la dirección del puerto distante. Súbitamente, una borrasca se nos vino encima, lluvia feroz y vientos crueles. El bote se balanceaba despiadadamente sobre el agua. Nos sentíamos impotentes. Conocí el terror. Las fantasías más terribles se hacían realidad. Sentí que me perdía. Y en el momento más oscuro del peligro, una gaviota aterrizó junto a mí y me observó con frialdad. Nunca olvidaré la ecuanimidad en la mirada del ave. No, no esperaba que la criatura se conmoviera con mi penosa experiencia, pero nunca me habían observado tan inhumanamente, nunca había pensado en cómo me veía desde el exclusivo punto de vista de la naturaleza. Era deprimente. Era el fin de todo entendimiento, de todo cuidado. Mis propósitos eran igual que nada. Mi vida y mi muerte eran movimientos de la materia, iteraciones neutrales de un flujo elemental. Había leído en varios sabios, antiguos y modernos, que tal intuición de desprendimiento constituye una experiencia de lo sublime, pero todo lo que yo veía era salvajismo y estupidez. Pronto amainó, la alada esclava del instinto emprendió el vuelo y un bote de pesca se acercó y guió nuestra herida embarcación a buen puerto. Ya en tierra, el desprecio sucedió al miedo. Abominé de la naturaleza. El mundo natural parecía poderoso pero lastimero: gigantescamente tonto, vastamente limitado. Su “sabiduría” no era lo que yo podía llamar sabiduría. Mi sensación de vulnerabilidad física se disipó a cambio de un deleite arrogante, una exultación razonada y maligna, frente al hecho de que mi ser no era solamente físico. A pesar de toda la biología, la química y la física que me constituían, yo era un hueco en la naturaleza. Era diminuto pero humano —materialmente insignificante, moralmente considerable, y debía mi lealtad a ese arreglo. Mi solidaridad pertenecía no a las leyes y los procesos, sino a las mentes, los corazones, las almas. Elevé mi alienación del mundo natural al mismo nivel de mi valía. De ahora en adelante tomaría el partido de lo humano contra el partido de lo natural: el juramento de Shelter Island. El curso opuesto sería una traición ontológica.
La mañana del 10 de noviembre de 1775, un temblor destruyó Lisboa. Duró diez minutos y concluyó con un maremoto en la embocadura del río Tagus. Decenas de miles de personas murieron, y la seguridad filosófica de Europa fue sacudida para siempre. Cuando comencé a darme cuenta de la magnitud de la destrucción que había obrado el mar de Asia, acudí a la literatura sobre Lisboa para auxiliarme. No estaba de humor para abrir la Biblia. Es indecente pasar de inmediato de la catástrofe a la teodicea. El mal debe sacudir, sacar de quicio. La humanidad de los muertos debe honrarse con el tributo de la disonancia, el tributo de la duda. No sé cómo una visión teísta del mundo puede evitar turbarse o lastimarse por un evento como ése. Si no es posible venerar la naturaleza por su bondad, entonces tampoco es posible venerar al supuesto autor de la naturaleza por Su bondad…
Entiendo que la religión aprendió hace mucho a sortear con argumentos la crueldad cósmica, pero es la ausencia de protesta, la eficiencia intelectual, lo que resulta repugnante. Quienes afirman pulcramente no tener explicación, que todo es un misterio, que los designios del universo y su Creador rebasan las facultades de la mente, están predispuestos a la tragedia. Deberían admitir más cándidamente que prefieren no reflexionar sobre las implicaciones espirituales de la destrucción natural porque quieren proteger aquello en lo que creen. Después de tal desastre, la gente religiosa tiene más trabajo mental que la gente irreligiosa, porque son ellos quienes predican el gobierno benevolente del mundo. A veces enseñan algo mucho peor: la explicación punitiva del sufrimiento, la idea de que esto no es el mal, sino la justicia. En las ruinas de Lisboa, los “sermones del temblor” vinieron en muchas variantes, pero el tema más conspicuo, para escoger sólo el ejemplo de un prominente predicador jesuita, fue éste: “Aprende, oh Lisboa, que los destructores de nuestras casas, palacios, iglesias y conventos, la causa de la muerte de tanta gente y de las llamas que devoraron tesoros tan vastos, son tus pecados abominables, y no las estrellas, los cometas, los vapores y las exhalaciones y fenómenos naturales similares.” Tal sentir se dejó escuchar las pasadas semanas de boca de clérigos musulmanes e hinduistas, e incluso el jefe rabino de Israel declaró que “ésta es una expresión de la gran ira de Dios contra el mundo”. Todo esto no es otra cosa que una justificación del asesinato de los niños.
Fue completamente correcto que los horrores de Lisboa hundieran a Europa en una crisis de significado, que la denuncia de Voltaire contra la fe del tout est bien produjera ondas sísmicas a través de toda una cultura. En nuestra sociedad del tout est bien, con su religiosidad jovial y sus catedrales de optimismo, veo una prodigiosa generosidad pero muy poca reflexión seria, al menos públicamente. Los esfuerzos para enviar ayuda de todo tipo pueden convertirse en uno de los mejores momentos de nuestro sentido práctico, ¿pero por qué nos aterra tanto la filosofía? No somos los únicos, por supuesto, satisfechos con nuestra condición. Rousseau respondió al poema sobre Lisboa con una carta extraordinaria en la que pedía al colérico Voltaire que desistiera de “alterar a las almas apacibles” y perturbar el “dulce sentido de la existencia”. Al defender la postura de la aceptación de lo ocurrido en Lisboa, Rousseau renunció al partido de lo humano: “El sistema de este universo, que produce, conserva y perpetúa a todos los seres pensantes y sensibles, debería serle más precioso [a Dios] que uno solo de esos seres; él puede, de tal forma, a pesar de toda su bondad, o por esa misma bondad, sacrificar algo de la felicidad de los individuos para la conservación del todo.” Es una vieja idea, este quietismo lógico. No es exactamente falso, y también viene en versiones seculares. Rousseau no se equivocaba, ciertamente, acerca de lo impertinente de la convicción de que el hombre es el centro del universo. Pero dejando de lado el problema de la presunción humana, es difícil entender cómo el sentido moral puede sobrevivir en una inteligencia que no recule con franqueza al presenciar la muerte de los inocentes. Somos las partes antes que el todo. El universo no nos debe compasión: nos la debemos a nosotros mismos. Cuando veo las imágenes de angustia al otro lado del mundo, la única sabiduría que parece importar es la de Voltaire: le mal est sur la terre: el mal está en la Tierra. –
— Traducción de Julio Trujillo
(Brooklyn, 1952), crítico, editor y, desde 1983, editor literario de The New Republic. Es autor de Kaddish (Vintage, 2009), entre otros libros.