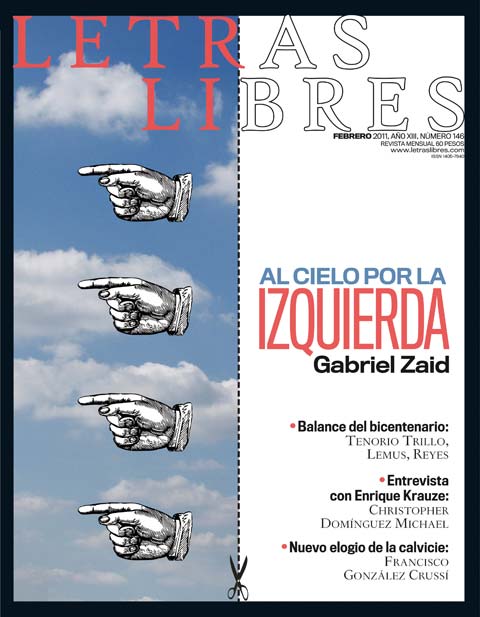Todo pasó más o menos así: en abril del año pasado, la entonces directora del Museo Tamayo, Sofía Hernández Chong Cuy, anunció la suspensión –hasta nuevo aviso– de la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, que venía celebrándose sin interrupciones desde 1982, debido a las labores de remodelación (muy necesarias, por cierto) que desde enero mantenían inhabilitada el ala este del museo, donde solía llevarse a cabo la bienal. El gremio, como era predecible, manifestó “su total inconformidad” a los pocos días en el “Correo Ilustrado” del diario La Jornada, y los críticos se apresuraron por su parte a lamentar, aquí y allá, lo que ya para ese momento había pasado de suspensión a ignominiosa abolición. Y como nada pone más a temblar a un funcionario público que un creador emérito se inconforme pública y totalmente (y, hay que decirlo, esa carta llevaba la firma de por lo menos tres), una cosa llevó a la otra y para diciembre Sofía Hernández había dejado su puesto, sin mayores explicaciones, y en una oscura carta dirigida no al público en general, como cabría esperar, sino a los señores eméritos y demás solidarios abajofirmantes, Teresa Vicencio, directora del INBA, aseguró que el instituto llevaría de nuevo y exitosamente a cabo la bienal en 2012.
Déjà vu: hace nueve años, el pintor Arturo Rivera se inconformó, y de modo tan total, por la renuencia de otro director del Museo Tamayo, Osvaldo Sánchez, a que tuviera lugar en ese recinto la presentación del catálogo de su reciente exposición en Bellas Artes, que hizo que la señora Bermúdez, en aquella época presidenta del Conaculta, le pidiera en el acto la renuncia a Sánchez: “porque los directores no son los dueños de los museos”. No quiero decir con esto que el interés de los pintores en esta ocasión fuera tan mezquino como el de Rivera entonces. No, lo que se repite aquí es la idea de que los directores de los museos no tienen en realidad mayores prerrogativas: están ahí para hacer que las cosas funcionen; no para que se muevan; menos para que cambien. Como lo decía algún crítico por ahí: “la Bienal de Pintura no es un capricho gubernamental, ni está a disposición de la agenda del funcionario en turno, es parte del legado que el pintor dejó a los artistas del país y como tal debe respetarse”. ¿Pase lo que pase? ¿Incluso el tiempo?
Hace veintinueve años todavía tenía sentido –aunque se estaba ya al borde del cambio1– llevar a cabo una bienal de nada más que pintura (de caballete, para ser más específicos), en un museo dedicado también a mostrar pura pintura (y, si acaso, alguna que otra escultura), porque la pintura permanecía completamente identificada con el arte: ella era todo lo que el arte podía ser. Aún en los ochenta era, por ejemplo, de lo más común, al referirse a las obras de arte, dar por hecho que se trataba de cuadros (y quizá, de nuevo, alguna que otra escultura). No es, pues, que la pintura fuera mejor que otras maneras de hacer arte: era la única. En estas tres décadas, sin embargo, la realidad del arte cambió (y con ella, la de los museos): la pintura dejó de ser el vehículo principal, la clave, para volverse uno más de los medios posibles, dentro de la diversidad de medios y prácticas que comenzaron a redefinir el mundo del arte. Esto no quiere decir en absoluto que la pintura, como se dijo tantas veces, muriera (aunque la verdad es que tampoco –salvo en raros momentos– parece excesivamente viva: las obras maestras son escasas; se tiene constantemente la sensación de “haberlo visto antes”; la abstracción suele cansar; la figuración, aburrir –más esa suerte de hiperrealismo mágico que tanto pulula por aquí), pero sí que dejó de ser un imperativo exponer pintura y, desde luego, pintar. Y esto fue así no por el capricho de algún director, sino porque las cosas se movieron (como lo vienen haciendo desde hace más de dos mil años). No hubo, ni hay, confabulación alguna para arrinconar a la pintura, como quiso hacernos creer entonces Arturo Rivera y ahora las voces catastrofistas que no hacen sino volver central lo que es periférico, y público lo que es privado. Porque no, no es una cuestión de gustos, como cree la señora Vicencio,2 sino de perspectiva: ¿queremos seguir teniendo instituciones que responden a las necesidades de hace treinta años?
No se dan cuenta, los que así hablan, de que los que marginan a la pintura son justamente los que abogan por mantenerla separada del resto de las manifestaciones artísticas. Una bienal de pintura es la mejor manera de hacer de esta una práctica obsoleta, nostálgica. Vaciada de su función histórica y su sentido originales, la bienal queda ahí, flotando como una cápsula llena de buenas intenciones (con suerte, algunas buenas pinturas) y vanos intentos por encontrar, todavía, una legitimación cultural. ¿No ven que así, al sacar a la pintura de la esfera del arte para volverla una isla, la convierten en un arte menor, una artesanía casi (porque lo que importa es el medio, y cómo se lo usa, no los asuntos estéticos, los temas)? Junto a la bienal de pintura, perfectamente podría haber hoy una bienal de papel maché, otra bienal de repujado e incluso una bienal de macramé. Pobre pintura, ni por asomo se les ocurre que aislándola hacen de ella un culto (y los cultos, lo sabemos, se practican en casa, no en la arena pública del museo); esto es, un asunto solo para iniciados, y donde no importa si las obras son buenas o malas: basta con que estén pintadas sobre un lienzo. Rufino Tamayo sería el primero (por eso no circunscribió su museo a la pintura mexicana: lo abrió a todo el arte contemporáneo internacional) en rechazar tal destino para la pintura; él creía en el Arte, así, con mayúscula, y eso le ganó, entre otras cosas, que el importante crítico inglés David Sylvester lo designara como el mejor de los nuevos artistas presentes en la Bienal de Venecia de 1950. Por cierto, esa bienal, que hoy llega a los 116 años, es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir si, en lugar de ceñirse a unos parámetros tan limitados y limitantes como la pintura de caballete, se abre la posibilidad de acoger a toda obra de arte relevante.
La suspensión de la bienal era, pues, una buena ocasión para ponernos a pensar si realmente necesitamos esa clase de bienal o podemos, por fin, pasar a otras cosas. Pero, claro, como en este pueblo todo tiene lugar bajo la mesa, la bienal ha vuelto y ya no hay nada que hacer: “porque lo dijo el señor Tamayo” (bien visto, un razonamiento del tipo “ya lo chupó el diablo”). Como siempre, las preguntas se nos quedaron en la punta de la lengua. En aquella carta, Teresa Vicencio prometía “una labor de revisión, análisis y replanteamiento de la Bienal Rufino Tamayo, con el objetivo de darle un renovador impulso”; ay, “renovador”, “impulso”: cuando esas dos palabras van juntas lo mejor es echarse a correr. Y claro que hay muchos pintores, algunos incluso buenos pintores, y que todos deberían idealmente –sin importar su talento– tener un espacio para mostrar su trabajo, pero ¿acaso ese espacio es, necesariamente, un museo nacional? (¿No están para eso las casas de la cultura?) Y, en efecto, ¿quién es el dueño de nuestros museos? Ciertamente no sus directores (lo cual no implica que no puedan, y deban, tomar toda clase de decisiones que lleven a su museo unos añitos hacia adelante), pero ¿lo son los artistas (como lo cree Arturo Rivera)?, ¿el público? (gulp, ¿cuál?). A mí me parece que es el Arte, en todo caso. Como sea, la pregunta por ahora es si va a llegar el día en que nos deshagamos de todas las instituciones culturales que perdieron su pleno sentido, algunas incluso hace décadas. Yo, para empezar, propongo tres: el Salón de la Plástica Mexicana, la Coordinación de Artes Plásticas y el Ballet Folklórico de Amalia Hernández. ~
Notas
1 Un cambio, por cierto, que llegaría tarde, como de costumbre; en otros lados el arte ya era, y de hacía veinte años, otro.
2 Que tuvo, ella sí, el mal gusto de sugerir que la desastrosa remodelación del Palacio de Bellas Artes era en realidad una cuestión de gustos.
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.