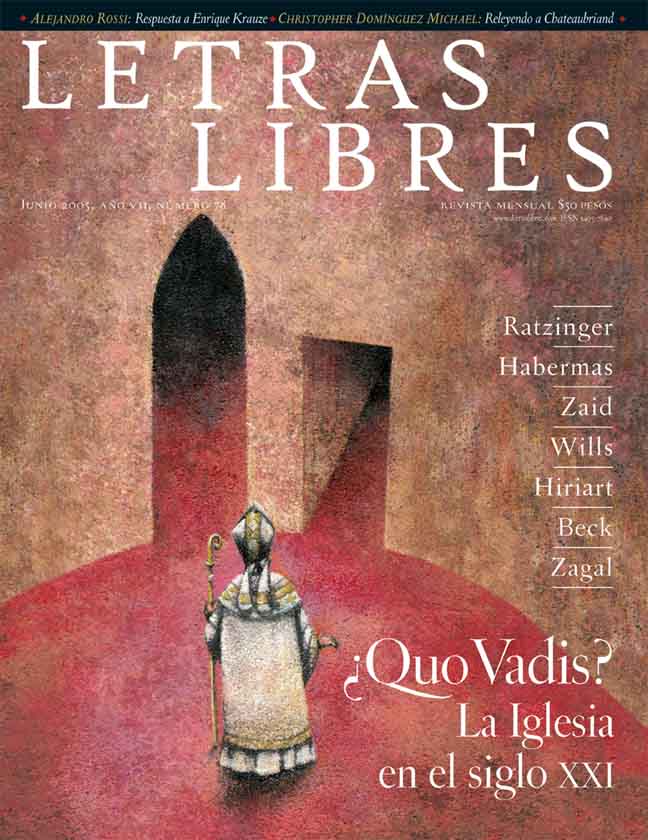De entre la amplia y al mismo tiempo selecta bibliografía de Augusto Roa Bastos (1918-2005), la cual comprende libros de cuento y poesía, destaca la faceta novelística, merced a la cual el escritor paraguayo fue saludado y reconocido como uno de los creadores más originales e importantes de la literatura en castellano. Por eso resulta un poco desconcertante el silencio crítico que en nuestras tierras ha acompañado su deceso. Con excepción de la sarcástica y paradójica situación de que se notificara la muerte de Roa Bastos señalando que fustigó a los dictadores, al tiempo que se destacaba el fúnebre elogio que le tributó Fidel Castro, el último de los dictadores y no el más benévolo.
La ironía no es gratuita. Como muchos otros creadores latinoamericanos, Roa Bastos ejerció una denuncia feroz de las condiciones inhumanas en que vivían y viven nuestros congéneres en los países donde no existe una auténtica democracia. Ahora que he revisado las páginas de su trilogía y que he vuelto a los climas malsanos, aterradores de la explotación que se ejercía en la región del yerbal, me he topado con una noticia reciente que destaca la subsistencia de este sistema de explotación en Latinoamérica, consistente en que el trabajador se mantiene en deuda permanente con su patrón de modo que debe proseguir laborando en condiciones infrahumanas, hasta que muere. Y al igual que muchos escritores nacidos en las primeras décadas del siglo XX, Roa Bastos denunció la explotación del capitalismo y omitió cualquier crítica al socialismo y sus encarnaciones latinoamericanas.
Si bien la dimensión política de su obra, su voluntad de denuncia y ciertos devaneos con las buenas intenciones que no siempre trascienden la cursilería, afectan la vigencia de sus escritos, en honor suyo, en reconocimiento a un gran escritor, hay que decir que Yo, el Supremo (1974) y en menor medida Hijo de hombre (1957) se acrecientan como dos de las mejores novelas del canon latinoamericano. Sin sortear el sustrato crítico de ambas, ni la impecable y digna exposición de las atrocidades de la dictadura o de la guerra aunque en cierta forma ambas novelas configuran el mito del Padre terrible, tal y como en Paraguay se veía a José Gaspar Rodríguez de Francia, un verdadero Karai Guasú, lo que permanece y durará de estas obras es su valor estético y éste se encuentra en consonancia con la destreza de Roa Bastos para manejar las formas y estilos decisivos de la modernidad.
Además de las resonancias míticas, visibles ya desde las primeras tentativas de Roa Bastos como poeta El ruiseñor de la aurora, de la lectura crística, la cual resuena igualmente en El fiscal, conclusión de la trilogía, una novela confusa y no del todo lograda, en la cual Roa ensayó con formas más adecuadas a la posmodernidad, entreverando distintos niveles narrativos, y convirtiendo la propia biografía en sedimento de la ficción, Yo, el Supremo e Hijo de hombre son obras maestras por su impecable técnica. Roa Bastos conoció y ejerció las formas y estrategias dilectas de la modernidad literaria. Ahí está como ejemplar modelo de abrupción, esto es, la mezcla de niveles, Yo, el Supremo y su monólogo sin elementos acotadores que indiquen la traslación de la mirada, propiciando una zozobra constante para asimilar sucesos, lo que impide el encanto narrativo y obliga a sopesar las atrocidades de Francia. Todo en un espacio donde se confunden tiempos y niveles. O el manejo de distintos personajes que son espacios distintos, tiempos y voces en Hijo de hombre, lo cual no sólo permite abarcar tiempos diversos y sucesos en apariencia contrarios, sino asegurar, tramar la lectura profunda de la obra con su personaje central, el cual se nos presenta como una encarnación nativa, híbrida, de Cristo, uno de los ejes sobre los cuales giró la literatura de Roa Bastos. Los epígrafes de la novela, atribuido uno a un himno a los muertos guaraníes, otro a la Biblia, enlazan el sincretismo que nunca dejó a Roa Bastos.
Poeta de la tierra, testigo del desarraigo y del exilio, tantas veces, tuvo también el don de devolvernos a lo grotesco como una de las categorías estéticas. Es difícil olvidar que muchas descripciones tocan elementos ingratos: la saliva, la pus, las llagas, las heces, el sudor. Queda así como un escritor que no sólo abarcó registros varios en los géneros, sino asimismo en la sensibilidad. Cantó a la mujer, al gozo inefable del cuerpo y del escanciamiento erótico, tanto como lloró las peculiaridades de su tierra, sin olvidar nuestra condición mortal, nuestra decadencia. De ahí su obsesión por la pintura de Grünewald.
Sea éste un responso, un rítmico responso de cucharas, diría el poeta Ramón Rodríguez a quien saludo en sus ochenta años, para un creador que a menudo demostró que la retórica posee vigencia y en pocas, contadas pero no por ello menos valiosas ocasiones demostró que la elegancia de su prosa estaba a la altura de las mayores páginas del idioma. –
(Minatitlán, Veracruz, 1965) es poeta, narrador, ensayista, editor, traductor, crítico literario y periodista cultural.