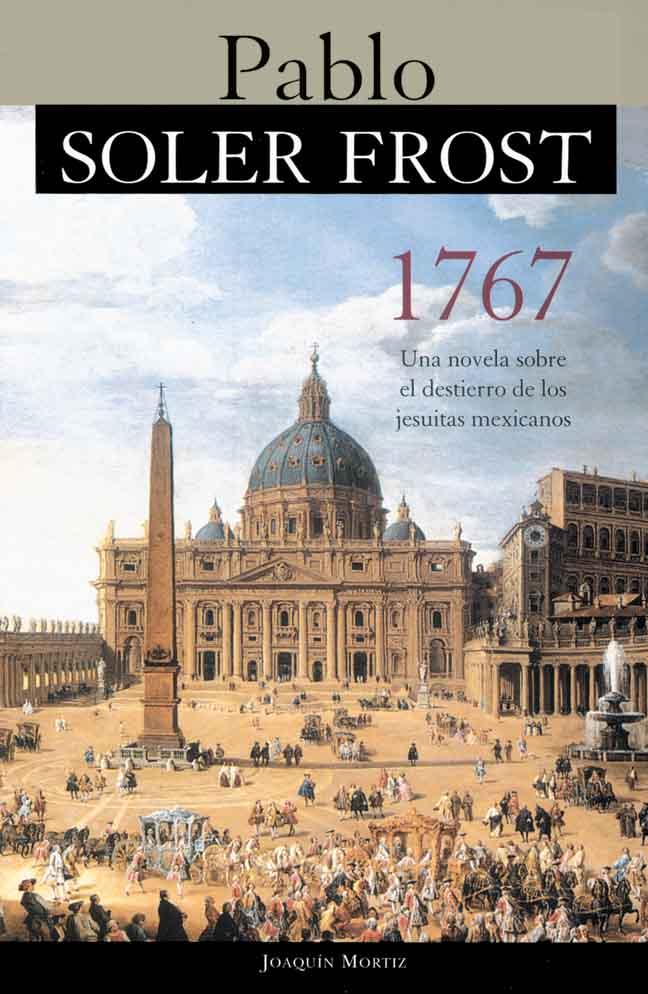Pablo Soler Frost, 1767, México, Joaquín Mortiz, 2004, 204 pp.
En 1984, entrando a la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes donde se festejaban los setenta años de Octavio Paz, vi a un ser espiritiflaútico, apenas más joven que yo, que parecía Rimbaud escapado del célebre cuadro de Fantin-Latour. Era un dandi puro, con afectaciones tan bien puestas que resultaron indelebles, cortés hasta la exasperación y, para acabar de completar el cuadro, católico a machamartillo. A diferencia de tantos raros que pululan en cualquier literatura a la imberbe edad en que todo está permitido, Pablo Soler Frost (ciudad de México, 1965) era desde entonces un verdadero escritor, llamado a ser el inverosímil padre de cierta nueva literatura mexicana. Novelas como Legión (1992) y La mano derecha (1993), colecciones de cuentos como El sitio de Bagdad y otras aventuras del doctor Greene (1994) y El misterio de los tigres (2002), curiosidades como el Oriente de los insectos mexicanos (1996) o las sapienciales Cartas de Tepoztlán (1997) han ido imponiendo un estilo, en su medida de catálogo de afinidades, que ha permeado a toda nuestra generación. Fue Soler Frost quien, sin aspavientos publicitarios, escribió ficciones sobre Bizancio o la Gran Guerra donde México era apenas una alusión genealógica. No por ello Soler Frost ignoró a San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan, ni al emperador Maximiliano ni otras pasiones, por decirlo de alguna manera, criollas.
La predilección, adolescente y morbosa, que Soler Frost sentía por el nacionalsocialismo, y que le acarreaba pequeños escándalos mundanos, fue desapareciendo hasta llegar a Malebolge (2001), la novela donde el católico reconvertido a la gracia que hoy es Don Pablo, hace un examen de conciencia y denuncia la infección pagana que sufrió. Y de los libros (que ya van siendo demasiados) de aquello llamado, no tan humorísticamente, el “nazismo mágico” mexicano, Malebolge —nombre de un circulo del infierno— me parece el más logrado. Esta novela, de la que como es usual, tratándose de Soler Frost, nadie dijo gran cosa, destaca por su prosa, castiza con estricta elegancia y eficaz sin presunciones. Su germanofilia involucra realidades existenciales que otros exotistas rehúyen: la culpígena atracción homoerótica por los cuerpos combatientes y los símbolos iniciáticos, traducida en el culto, para mí incomprensible, por la camaradería de los excursionistas y por una delectación ante el horror de la historia que nada tiene de profesoral. Dice Soler Frost: “Muchos, Hesse, Mann, Unruh, Jünger, han narrado este cuento de la vida real: dos muchachos, en el trance de niños a jóvenes, se aman; van creciendo juntos, conversan bajo los árboles, recítanse un poema en las calles solitarias, discuten, prueban la cerveza y el cigarro. Serán tópicos, pero son tópicos hermosos. De pronto en uno, no en el otro, aparece el deseo por la mujer.”
La huella de Elsinore, de Salvador Elizondo, acaso se note demasiado en Malebolge, que a diferencia de los libros de su maestro, está mal construido, pues el dominio de las técnicas narrativas no es precisamente la virtud de Soler Frost. Pero prefiero sus gazapos, atribuibles a las cenizas del tedio, que los calculados y huecos aciertos comerciales de otros. La diferencia entre el artista de la prosa y el constructor de bestsellers cultos puede hallarse, por ejemplo, en La mano derecha. En esa “novela con fotografías”, de la que Malebolge es desenlace, hay un momento en que los viajeros tocan Adén en Arabia, y a Soler Frost le basta con decir que allí embarcan a alguien llamado A.R. En cambio, el manufacturador de prestigio habría escrito un capítulo de treinta páginas para explicar quién fue Jean-Arthur Rimbaud y si traficó esclavos o armas una vez abandonada la poesía, etc, etc, etc. Lo que en Soler Frost es la piel de la literatura, en otros es tan sólo dominio bibliográfico.
Desde Cartas de Tepoztlán resultó notorio que tras el exotismo de Soler Frost había una búsqueda criolla. Más que un retorno a los orígenes, se trata del viaje de quien, ansioso por contarle a sus semejantes cómo le fue, en realidad no se va nunca. Edén (2003), la tercera y última parte de la trilogía de los Jansen, transcurre en México, entre el fin del siglo XIX y la Revolución Mexicana. Si La mano derecha narra el destino de uno de estos aventureros daneses en los submarinos alemanes del Káiser y Malebolge está ambientada bajo el nacionalsocialismo, Edén tiene lugar en las monterías de Tabasco. Esta oda tropical está más poblada prosísticamente que los libros anteriores y destaca, como en esa aparición del ateo B. Traven en la Nueva Dinamarca, por una cadencia verbal plena de sentido del humor. Esto último tiene su mérito, dado que Edén es una novela católica, llena de santa indignación contra las tropelías anticlericales de los revolucionarios en el sureste de México. Soler Frost debe cuidarse de la ñoñería, la intrusión de los buenos sentimientos religiosos en la obra de arte y la perversión del gusto tan común entre los conversos o en los reconvertidos.
Se ha contado a Soler Frost entre los reaccionarios, en tanto que tradicionalista ajeno a la modernidad. Ésta es una opinión en su día rebatida por Jorge Cuesta: ser tradicionalista es sólo una forma excéntrica de ser moderno. Por ello Soler Frost no debe olvidar (pues a veces lo olvida) que lo que él entiende como tradición católica es una novedad provocada por la Revolución Francesa, que al arrojar a los escritores católicos a la arena de la opinión pública los convirtió, antes que en nostálgicos de los tiempos de Doña Urraca, en críticos imprescindibles (y en cómplices apenas clandestinos) de la aventura moderna.
1767 (2004), novela histórica sobre la expulsión y el exilio de los jesuitas novohispanos, acaba por probar que Soler Frost ha viajado del exotismo al tradicionalismo, de una excentricidad a otra. Diseñada a la manera de los novelones decimonónicos de Riva Palacio o de Manuel Payno, mediante un narrador omnisciente dueño de prerrogativas dogmáticas y doctrinarias, 1767 es un libro devoto dedicado a vindicar los sufrimientos de los padres de la Compañía de Jesús, que extrañados de los reinos borbónicos mediante uno de los primeros episodios plenamente totalitarios del Estado moderno, se llevaron consigo las semillas de una ilustración mexicana que habría de germinar, en Bolonia, en flores tan espléndidas y tardías como la Storia antica del Messico de Clavijero, y tantos otros libros notables. Antes que molestarme, me enternece la manera, más coqueta que piadosa, en que Soler Frost se sirve, casi siempre citándolos literalmente, de los cuentos, sucedidos y milagrerías que la tradición jesuítica atribuye a sus doctores y a sus mártires.
Me enfada, en cambio, el modo dispuesto por Soler Frost, que le impidió penetrar, por su cuenta y riesgo, en uno de los misterios políticos y eclesiásticos más endiablados de la historia moderna, una auténtica madeja novelesca que un autor de otro talante habría intentado deshilvanar y que incluiría, para no ir más lejos, alguna elucubración psicológica en las agonías de conciencia que presidieron el destino de los tres pontífices romanos involucrados en la extinción de la Compañía. Soler Frost repitió la versión jesuita de la expulsión, absteniéndose de someterla a examen, sin excluir los insultos y las caricaturas que presentan como simios y endriagos a Voltaire, a Carlos iii y a todos los enemigos, reales e imaginarios, de los padres prietos. Pero no se le puede pedir al autor que sea un novelista católico a la francesa (Mauriac, Bernanos, Montherlant) y hay que conformarse con la realidad tangible de que Soler Frost se convirtió, tras empezar su camino en Jünger y con Elizondo, en un escritor católico a su personalísima manera.
No es reprochable en 1767 la ostentación católica, como no lo son, en principio, el comunismo agónico de Revueltas o la sacralización negativa del erotismo en García Ponce, para citar a un par de escritores mexicanos que eligieron formas, al fin y al cabo retóricas, de religiosidad. Lo polémico sería preguntarse qué tan creíble resulta la elección técnica de un narrador ingenuo que, inspirado en el Gabrielillo galdosiano, se decanta adrede por la superficialidad como una manera de extenderse sobre la historia. Quien no conozca la sinceridad de la fe de Soler Frost pensaría que 1767, por la excentricidad implícita en una novela devota en los tiempos que corren, es una broma posmoderna. Pero no, no lo es, y pasados los primeros capítulos tan digresivos, 1767 acaba por ganarse al lector, a ese lector escéptico, o indiferente en materia de religión, e invariablemente encallecido por lo que hace un siglo la Iglesia anatemizaba como modernismo.
Salvados los reparos que le exigen a un novelista ser lo que no le es dado ser, 1767 terminó por convencerme, en su medida de lección de piedad en un mundo canalla y en su calidad de primera parte de una saga que continuará en la Guerra de Independencia. Junto a las frases cojas que ya son proverbiales en la escritura de Soler Frost, aparecen los sutilísimos hiatos que lo defienden contra su reciente y fatal tendencia a simplificar hagiográficamente sus tormentos, aquellas páginas en que reencuentra su amor por la novela de aventuras, como cuando una tormenta desparrama la secreta instrucción de Carlos iii que mandaba expulsar a los jesuitas de los reinos de Ultramar y el teniente de navío que la custodia entra en el alarmante secreto, y otros tantos momentos, más prosísticos que plásticos, en los que en 1767 se paladea el español mexicano.
No me extraña que 1767 sea, como Edén, la Rusticatio mexicana de Soler Frost, pues el culto a la tierra nativa y a la religiosidad tradicional es una fabulación familiar del paraíso perdido que está en el origen de toda la inspiración romántica de origen germánico. Entre Rafael Landívar y Oswald Spengler (y su discípulo titánico, Jünger) la distancia es corta y transitable a pie, pues atraviesa el terruño. Soler Frost es uno de los pocos escritores de mi generación que ha vivido los rigores de una biografía intelectual: campo de batalla donde aparecen, como en las vidas de nuestros mayores, los fantasmones (y los soldados de plomo) que enarbolan las insignias de la crueldad en la historia, de Eros en conflicto con la filia y con el ágape, banderolas oscilantes entre el esnobismo y la vocación más plena. El camino andado por Soler Frost es ya largo y es uno de los caminos literarios mexicanos que sigo con mayor devoción. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.