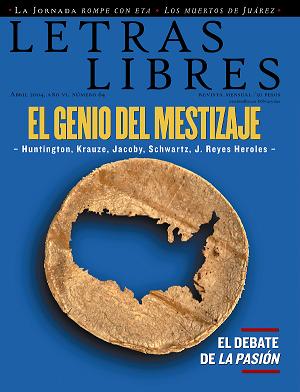La paranoica irritación de Samuel Huntington por la invasión hispánica en las zonas fronterizas de Estados Unidos, desde California hasta la Florida, no es una novedad. Tengo 55 años y, aunque vivo en Washington, d.c., soy producto de esa misma frontera, sobre cuya realidad reflexiono desde mi infancia. Viví en California desde los tres años de edad y, como anticipando ese hecho, nací en Columbus, Ohio. De modo que mi vida comenzó en un lugar que señalaba a Palos de la Frontera, en España, y me llevaron a una ciudad de nombre español: San Francisco. Al pasar el tiempo se me inculcó, en las escuelas públicas de California, un mito cívico que daba igual atención a los catalanes y mallorquines fundadores de las misiones de esa zona, que a los puritanos y colonizadores de Virginia, los pioneros angloprotestantes aclamados por Huntington.
Me parecía que donde crecí la toponimia encerraba una serie de misterios: me encantó, cuando era pequeño, saber que Palo Alto en inglés significa “high wood“. Así comenzó mi interés en el idioma, y creo que también en su representación: escribir. Pero entonces por qué, me preguntaba, si los “españoles” se habían establecido ahí, los fundadores tenían nombres tan peculiares como Crespí y Palou, que hoy llevan unas calles de San Francisco. Esos nombres no sonaban “españoles” estrictamente, porque no lo son, aunque sean ibéricos. La historia del territorio parecía una muñeca rusa: muchas contenidas en una. (También los rusos estuvieron ahí una temporada, pero ése es otro cuento.) Y seguía siendo un territorio nuevo, muy nuevo. Pronto comprendí que la encarnación europea de California databa apenas de 1776, año en que las colonias de lengua inglesa ya habían declarado su madurez a través de la independencia.
Soy hijo de un padre judío ruso y una madre protestante descendiente de alemanes y escoceses. Huntington ha dicho que debemos soñar “el sueño americano” en inglés; yo sueño en muchos idiomas. No tengo parentesco con la hispanidad; no soy “bilingüe” como normalmente se usa hoy esta palabra en Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo me fueron casi obsesionando lo español y lo mexicano, y después lo catalán, que no son lo mismo exactamente. En 1979, cuando tenía 31 años, fui por primera vez a Europa. Llegado a Londres, fui esa noche a Trafalgar Square; agotado por el viaje, miré la estatua de George Washington, donada por los ciudadanos de Virginia. Me puse a llorar, porque creía estar encontrando mis raíces. El año siguiente atravesé los Pirineos, en dirección al sur, por vez primera, y me llevaron en Barcelona al lugar donde Fernando e Isabel, desde lo alto, observaron a Colón y a los primeros “indios” traídos de ultramar. La Plaça del Rei, enfrente del Saló del Tinell, donde se verificó ese acontecimiento, permanece intacta desde 1492. Entonces no lloré, pero algo me dijo interiormente: “Aquí están tus verdaderas raíces, porque eres, y vas a ser siempre, un californiano, un habitante de la frontera y un hispanófilo.”
Entre mi infancia y esos momentos, mi rumbo siempre fue dual. Me esforcé por aprender español, y leía a García Lorca al mismo tiempo que a Dylan Thomas, y los rechacé a ambos, porque prefería a Antonio Machado y a Ezra Pound como modelos de poesía. Algo siempre me arrastraba a la línea que separa las dos formas de Estados Unidos: en efecto, sus nombres mismos los hacían parecer gemelos a mis ojos: Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos. No cabe duda de que se parecen un poco; aunque no todos los gemelos son idénticos. Para mí, habitante de la frontera, México fue el primer “otro”, ese que me hizo darme cuenta del “otro” en general, como mecanismo en la vida y en la literatura. Como joven partidario del comunismo moscovita en mi juventud, conocía bien las hazañas de Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Pasé luego al trotskismo, y desde luego ya sabemos dónde está el templo de los sacrificios de ese culto. Después me di cuenta de que algunos estalinistas que había conocido en San Francisco habían desempeñado un papel central en el asesinato de Trotski: ese crimen cainita se había organizado desde suelo estadounidense, porque los comunistas mexicanos todavía no eran capaces de perpetrar algo semejante.
Más tarde rompí con la izquierda, y me encontré siguiendo los pasos de Octavio Paz, que conocía a un amigo de mi familia, el poeta Kenneth Rexroth… etc., etc., etc. Antes de eso había estudiado etnología de los indios americanos, y había pensado en escribir una tesis doctoral sobre el Chilam Balam de Chumayel…. etc., etc., etc. Dejé la universidad para dedicarme a escribir, pero mi primer ensayo político se ocupaba de la vida de un surrealista francés en México, Péret, otro entusiasta del Chilam Balam. Podría decir mucho más sobre esto; incluso mi primera lectura sobre la vida de Rivera, por Bertram Wolfe, y mi conocimiento de la vida real de mi colaborador Víctor Alba, que había vivido en México y con quien escribía acerca del POUM. Ésa fue una de tantas aventuras catalanas que comenzaron, de alguna manera, con nombres como Serra y Portolà en el mapa de mi California, así como con mi lectura de Orwell y la obsesión de mi madre con la Guerra Civil Española. También están algunas canciones, como ¡A las Barricadas! y La cárcel de Cananea…, unos meses que pasé en el sur de Arizona a los catorce años, visitas a Santa Fé, en Nuevo México, y la impresión de Cuba, y después Nicaragua… etc., etc., etc. Lo más importante que he logrado en la vida, para mí, es aprender castellano y catalán. Ahora se me conoce más por mi obra sobre el islam, tentación que me nació al leer a Ramón Llull, cuando tenía diecisiete años.
Pero permítanme abandonar mis recuerdos y llegar al tema de este artículo. Antes de la polémica sobre la inmigración, desde la perspectiva de Huntington, con su historiografía de segunda —en la cual el Quebec es como un país del Tercer Mundo, y donde no cuentan los católicos de Maryland, que está muy cerca de donde escribo ahora mismo, como tampoco los inmigrantes judíos que se aliaron con el movimiento sindicalista de Estados Unidos y con la realidad del New Deal de Roosevelt—, había un hombre llamado Victor Davis Hanson. El año pasado Hanson publicó un libro con un mensaje parecido, aunque expresado con mayor crueldad, titulado “¿Queremos una Mexifornia?” Hace un año me convocaron a participar en una conferencia académica en el sur de California, para debatir cuestiones sobre la inmigración en Estados Unidos.
Me intriga un poco el motivo de esa invitación, salvo que los organizadores hubieran pensado que mi libro The Two Faces of Islam, que tiene un capítulo donde se analiza la influencia de la Arabia Saudita y su culto wahhabita entre los mahometanos de Estados Unidos, pudiera interpretarse como contrario a los inmigrantes. Los anfitriones de la conferencia también aseguraban que les había gustado mi libro From West to East: California and the Making of the American Mind, publicado en 1998. En ese libro critico el predominio de la izquierda en la política de California, pero también insisto en que el temperamento utópico de este estado hunde sus raíces en el pensamiento de sus fundadores catalanes y mallorquines, y en la mentalidad progresista de sus ciudadanos federalistas mexicanos, antes de que Estados Unidos se apropiara de este territorio.
Sea como fuere, la conferencia me impresionó, porque allí escuché decir, apenas al día siguiente del inicio de la guerra en el Iraq, que el verdadero enemigo de Estados Unidos no era Saddam Hussein, sino… Vicente Fox. (Como reportero del San Francisco Chronicle, yo había participado en una de las primeras y prolongadas entrevistas de Fox con periodistas de Estados Unidos, cuando era todavía la gran esperanza del PAN.) Esa afirmación no tenía nada que ver con la negativa mexicana de apoyar la guerra en Iraq, sino, más bien, con la idea de que Fox se proponía recuperar los territorios perdidos entre 1846 y 1848, a través de planes supuestamente tan aviesos como alentar a los mexicanos que están en Estados Unidos a votar en los consulados mexicanos. Gran parte de lo que se dijo en esa conferencia se concentró en el elogio de Victor Davis Hanson y su tratado sobre “Mexifornia”.
Me impresionó, me impresionó demasiado para mi propio bien, me insensibilizó, porque pronto escribí un artículo en dos entregas sobre la conferencia y Hanson, publicado en el Reforma los días 11 y 18 de mayo de 2003, dos meses después de celebrada. Estos artículos fueron polémicos, porque me apasiona la defensa de la hispanidad en la frontera, aunque, repito, no tengo una gota de sangre hispánica… ni siquiera sefardí.
El editor de Nueva York que se encarga de mi obra, Adam Bellow, hijo del ilustre Saul, dijo que si le hubiera dicho que pretendía criticar a Hanson como lo hice me habría prevenido. Le respondí: “He renunciado a muchas cosas en mi vida, y estoy dispuesto a renunciar a muchas más, quizás a todo. Pero no puedo renunciar a la defensa de la hispanidad en la frontera de Estados Unidos, porque para hacerlo tendría que ser otra persona, alguien diferente.” El nuevo libro de Huntington se llama Who Are We. André Breton, que amaba México como yo, escribió “¿Quién soy?” ¿Debo responder a esa pregunta según lo que ha formulado Huntington? Él pregunta: “¿Estados Unidos seguirá siendo un país con un único idioma nacional y una cultura central angloprotestante?” Respondo: ¿Y tiene que ser así? ~
LO MÁS LEÍDO
— Traducción de Rosamaría Núñez