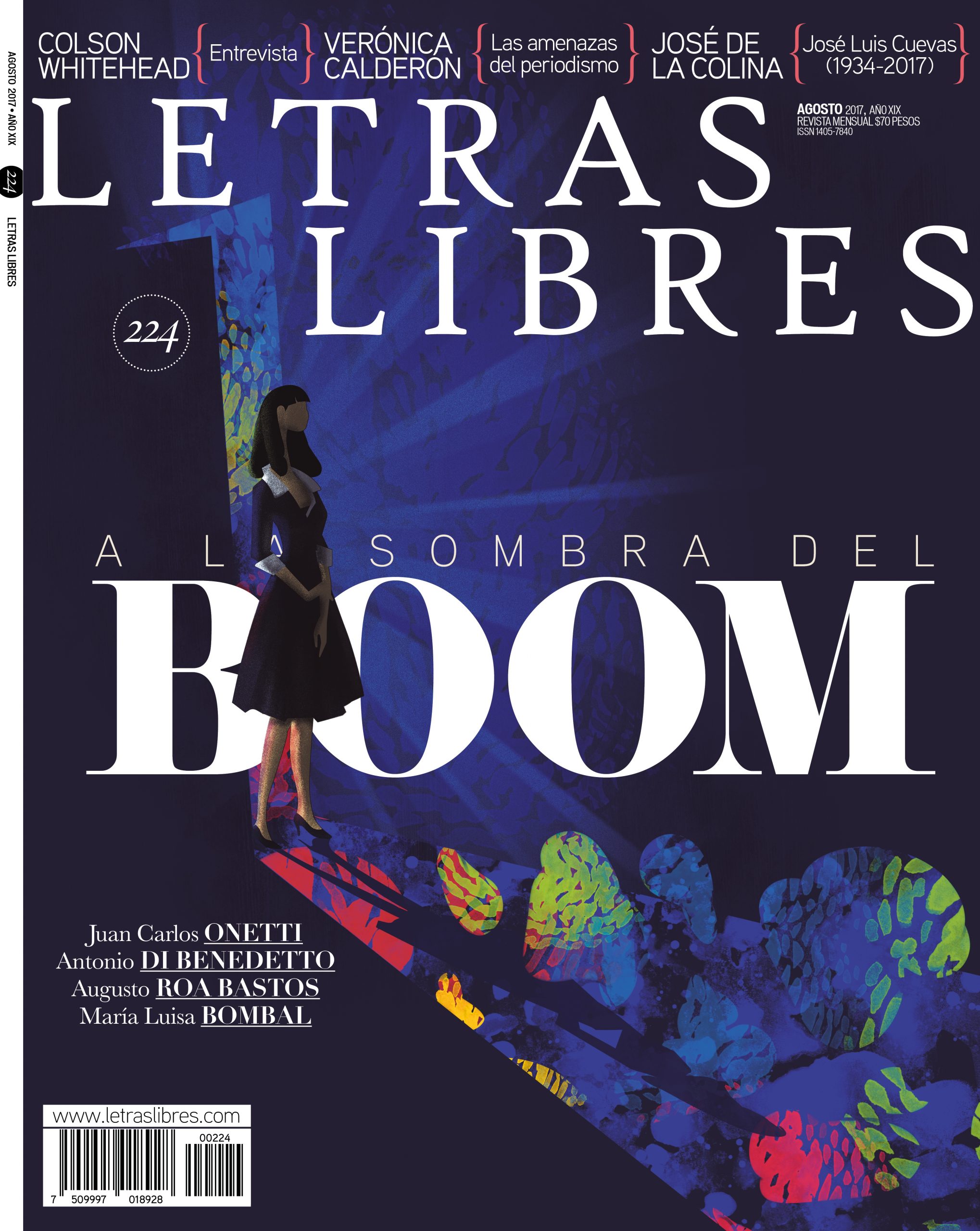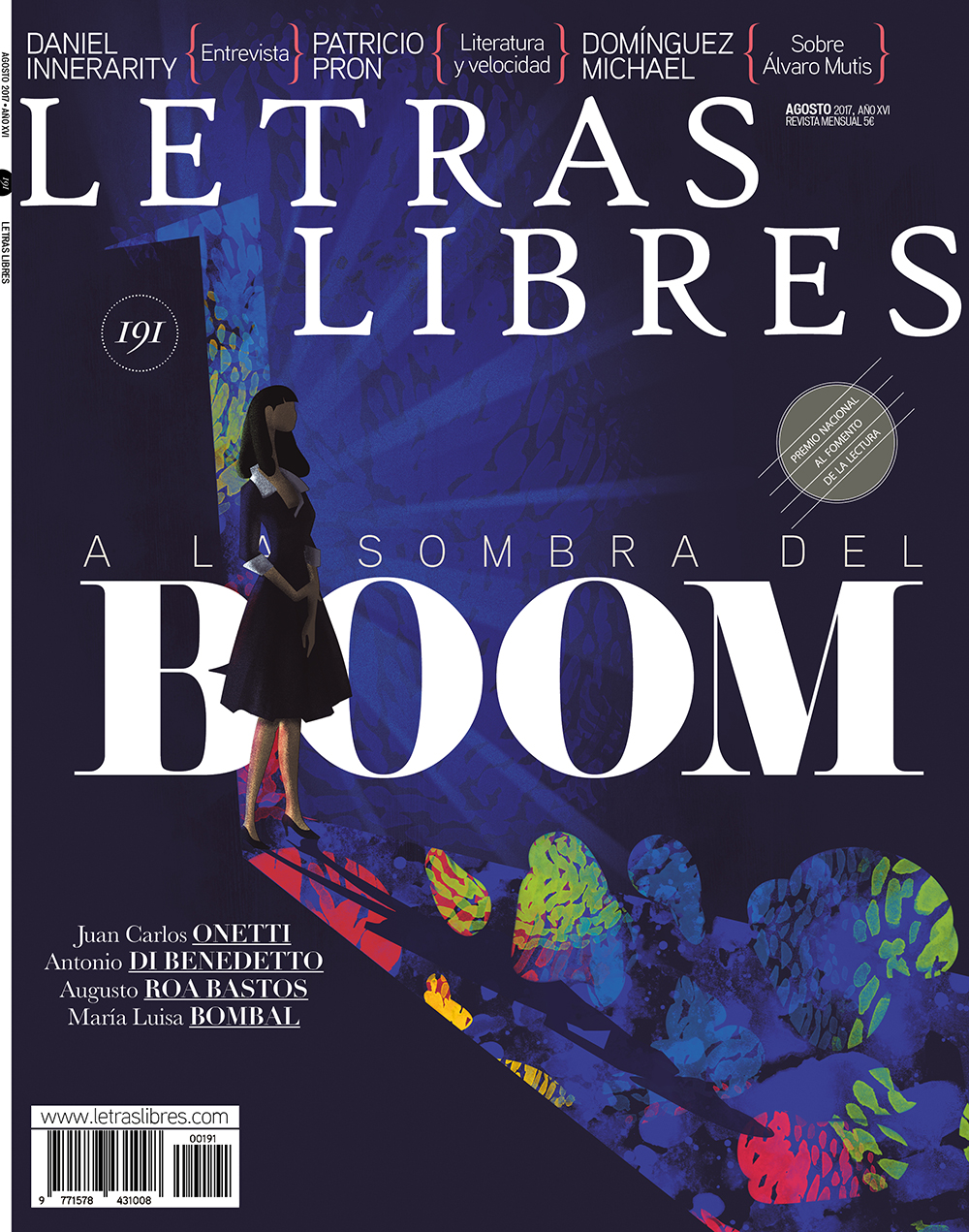El nombre de Augusto Roa Bastos –su valía, su posteridad– parecería asentarse de forma definitiva en las páginas de una obra: Yo el Supremo. El autor paraguayo (Asunción, 1917-2005) llegó al punto mayor de su trayectoria artística en 1974 con la publicación de una novela ambiciosa y desmedida pero, sobre todo, anómala. Quien lo leyera en 1953 con su libro debut, los cuentos agrupados bajo el título de El trueno entre las hojas, o incluso en 1960 con su primera novela, Hijo de hombre, difícilmente habría podido imaginarse que de esa misma pluma saldría una obra-límite del lenguaje y la imaginación como resultó ser el artefacto verbal con que Roa Bastos volvió alta materia literaria a la figura del dictador genésico del Paraguay: José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840). Y si vamos más lejos, tampoco habría mucho en los anteriores tratamientos de la figura del dictador y de la lucha política en Hispanoamérica que podrían adelantar los modos en que Roa Bastos retrata y, más exactamente, hace encarnar el poder en la palabra a lo largo de Yo el Supremo.
El exilio y sus distancias
A partir de que, en 1947, el presidente Higinio Morínigo venció una insurrección militar y, ya sin enemigos, se afianzó en el poder estableciendo una dictadura en el país sudamericano, el joven periodista y escritor Augusto Roa Bastos se exilió en Argentina. El exilio no duró poco: abarcó más de cuatro décadas, y llevó a Roa Bastos de Buenos Aires a Toulouse. La dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) se convirtió en la realidad de fondo con la que el autor tácitamente dialogó a través de sus diversas exploraciones del pasado del Paraguay.
El primer Roa Bastos hace más que patente el cariz político de su compromiso con la escritura de ficción. Los cuentos de El trueno entre las hojas proponen una representación agónica, crispada, de la historia y la realidad paraguayas. Es este un país dominado por la injusticia, el autoritarismo y la desigualdad y, sobre todo, la violencia del Estado. Los personajes en su mayor parte se mueven entre la rebeldía y el fracaso. No hay gran horizonte para la esperanza en un futuro distinto y, sin embargo, la voluntad no ceja: una y otra vez la voz y los hechos del individuo se levantan contra el poder abusivo en una sociedad de rasgos semifeudales y estructura política cerrada. Así, el paraguayo es mostrado en la inicial ficción breve de Roa Bastos como un pueblo devoto y persistentemente dedicado a la resistencia.
Por ejemplo, “La excavación” narra la historia de un grupo de presos que buscan recuperar la libertad zanjando un túnel. Las circunstancias que los han llevado a la cárcel son claras: se trata de presos políticos. “La guerra civil había concluido seis meses atrás. La perforación del túnel duraba cuatro.” El relato se centra en un personaje llamado Perucho Rodi en los momentos en que, ayudado por un borde afilado de un plato, cumple su turno de avanzar en la excavación, hasta que una tragedia ocurre. Gracias al discurso indirecto libre y la exploración psicológica, el texto construye una diégesis no exenta de tonos claustrofóbicos, acompañando el ir y venir de la conciencia de Perucho mientras excava y el oxígeno se enrarece. No es difícil leer este cuento como una aguda metáfora de la condición de encierro y aislamiento en que vive la disidencia en el Paraguay, trátese de la época que se trate. El pesimismo que cobra forma en el devenir adverso de Perucho Rodi hace clara una contraposición, nunca zanjada del todo, entre la perseverancia del rebelde y su impotencia ante un poder que parecería tener como cómplices al azar y la naturaleza.
Una primera nota que se puede señalar respecto de las decisiones técnicas de la voz narrativa: luego de seguir la agonía del preso, el relato no se niega a hacer explícito el funcionamiento del poder ante los lenguajes públicos: “Al día siguiente, la ciudad se enteró solamente de que unos cuantos presos habían sido liquidados en el momento en que pretendían evadirse por un túnel. El comunicado pudo mentir con la verdad.” En este concierto, el poder cuenta con la aquiescencia de un aliado sometido, el de la prensa: “Existía un testimonio irrefutable: el túnel. Los periodistas fueron invitados a examinarlo. Quedaron satisfechos al ver el boquete de entrada en la celda. La evidencia anulaba algunos detalles insignificantes: la inexistente salida que nadie pidió ver, las manchas de sangre aún frescas en la callejuela abandonada.” Estas intervenciones de la voz narrativa sin duda podrían ser acusadas de debilitar la complejidad de la ficción al hacer tan manifiesta la intención de denuncia. El relato termina con una nota que apunta a la circularidad del destino disidente en el Paraguay: “Poco después el agujero fue cegado con piedras y la celda […] volvió a quedar abarrotada.”
Hay, sí, algún ejemplo en El trueno entre las hojas de una cierta pátina de humor a la hora de representar las relaciones del individuo con el poder. Ocurre así en el notable “Mano Cruel”, en que se perfila la trayectoria de un arribista –el hombre significativamente apodado Mano Cruel– desde la perspectiva de una de sus víctimas, quien también ha sido, quizá no tan inadvertidamente, su cómplice. En “Audiencia privada”, un hombre consigue visitar a un poderoso ministro para presentarle un ambicioso y muy útil proyecto de desecación de unos esteros en que viven miles de personas en condiciones de insalubridad. El diálogo es paradigmático: al idealismo y la carencia de dobleces del “casi ingeniero” se opone la desconfianza, la astucia y el maquiavelismo del político, quien parecería interesarse menos en “la salvación de los pobladores que viven en esos bañados insalubres, aporreados por el paludismo, por las crecientes, por las sabandijas”, y más por las acaso espurias motivaciones del visitante. Este afirma que lo único que le importa “es la suerte de esa pobre gente”. El poderoso lo cuestiona: “¿No estará queriendo convertirse usted en un caciquito de esos que abundan en la campaña?”
La resolución dramática de “Audiencia privada” señala un punto de ambigüedad: el individuo es traicionado por un viejo, muy propio, impulso cleptomaníaco que propicia su detención. Al intentar robarse, sin estar consciente de ello, un objeto perteneciente al ministro, el hombre parecería finalmente equipararse a este último. Su altruismo redentorista parecería no ser una inclinación auténtica, sino el resultado de una decisión de renegar de su favorecida clase social.
En términos generales, los relatos en El trueno entre las hojas no carecen de complicaciones y deudas. Como se aprecia en, por citar dos ejemplos, “El viejo señor obispo” o “Regreso”, el joven cuentista no ha terminado de separar la indignación de la creación dramática. Aún no se ha adentrado en esa zona de conocimiento en que el poder se revela no como una condición ajena sino como una fuerza presente en muy amplios espectros de la existencia humana. No está de más traer a cuento una recurrencia: el uso de la voz narrativa en tercera persona tiende a buscar explicar los movimientos concienciales y las motivaciones de los personajes. Es la condición literaria que, especulo, impone la distancia al escritor; el largo exilio sugeriría en este primer momento una difícil aprehensión de lo propio. Hay, pues, en sus momentos menos inspirados un tufo educativo que aún parece vincular al joven Roa Bastos con narradores de las generaciones previas de Hispanoamérica, como Rómulo Gallegos o Ciro Alegría. La ficción ha de dejar claro de qué lado se hallan las convicciones del autor. En otros casos, aún es visible esa huella del “narrador visitante” que asfixia al “narrador nativo”: como sucede en “El karaguá”, un hombre de la ciudad hace un viaje al interior profundo del Paraguay y descubre una realidad violenta hasta cierto punto teñida de exotismo. Esto último se advierte incluso en el fenómeno de diglosia del intelectual hispanoamericano señalado por Ángel Rama, que distingue el habla correcta de la ciudad ante los parlamentos, casi tildados de folclóricos, de los personajes locales, en quienes el recurso del guaraní parecería una condición excéntrica. Es curioso: el narrador omnisciente ejerce, al pretender monopolizar la interpre- tación de los hechos, una condición autoritaria sobre la ficción que debilita la ambición de una crítica política más irrefutable, en términos dramáticos.
Dualidad ante la guerra
La madurez de Roa Bastos no tardó mucho: se halla en Hijo de hombre. He aquí una novela de su época y su continente. Está en sus páginas el impulso renovador y vanguardista de la narrativa latinoamericana de mediados del siglo XX. Es una obra afín y pariente de Pedro Páramo, Los recuerdos del porvenir, Sagarana o La ciudad y los perros. Al mismo tiempo, en esta primera novela de Roa Bastos se encuentra la interlocución ficcional, sin maniqueísmos, con el devenir histórico y político de su país.
Hijo de hombre tiene una estructura basada en la dualidad. En primer término, a través de capítulos intercalados, la novela recurre a dos voces narrativas. La primera es la del teniente Miguel Vera, quien esboza varios episodios de su vida, desde su infancia hasta su participación en la Guerra del Chaco y su regreso a la vida civil. La segunda es una voz omnisciente que se centra en la historia de Cristóbal Jara, desde antes de su nacimiento, hasta su organización de una intentona rebelde y su muerte sacrificial en la guerra. Son, los de Miguel y Cristóbal, destinos paralelos y contrapuestos: actualizan el antagonismo del traidor y el héroe, del salvado y el salvador, del hombre que habla y el hombre que actúa.
La dialéctica que se establece entre la primera y la tercera persona va más allá de solo un recurso técnico que exhiba la destreza narrativa del autor. Es algo mucho más orgánico: la posibilidad que otorga la voz a Miguel de contar su historia se opone a la negación de la voz omnisciente para darle seguimiento a los movimientos interiores del irreductible Cristóbal. Vera habla pero fracasa: consigna, recuerda, confiesa y, aun así, en el plano de los hechos nunca está a la altura de sus ambiciones de heroísmo militar. Cristóbal no tiene voz pero actúa. Es un sobreviviente y un héroe. Las profundidades de su pensamiento y su sensibilidad son un misterio: él tiende a ser reportado desde la percepción de sus amigos y compañeros, aunque a menudo la voz narrativa ni siquiera se permite la focalización en un personaje particular. A pesar de esta ceguera –o quizá debido a ella–, Cristóbal se revela como un personaje de perfiles poderosamente delineados: poco menos que un emblema de la resistencia y la rebeldía, en sus acciones hace ver una fuerza que trasciende su condición de individuo y sugiere una inclinación perenne de la comunidad.
Más aún que las voces narrativas, en Hijo de hombre des- taca la operación fragmentaria. Los capítulos abarcan distintos momentos que van de principios del siglo XX hasta los momentos posteriores al término de la guerra. Pero más aún: el primer capítulo enlaza la historia de uno de los personajes secundarios con los orígenes de la nación. El viejo Macario reporta cómo su padre, el mulato Pilar, era el único sirviente de todas las confianzas del Karaí Guasú, el dictador Rodríguez de Francia.
Esa tarde encontré una onza de oro sobre la mesa […] No pude resistir la tentación. Tomé la onza. De mi mano salió al tiro y humo y olor a carne quemada. Largué la onza y corrí a esconderme. El propio Karaí Guasú la había puesto en un brasero. A su regreso me mandó llamar. Me hizo extender la mano. Vio la llaga de la verdad. Ya era suficiente castigo. Pero él mandó a mi padre que me diera cincuenta palos en su presencia.
La falta del niño Macario provoca la caída de su padre, quien acepta castigar al hijo pero a partir de eso se rebela, y el dictador termina por mandarlo fusilar. De este breve episodio quiero rescatar dos puntos. El primero tiene que ver con la libertad que adquieren los personajes secundarios de asumir la voz y dar su testimonio, y esto sin requerir en sus parlamentos de una apariencia de folclorismo lingüístico a través de contracciones idiomáticas. Lo segundo toca a la propia estructura de la novela: la presencia de la figura patriarcal del viejo Macario en el pueblo de Itapé es resultado de la arbitrariedad en el uso del poder que caracteriza al dictador. Décadas después de su muerte, Rodríguez de Francia sigue mostrando la extensión de su influjo sobre la vida de los paraguayos. Y esta vinculación del presente con el pasado la subraya Roa Bastos sin necesidad de recurrir a esencialismos ahistóricos como los que enflaquecen, por ejemplo, la obra de Carlos Fuentes.
El fragmentismo de Hijo de hombre permite, pues, ligar distintas épocas de la historia paraguaya a través de una selección de saltos temporales. Este rasgo ha llamado la atención de críticos y estudiosos. Pedro Lastra ha supuesto cómo los capítulos, considerados como “relatos entrelazados […] acusan –estimados independientemente– una autonomía notoria”. No ha faltado quien incluso ha llegado a suponer que no es esta una novela sino una compilación de relatos apenas arbitrariamente unidos. Resulta difícil estar de acuerdo con una afirmación así: Hijo de hombre disloca la exigencia de linealidad temporal o de fijeza estructural pero ofrece a cambio una organicidad temática y dramática, y esto se consigue mediante el paralelismo de las historias de Miguel y Cristóbal, y su relación crítica con la historia nacional que condujo al sacrificio de las juventudes paraguayas en los hostiles territorios del Chaco.
Así habla el poder
A pesar de la audacia técnica que se advierte en Hijo de hombre, nada nos preparaba para llegar a las páginas anómalas de Yo el Supremo. Hay que aceptarlo: se trata de una obra extrema, exasperante, excesiva. Y genial. No hay en sus páginas complacencias para un lector fácil o comedido. En su vocación pantagruélica, Yo el Supremo lleva a un límite las posibilidades de la ficción para abordar la Historia.
Yo el Supremo es un concierto de voces en que un solista predomina: el propio dictador Rodríguez de Francia. Roa Bastos ha dejado atrás la fidelidad a la tercera persona que prevalece en su ficción primera y el verismo autobiográfico de los capítulos impares en Hijo de hombre. El “yo” de su obra maestra es un “yo de yoes”, por decirlo de una manera. Es un yo múltiple, desfondado, insaciable. A la par de la “circular perpetua” que el Supremo dicta a su amanuense Policarpo Patiño, en la obra se intercalan pasajes de un cuaderno privado del propio Rodríguez de Francia, citas de otras fuentes historiográficas, anotaciones de un “compilador”… Importa menos que las versiones se opongan y corrijan; lo que sobresale en Yo el Supremo es la voluntad del habla, o de las hablas, de abarcarlo todo: todos los hechos, todos los tiempos, todas las personas. Esa voluntad nace de un yo que, insisto, se desdobla o multiplica (se autonombra “Yo-Él”) y que es capaz de romper las limitaciones de conocimiento que le habría de imponer su pertenencia a solo una época. No hay forma de poner una barrera al Supremo, pues los tiempos todos conviven en su voz: el pasado, el presente y el futuro (“el porvenir es nuestro pasado”, anota sin incongruencia en alguna página). De igual forma, la lógica racionalista tampoco se le resiste y en su narrativa los hechos pueden ocurrir de formas que, asépticamente, calificaríamos de irreales o maravillosas. Nada le impide narrar cómo acompañó en 1811 al prócer argentino Manuel Belgrano en una cabalgata por las nubes… gracias a un recurso que le permite contar con caballos voladores.
La lengua misma está bajo asedio. No es raro por esto que el dictador tenga una afición por los juegos de palabras. Estos abundan y vuelven nauseabunda la conversación para sus interlocutores. El regodeo metaverbal del Supremo es la expresión superior de su ambición de dominarlo todo, hasta los sentidos múltiples que emparientan a las palabras: “Pese a que los genes de la gens testarudos tarados engendran: la gens godo-criolla reproduciéndose sin cesar en la cadena de los genes-iscariotes. Estos han sido, continúan siendo los judiscariotes que pretenden erigirse en judiscatarios del Gobierno.”
La obsesión logorreica del Supremo no es un intento por fijar una versión de la Historia. Es la ambición superior del poder: crear realidad a través del lenguaje. “Escribir no significa convertir lo real en palabras sino hacer que la palabra sea real.” Hay, así, en el Supremo, una locución inagotable que ansiaría romper con la obediencia a la linealidad entre significado y significante. “Escribir dentro del lenguaje hace imposible todo objeto, presente, ausente o futuro.”
El “compilador”, que hace sus apariciones en notas al pie o en textos intercalados a doble columna, es una suerte de rival débil del Supremo, aunque la propia obra lo revela en otra condición: es su heredero. “Carpincho”, como es apodado por un amigo de la infancia, tiene la obsesión de hacerse de la pluma (una “cachiporrita de nácar”) que habría pertenecido al dictador. Sin embargo, al momento de recibirla, en las vísperas de su exilio, en 1947, recibe también una especie de maldición: “Te esperan muy malos tiempos, Carpincho. Te vas a convertir en migrante, en traidor, en desertor. Te van a declarar infame traidor a la patria. El único remedio que te queda es llegar hasta el fin. No quedarte en el medio.” No se trata solo de un destino de exiliado. También la maldición recae en la escritura: “Si llegás a escribir con la Pluma, no leas lo que escribas […] Verás amontonadas en racimos cosas terribles en lo sombrío que harán sudar y gritar hasta a los árboles podridos por el sol…”
La vinculación del Supremo y el compilador insiste en subrayar la pervivencia del pasado en el presente, sí, y también restablece la oposición, ya marcada en Hijo de hombre, entre el hombre de acción y el hombre de escritura. El Supremo hace y habla; concentra las dos fases del poder. El compilador carece de poder y por lo tanto vive en una condición subsidiaria respecto del dictador: lo suyo es recuperar sus palabras, comentarlas, componerlas. Pero sin su labor el Supremo estaría en un limbo de supuestos archivos polvorientos. De ahí que su compilación es lo mismo un juicio, una refutación y una apropiación cómplice de las palabras del dictador. ¿Quién debe más a quién? ¿Quién habla gracias a quién? El propio autor volvió a levantar un ejercicio de esta naturaleza en su novela Vigilia del Almirante (1992), una notable búsqueda en la complejidad del personaje Cristóbal Colón, pero Yo el Supremo permanece como la obra-límite, pues exhibe la complejidad de toda incursión en los espacios de la ficción histórica, y esta hiperconsciencia de su elusiva naturaleza la vuelve la más orgánica exploración del poder dictatorial como no ha habido otra en Hispanoamérica. ~