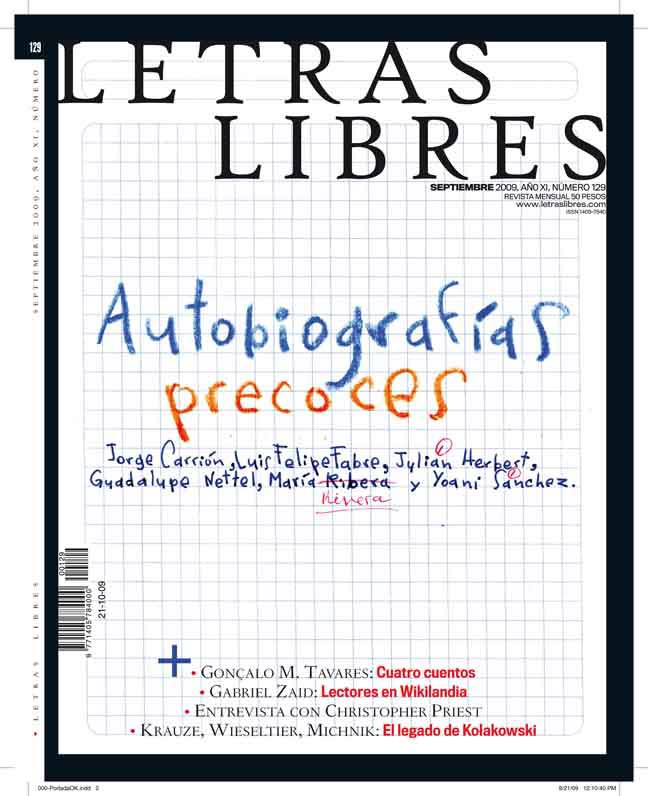Entre los muchos tributos que cualquier escritor realiza hoy a la obra de Borges y Bioy, la colaboración cinematográfica entre ambos es un campo aún por explorar. Si ya eran conocidos en este ámbito por la escritura de guiones como Los orilleros y El paraíso de los creyentes (publicados en un solo libro por Losada en 1955), con la reciente recuperación y exhibición en México de la película Invasión (1969) se abre una ventana hacia su trabajo concreto como cineastas dentro de ese gran estudio de grabación que es Buenos Aires. La dirección y participación en el guión de Hugo Santiago en su ópera prima, además de la notable fotografía a cargo de Ricardo Aronovich, termina por conformar un monstruo de cuatro cabezas y una película de culto.
La historia, como diría Borges, es baladí: en 1957 la ciudad de Aquilea es invadida por misteriosos e implacables hombres a los que hacen frente un cenáculo de amigos, cada cual con su particular carácter, hombres, se dice, “que acaso no son héroes”. A medida que el cerco se estrecha y los invasores avanzan, la resistencia –que a nadie en Aquilea pareciera importarle en lo más mínimo– logra movilizarse y asestar algunos golpes en aquellos puntos cardinales donde la ciudad es continuamente infiltrada. “Lucharán hasta el fin –según los guionistas–, sin sospechar que su batalla es infinita.”
Más allá de las innegables referencias a recursos introducidos por la Nouvelle Vague y el film noir (recordemos que Hugo Santiago trabajó durante siete años como asistente de Robert Bresson), existen otros aspectos en Invasión por los cuales un lector de Borges y Bioy se sentiría por lo menos encariñado. De entrada: el humor. Don Porfirio, el inclaudicable jefe de la resistencia (interpretado por el músico Juan Carlos Paz), en sus contadas apariciones lanza punzantes frases dirigidas a la impavidez del escéptico Don Wenceslao, su gato, y tras aquel ir y venir de miradas atentas o despectivas, de ruidos insólitos y altivez tranquila, es posible observar cómo se agitan los rasgos irónicos de un Bustos Domecq o del encarcelado detective Isidro Parodi (sin dejar de sospechar, incluso, que Don Porfirio no es sino una transfiguración más del mismísimo Macedonio Fernández): esa “dignidad de otra época”, humorística y sobria, que ya aparecía en Los orilleros.
Pero, ante todo, en Invasión observamos el trazado de la ciudad como la reproducción a escala de una trama cuyos límites, siempre evanescentes, intentan ser aprehendidos en vano. Es un tema casi obsesivo en la literatura argentina: no olvidemos la maqueta de El Astrólogo en Los siete locos y Los lanzallamas de Roberto Arlt, así como también esa réplica perfecta de Buenos Aires que el fotógrafo Russell esconde en una casa del barrio de Flores, “de modo que la ciudad real es la que esconde en su casa y la otra es sólo un espejismo o un recuerdo”, en El último lector de Ricardo Piglia.
“La ciudad es más que sus habitantes”, afirma, por su parte, el lacónico Don Porfirio: el mapa de Aquilea, opaco y luminoso en la secuencia fotográfica de Aronovich, parece contener la trama del filme como si de su propio Aleph se tratara, aunque para Julián Herrera (uno de los cabecillas de la resistencia, interpretado por Lautaro Murúa) lo importante es pasar del mapa a la acción propiamente tal. En ese aspecto, hay balas y persecuciones, hay una mujer (Olga Zubarry) que resiste la invasión desde la clandestinidad, hay un hombre entregado con resignación a los retruécanos del galanteo, y, en todos ellos, asoma el rostro, ya clásico, de la literatura rioplatense: el del porteño derrotado de antemano.
La proyección de una ciudad ficticia, de la que no obstante emana una real, nos ubica ante una Buenos Aires-Aquilea dividida a partes iguales por el terror y la amistad. La asepsia maquínica y los métodos represivos de los invasores –tan parecidos a los de las dictaduras militares que vendrían después– se oponen a la fraternidad melancólica y al coraje torvo de los defensores, aquel capaz de producir la “humilde música valerosa que rememoran las guitarras”, como escribieron los guionistas en el prólogo a Los orilleros. Momentos antes de entrar en acción, Silva, un miembro de la resistencia, toma la guitarra y comienza a rasguear: “Y sin embargo me cuesta/ Decirle adiós a la vida/ Esa cosa tan de siempre/ Tan dulce y tan conocida.” Se trata de la “Milonga de Manuel Flores” con letra de Borges y música de Aníbal Troilo, en el momento tal vez más intenso de un filme que transcurrirá entre calles silenciosas, astilleros abandonados y estadios de futbol vacíos.
Sin embargo, aun sin dar cuenta de sus referencias literarias, Invasión es una película capaz de sostenerse por sí sola: únicamente la dirección de Hugo Santiago (que en 1974 continuó su trabajo con Borges y Bioy en el film Les autres), el humor del guión y la ya mencionada fotografía en blanco y negro de Aronovich, debieran llamar la atención de cualquier espectador de cine, empezando por aquellos para quienes el cine del pasado se precipita con una fuerza conmovedora hacia el presente.
Por desgracia, en México Invasión no se mantuvo más que un par días en cartelera, dentro del marco del gran ciclo organizado por la Sociedad del Cine Tlatelolco en la ex torre de Relaciones Exteriores. Las propias condiciones de exhibición del filme en el Auditorio Alfonso García Robles algo tienen de aquella “dignidad de otra época” si se considera que el proyector de 35 milímetros data del año 1937. Luego de asistir a Invasión, el silencio cinematográfico de los edificios de Tlatelolco, a un habitante de Aquilea le dan la extraña sensación de sentirse en casa. ~