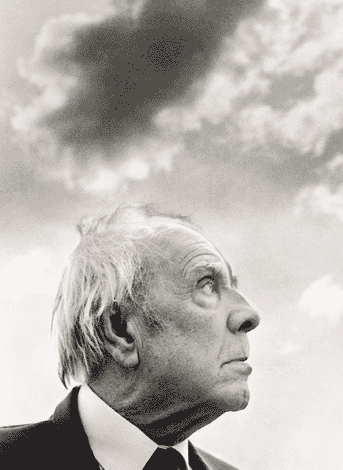Allá en la Viena extraordinaria del refinamiento histérico, a principios del siglo XX, el narrador Joseph Roth solía externar con toque de arrogancia: “Jamás escribí poemas. Flaubert no escribió ningún poema y Tolstoi tampoco.” Morgenstein, su amigo, asegura que Roth escribió poemas, de juventud, pero los recataba y nunca los dio a la estampa.
Esto pasa siempre. Tanto en el plano individual como en el histórico en el principio fue el verso. Ya después, mucho después, nace la prosa. En el origen, al final del paleolítico, cuando se estamparon las pinturas rupestres, nació el verso; su origen fue ritual. Rito es repetición y con frecuencia canto y baile; y en los cantos nacen las sílabas contadas.
Arrancó así, bailando y cantando, el ilustre ascenso del verso a la cima; vendría después el descenso a la esclerosis, el abandono y la ruina. La cuna de la literatura fueron las canciones. Canciones con cierta finalidad. Los motivos eran de seguro magia ritual: dar caza a las bestias, celebración de los ciclos de la fecundidad, cosas así. En la vida sedentaria, con la agricultura, la poesía se casará con el tema que le es connatural: los estremecimientos, desvelos y glorias del amor, y esa unión durará hasta el presente.
El verso señoreó sobre la prosa por su virtud nemotécnica. Podemos repetir canciones y poemas, difícilmente retenemos por ahí algún texto en prosa. Y sobrevino la época en que todo era dignificado en el verso; había crónicas y tratados, recetas de médicos y de cocina, amenazas o avisos de cobro, todo en verso. Luego sobrevino la declinación.
Al destierro del verso contribuyó la erupción de la poesía moderna con su verso libre, su prosaísmo y libertades de todo tipo que la hicieron irreconocible para el gran público. Pero no voy a entrar en estos enigmas ahora. Quiero sólo hablar de un personaje singular, un tiempo apreciado y abundante, hoy desaparecido: el declamador. Deploro el exterminio de este gesticulante artista.
¿Qué fue de la declamación? ¿Por qué de pronto nos pareció ridícula? Muchos de nosotros en la prepa sabíamos de memoria poemas de Neruda o García Lorca o Machado. Es curioso, había algo en esa memoración de Pellicer y del dulce López Velarde, como lo llama Borges, pero nada del artífice impecable, Díaz Mirón, ni de ninguna otra delicia del menú modernista mexicano. Un amigo recitaba de Villaurrutia: “En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen.”
He dicho recitar, sí, y la práctica no nos daba vergüenza ni nos parecía cursi o ridícula. ¿La poesía contemporánea es apta para ser recitada? No lo sé, supongo que sí, que un buen declamador (la sola palabra ya es alarmante), pero ni pomposo ni engolado, alguien como mi amigo Germán Jaramillo, de Manhattan, que dice maravillosamente el verso, puede recitar con emoción grande, de eso se trata, la poesía de hoy en día.
Me salvé por un pelito: no sé por qué no me dio por escribir versos. Si en aquellos lejanos días de la prepa me hubiera puesto mi lente de relojero y me hubiera consagrado a la delicada joyería de destilar versos, me habría condenado a la obsesión del verso, en vano, de seguro. No hay nada más difícil en literatura que el verso, y me habría estrellado ahí sin haberme dispensado el permiso de abandonarme a fructíferas incursiones por zonas blandas y fáciles de las letras, la novela o el teatro, como irresponsablemente he podido hacer a lo largo de mi vida. ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.