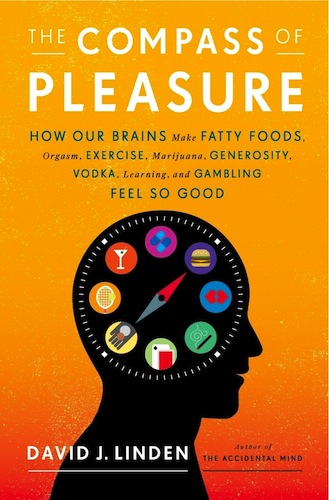El sábado pasado, 27 de enero, se cumplieron los veinticinco años de la muerte de Gonzalo Torrente Ballester. Me enteré de casualidad, leyendo la Wikipedia en la cama –porque, por lo visto, los tíos ya solo leemos la Wikipedia. Por el día, en una sobremesa perezosa, había vuelto a ver El rey pasmado de Uribe; esa fácil versión cinematográfica que apenas pone imagen a las escenas y diálogos de la novelita, adaptada (es un decir) por el propio Torrente Malvido. Por la noche me dediqué a curiosear y topé con la fecha.
Cioran se quejaba de esa costumbre francesa de llamar “desaparición” a la muerte, importada luego a España, que solo acentúa lo irreparable. Pero el hecho es que los muertos desaparecen; y en España, de un tiempo a esta parte, más. Leo la prensa y, salvo error, no hay ruido en torno a Torrente salvo un modestísimo homenaje del Ministerio, que ha publicado en YouTube una entrevista con el nieto Giralt. Bajo perfil para un “Estado cultural”. Es verdad que el centenario, en 2010, no fue moco de pavo, o eso leo. Supongo que porque la fundación hizo lo suyo y los poderes públicos –antes de la nueva política– aún no estaban desgajados del todo de la cultura del s. XX. A mí me debió de pillar, por casualidad, leyendo Los gozos y las sombras y viendo de nuevo la serie en el archivo de RTVE; y, como ahora, sin saberlo.
Quizás sea un lamento generacional sin más. Si es así, pueden ustedes pasar página sin reparos. Hace dos años se cumplieron los veinte de Cela y escribí: “Aún eran entonces los escritores los intelectuales por antonomasia, las figuras más autorizadas de la vida pública. Y entre todos ellos –Delibes, Torrente, Buero, Martín Gaite, Ferlosio– descollaba Cela como escritor y, ante todo, como personaje nacional.” Hoy los escritores no son personajes nacionales en ningún sentido razonable, aunque a menudo funjan de personajillos por redes sociales y tertulias. Los escritores son precarios y son de parte, como lo es ya todo. Todavía en los noventa te salía cada quince días una gran esperanza blanca, una sensación joven de la literatura española que traspasaba las paredes de la burbuja editorial –a la última que podríamos entender como tal le sacaron, al poco de incomodar al presidente del gobierno en Moncloa, un libelo de encargo para llamarla falangista. No me lean mal: había bofetadas en política como las hay siempre; a veces incluso más sonoras. Pero existía aún algo parecido a una conversación nacional por encima de edades, ideologías y territorios.
Se juntan entonces dos cosas. Que los escritores ya no pintan nada –de Marías abajo, parece desde hace años que solo pueden ser, o fósiles denunciables, o mascotas de alguna causa de moda–. Y que además todo hay que mirarlo por el prisma del alineamiento político presente. Hablaba de Cela. Subtituló por entonces el diario global: “La vigencia del escritor, reeditado ahora en varias colecciones, viene lastrada por el personaje histriónico, machista y desagradable en que se convirtió en los últimos años, y que continúa como el mayor enemigo de su obra.” Es cierto que Cela gustó demasiado de acercarse al poder de turno, y que lo hizo de forma estrepitosa al final de su vida; bien que lo está pagando. Torrente Ballester también tuvo un pasado, pero después de la Guerra se dedicó a sus menesteres y no dio los espectáculos de su paisano. Aun así, se le nota cierta incomodidad a Giralt hablando del asunto en la entrevista ministerial.
Porque ya siempre queda la sospecha de que nos vayan a juzgar por lo periférico y por lo irremediable. Y acaso lo sustancial del “Estado cultural” no sea lo que protege, sino lo que desprotege. En otro tiempo o en otro mundo, con un verdadero nervio cultural civil –con, yo qué sé, ¡élites nacionales!– las fantochadas de un Urtasun o un García Montero nos resultarían más bien risibles. Pero ellos saben o intuyen que no hay más cera que la que reparte el poder, ni más circuitos que los engrasados. Torrente fue popular como escritor e inmensamente popular como autor para la televisión. Pero lo que RTVE te da, RTVE te lo puede quitar. Que se lo cuenten a Carlos Vermut, al que le han retirado preventivamente su película del archivo del ente, por lo que pudiera suceder. El archivo de RTVE es un tesoro nacional; pero lo es a condición de que se maneje como tal.
Como en otros ámbitos, parece que vamos configurando un modelo que participa de lo peor del Estado expansivo y de la pulsión privatizadora: el ente financia y promueve obras que a saber si tendría que financiar, pero luego se comporta como el departamento de comunicación de cualquier plataforma. O como –ja, ja– la oficina de prensa de un partido político. Vista esa pulsión curatorial sobre lo presente, cómo no echarse a temblar ante comisariados sobre el pasado. Si todo canon es relativo, conviene al menos que no sea evidentemente arbitrario. Lo que nos llevaría de vuelta a la cuestión de lo nacional: ¿puede haber un “Estado cultural“ sin una idea nacional de la cultura? Y así va pasando eso que fue la cultura española de la segunda mitad del s. XX. No es de extrañar que, cuanta más “memoria” nos empapuzan como a gansos, menos memoria verdadera vaya quedando de lo que fuimos.
Por cierto, este domingo sale en la tele Ana Belén.