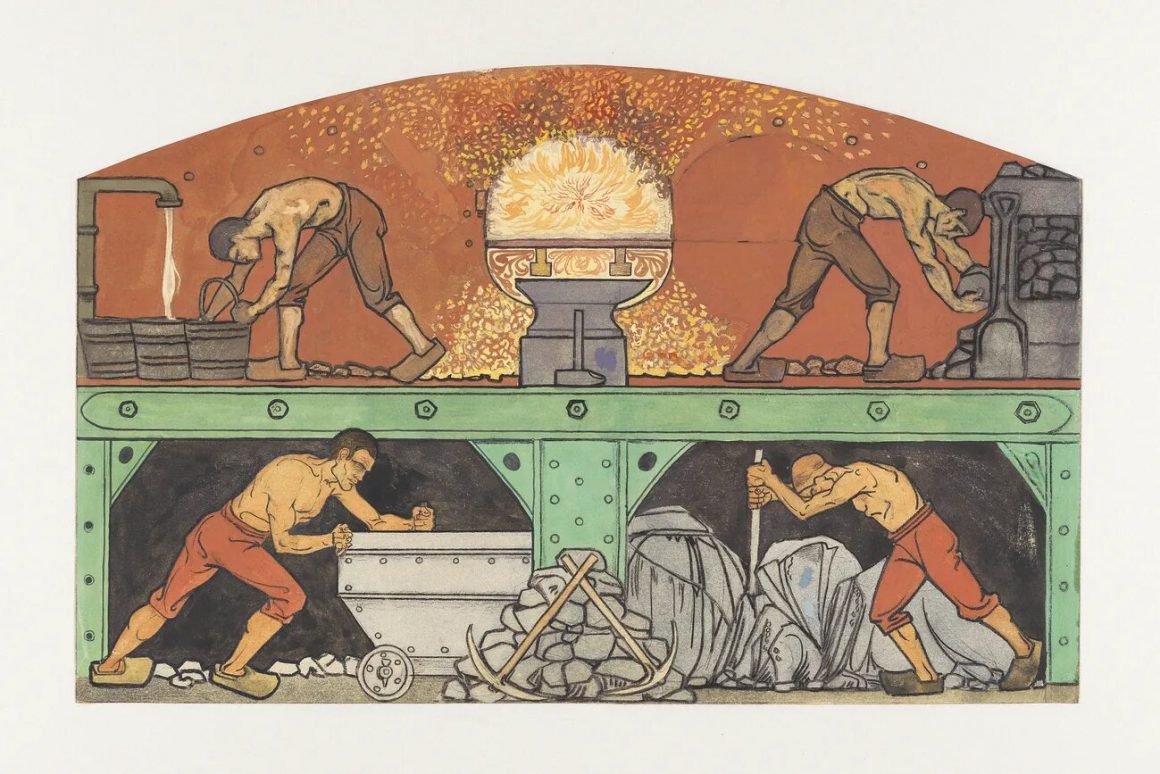Hace unos días, la Ministra de Sanidad envió un spot publicitario desde Venecia: habiéndose reunido allí con sus homólogos internacionales bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, consideró pertinente grabar un vídeo en el que arremetía contra la noción del crecimiento económico infinito y defendía la necesidad de suplementar el PIB con indicadores capaces de medir el bienestar social. Aunque Mónica García supo evitar la consabida referencia a la masificación turística de Venecia, al menos en el extracto publicado en redes, su tuit fue leído en clave decrecentista. Y ello pese a que esa conclusión no se seguía necesariamente de sus premisas: si no es lo mismo crecer como Suecia que hacerlo como Nigeria, tampoco es lo mismo dejar de crecer como lo ha hecho Japón estas últimas dos décadas que no crecer en absoluto a la manera de Haití o Cuba. Pero tampoco es disparatado vincular a la ministra y su partido —Más País— con una posición que se ha hecho hegemónica en la izquierda radical y en el ecologismo tradicional.
Ciertamente resultó más inesperado comprobar, hace apenas unos meses, que la mismísima Reina Letizia se interesa por la hipótesis decrecentista. Durante la celebración de un seminario sobre periodismo y cambio climático, doña Letizia preguntó a los circunstantes por la teoría del decrecimiento, citando al científico y divulgador Antonio Turiel como avalista de la misma. Presente en la sala, el Ministro de Transformación Digital y Función Pública —José Luis Escrivá— mostró un rotundo rechazo a la susodicha teoría, a su juicio carente de fundamentos y tendente al catastrofismo. Por el contrario, Turiel aplaudió a la Reina en un artículo de prensa y advirtió contra lo que puede pasarnos si continuamos en “la senda suicida del crecimiento”. Por lo demás, hace ya casi un año que se celebraron en el Parlamento Europeo unas jornadas tituladas Beyond Growth, organizadas por una veintena de eurodiputados de izquierda, en la que distintos oradores –economistas, activistas, políticos– declararon que aquellos límites del crecimiento señalados por vez primera por el famoso Informe al Club de Roma del año 1972 han sido ya alcanzados.
Que Ursula von der Leyen hiciera acto de presencia en esas jornadas testimonia la relativa popularidad de la teoría decrecentista entre los miembros de la intelligentsia, si bien, como matizaba The Economist, sus defensores presentan un aspecto variopinto. Porque una cosa es señalar las limitaciones del PIB, proponer la semana laboral de cuatro horas o subrayar el imperativo de la sostenibilidad ecológica; otra muy distinta sostener que las sociedades humanas tienen que someterse a la reducción deliberada de su tamaño, así como de su nivel de producción material. Tal cosa es, en sentido estricto, el decrecimiento: no solo dejar de crecer, sino también decrecer. En algún punto, el decrecimiento se parará y dejará paso a una sociedad de vocación estática que podría adjetivarse como post-growth; para que no nos den gato por liebre, sin embargo, es preciso separar esta propuesta de aquella otra que sugiere que ya hemos crecido suficiente y haríamos mejor en quedarnos como estamos. En este último caso, se nos dice que dejar de crecer significa seguir siendo ricos; aceptar con naturalidad un PIB estancado sin merma del nivel de vida. Por el contrario, los decrecentistas quieren que la sociedad se transforme radicalmente, convirtiéndose en algo parecido a un conjunto de comunidades autárquicas donde reine la armonía socionatural y abracemos un concepto de la prosperidad desligado de la abundancia material.
Sobre la verosimilitud de semejante forma de organización social, la literatura escrita por sus adeptos dice poco; simplemente se da por supuesta. Y sobre cómo alcanzar un objetivo tan ambicioso, que supone nada menos que desmantelar el capitalismo en el mundo entero y la democracia liberal en el resto, se dice aun menos. Tal como señalaba irónicamente The Economist, el diferencial de crecimiento de la UE con respecto a USA y China sugiere que los europeos nos adentramos en una etapa post-growth… y ni a los gobiernos ni a los electorados les alegra demasiado. Mientras vuelve a hablarse de Alemania como “enfermo de Europa”, el gobierno español presume de la solidez –más bien ficticia– de sus indicadores de crecimiento; nadie quiere decrecer. Y nadie, por añadidura, votará programas electorales donde se prometa el decrecimiento; los propios sindicatos españoles que defienden la jornada laboral de cuatro días exigen que se haga sin merma de la retribución del trabajador.
Hay asimismo países que han decrecido de facto debido a la nefasta combinación –o sucesión– de incompetencia e ideología. Dina Pomeranz, profesora de Economía en Zurich, tuiteaba irónicamente “degrowth” a la vista de un gráfico que representaba la evolución de un aspecto determinante de la economía venezolana en los últimos cincuenta años: el descenso de la productividad total en un 80% entre los años setenta y la actualidad; un descenso especialmente marcado –vertiginoso, abisal– desde que el llamado “socialismo del siglo XXI” llegó al poder. Como cabía esperar, son muchos los venezolanos que han votado con los pies y abandonado su país en busca de destinos más prósperos; si todos decreciésemos, quizá no habría lugar al que marcharse. Y es que pese a las deficiencias del PIB, sigue existiendo, como recordaba Branko Milanovic en esta misma revista, una clara correlación positiva entre PIB per cápita y confort material, lo que por cierto incluye la calidad y extensión de los distintos servicios públicos que asociamos con el Estado del Bienestar; la mayor parte de los votantes comprende, siquiera sea intuitivamente, que hay que crecer para financiar servicios y ayudar a los más desventajados. Otra cosa es que esos mismos votantes puedan apoyar la aplicación de una política económica –en materia de regulación de mercados, grado de endeudamiento, diseño del mercado de trabajo, etc.– que pueda conducir a una reducción constante del crecimiento económico, lo que daría lugar al subsiguiente declive de una sociedad en el medio o largo plazo.
Los decrecentistas ortodoxos, sin embargo, son más ambiciosos. Y conviene prestarles atención, siquiera sea en el plano teórico, porque el modelo decrecentista –por llamarlo de alguna manera– es aquel por el que apuestan buena parte de los llamados “republicanos verdes”, así como algunas versiones del socialismo y del comunismo. Eso quiere decir que el decrecimiento es el imaginario social que estas ideologías presentan como alternativa al capitalismo liberal-democrático. En sentido estricto, el decrecimiento propugna una severa reducción de la producción material de una sociedad; como ha señalado el conspicuo teórico decrecentista Giorgos Kallis, esta reducción afectaría a la energía empleada, a los recursos extraídos, procesados, transportados y consumidos, así como a los desechos generados por ella. Es algo que solo puede lograrse disminuyendo el tamaño de las economías y, por lo tanto, de las sociedades; limitando fuertemente la producción, el comercio, el transporte y el consumo podría alcanzarse la tierra prometida de la sociedad post-crecimiento.
Se da por supuesto que la organización social resultante sería exitosa. Lo que plantean autores como John Barry, Thomas Princen, Tim Jackson o el mismo Koehi Saito –quien igual publica un sencillo manifiesto decrecentista que relee sesudamente la dialéctica marxista a la luz de este ideario– es que los habitantes de estas comunidades de tamaño reducido abrazarán una frugalidad voluntaria, disfrutarán de más tiempo libre y relaciones más satisfactorias, desempeñarán trabajos más creativos y operarán en una democracia más participativa. ¡Casi nada! Se afirma incluso que una sociedad que abandone el crecimiento económico será capaz de acomodar una mayor cantidad de concepciones del bien, pese a que la lógica sugiere que la vida en una pequeña comunidad autárquica restringirá de manera tajante el número y variedad de estilos de vida disponibles.
Esta descripción optimista del orden social permite a los decrecentistas poner sobre la mesa dos argumentos distintos: que el decrecimiento es necesario para evitar la catástrofe medioambiental global y que el decrecimiento es deseable por dar lugar a una sociedad preferible a la actual. Pero si lo primero fuese cierto, lo segundo sería superfluo; para evitar el desastre, viviríamos donde hubiera que vivir. Y siendo falso lo primero, ya que hay alternativas al decrecimiento, sus defensores solo pueden confiar en que las mayorías serán persuadidas de tomar ese camino… salvo que opten por defender abiertamente un proyecto autoritario y tengan además los medios necesarios para llevarlo a término. Dado que esto casa mal con la tradición democrática del ecologismo, puede alegarse que un Estado paternalista bien podría adoptar una disposición perfeccionista y tratar de educar a los ciudadanos en una virtud tanto republicana (prioridad del bien común) como decrecentista (el decrecimiento como bien común). Sin embargo, cualquier demócrata liberal –empeñado en limitar el poder de los gobiernos, defender la autonomía del individuo y mantener la pluralidad moral de la sociedad– rechazará un empeño semejante.
De hecho, la constricción que impondría un modelo decrecentista de organización social se manifiesta cuando, preguntados por la forma en que la política democrática podría desplegarse en su interior, republicanos verdes y teóricos decrecentistas reconocen que los ciudadanos de esas comunidades tendrían bien poco que decidir en ellas, porque todo o casi todo estaría ya decidido de antemano. Y no deja de ser curioso, puesto que los partidarios del republicanismo –verde o no– se caracterizan por defender una política contestataria. En una comunidad decrecentista, sin embargo, las constricciones ecológicas serían de tal magnitud que la política quedaría vacía de contenido o se vería reducida a esa famosa “administración de las cosas” a la que aludía el último Marx. Tal como admite el republicano verde Peter Cannavò, “frente a una crisis [climática], la política solo puede permanecer abierta hasta cierto punto”, constreñida como estaría por “un conjunto de limitaciones y fines sustantivos a priori”. ¡No crecerás! A su juicio, esto no causaría malestar alguno a nadie, ya que los miembros de una comunidad decrecentista serían ellos mismos decrecentistas convencidos; estarían de acuerdo en que las cosas no pueden hacerse de ninguna otra manera. De ahí que la defensa que hace John Barry de la democracia republicana, como aquella donde juegan un papel central “la protesta y el desacuerdo sin violencia”, termine sonando a lata: contra el liberalismo, todo; tras el liberalismo, nada.
Razonan de manera parecida Viviana Asara, Emanuele Profumi y Giorgos Kallis cuando, –inspirándose en el pensamiento de Cornelius Castoriadis– señalan que una democracia radical no podría tener “cualquier contenido” una vez que se haya comprometido con el decrecimiento… pese a lo cual, especulan, tampoco habría tensión alguna entre el gobierno colectivo y la autonomía individual. ¿Y cómo es eso? La razón es que este tipo de sociedad presupone “otra cultura en el sentido más profundo del término”. Quiere así decirse que en una sociedad completamente distinta a la nuestra no sería necesario ya el paternalismo estatal; todos seríamos otros. La circularidad es evidente: la vida en una sociedad decrecentista exige un cambio cultural de gran escala; sin ese cambio cultural de gran escala, no obstante, el decrecimiento no puede llegar. ¿Y cómo podría tener lugar esa transformación sin que un Estado paternalista de corte autoritario la imponga a quienes hoy, alienados, preferimos vivir en las imperfectas sociedades liberales?
No puede descartarse que quienes rechazan el decrecentismo estén maliciándose los defectos del producto que insisten en venderle. Y algo de responsabilidad tendrá en ello quien trata de presentarle un dibujo idealizado del mundo post-crecimiento. Tal como ha observado Steven Quilley, la literatura decrecentista es incapaz de admitir que el paso a sociedades de pequeña escala implicaría unos costes formidables; dar por supuesto que el mundo entero sería como un pueblecito holandés supone ignorar el inevitable deterioro de los servicios públicos, la regresión hacia formas excluyentes de concebir la cultura o la probabilidad de que la escasez de recursos generase conflictos violentos. Dado que los decrecentistas proponen un salto en el vacío, no deberían extrañarse de que casi nadie –menos aún quienes viven en países pobres– quiera darlo con ellos. De ahí que podamos hablar de fantasía: ni la sociedad decrecentista sería como ellos la pintan, ni hay una masa social deseosa de comprobarlo, ni tienen ellos medio alguno de imponerla.
Asunto distinto es que el decrecentismo sea el modelo que abracemos una vez que la catástrofe ecológica se haya llevado por delante a media humanidad y los supervivientes se dispongan a reconstruir el orden social. Eso es lo que aducen los colapsistas, para quienes un futuro catastrófico es ya inevitable: preparémonos para el desastre, dicen, y hagamos mejor las cosas la próxima vez. Para los que preferimos ceñir el análisis al mundo conocido, sin embargo, el decrecimiento no es un modelo deseable. Y esperemos que no haga falta comprobarlo.