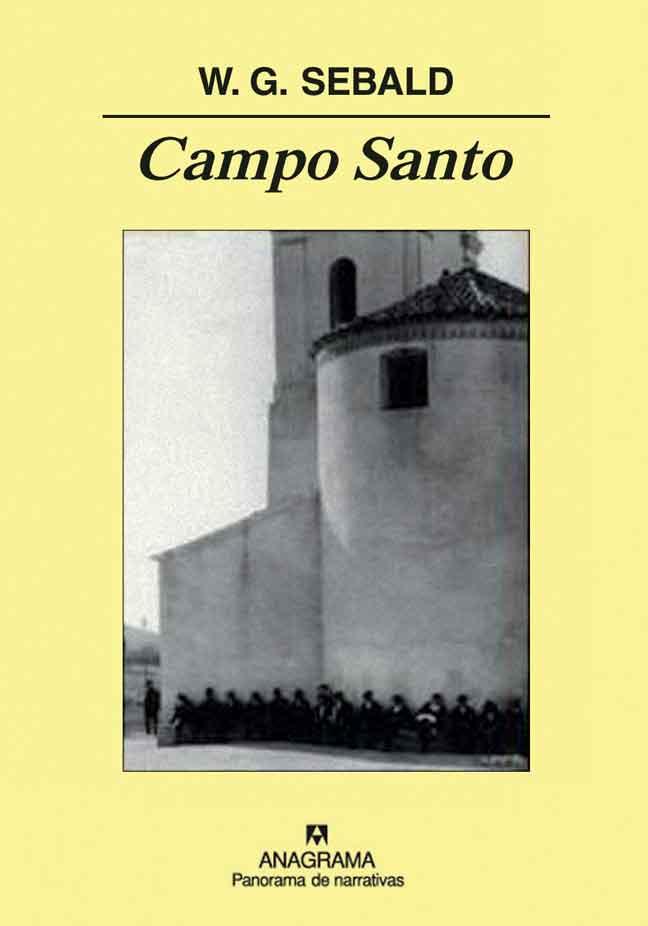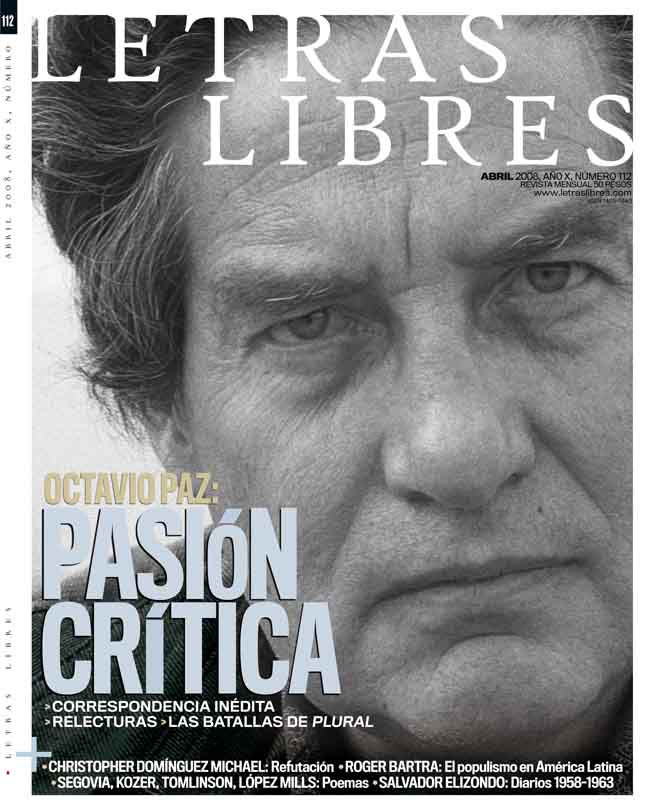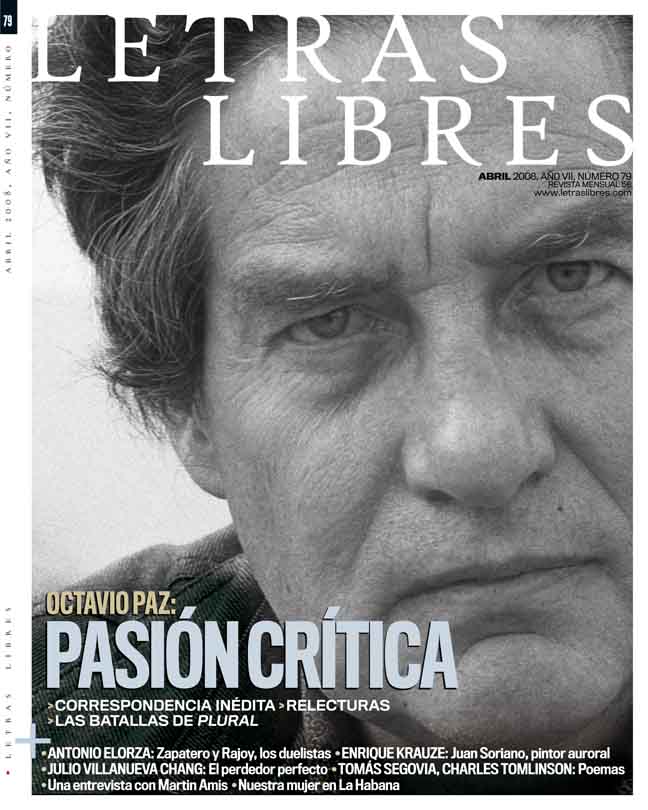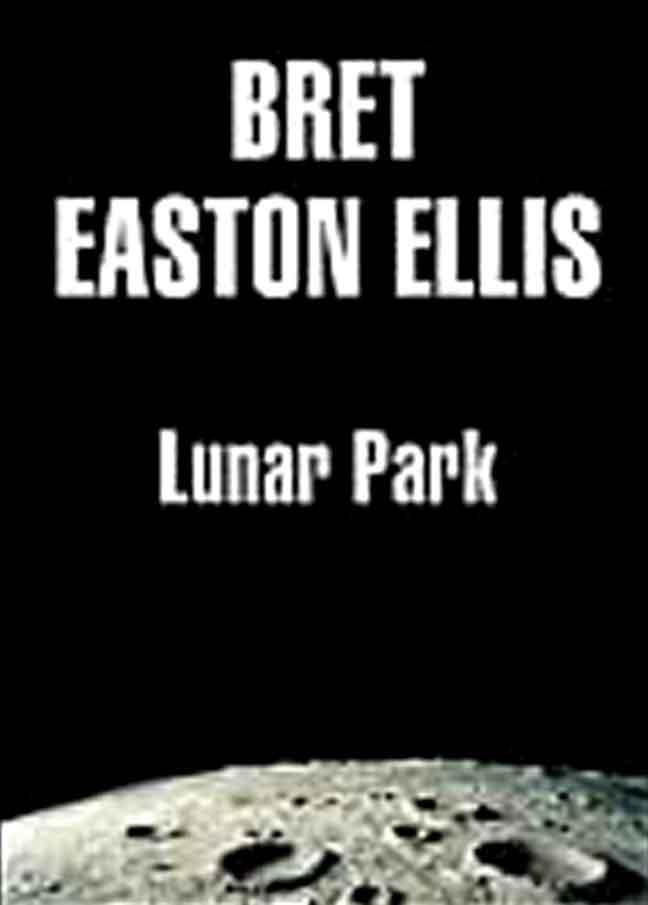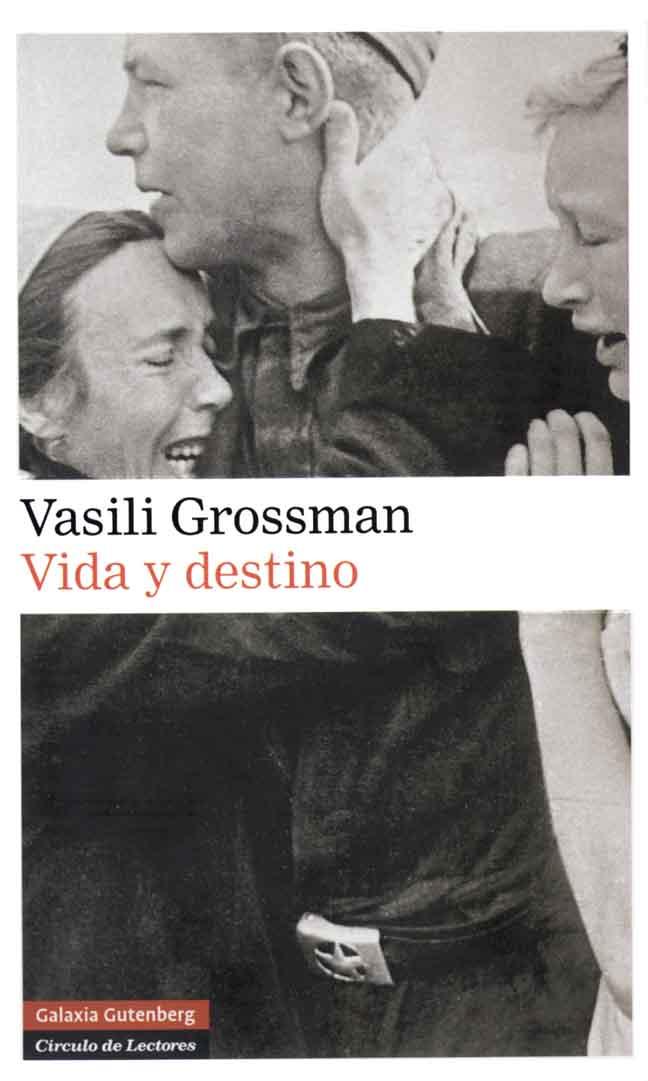En septiembre de 2001, tres meses antes de que W.G. Sebald falleciera en Norwich a bordo del Peugeot 306 donde viajaba con su hija Anna –cuyos ojos, de una transparente intensidad, acompañan la penúltima de las treinta y tres visiones en forma de haikú que integran Sin contar: “Sin contar/ queda la historia/ de las caras/ vueltas hacia otro lado”–, me encontraba en Viena, invitado por la Sociedad Austro-Mexicana para ofrecer una lectura de mi libro más reciente. Casi al final de mi estancia, mis anfitriones me llevaron a dar un tour por la bella ciudad reconstruida milimétricamente al cabo de la Segunda Guerra Mundial, el periodo que aparece una y otra vez en la obra sebaldiana como un ritornello ineludible. El tour fue una experiencia mágica y misteriosa porque incluyó diversos lugares insólitos para mí: el asilo de mendigos donde Hitler vivió en su juventud; el parque en cuyo centro se alza un búnker antiaéreo que me hizo ver a Sebald recorriendo los senderos en que se han convertido las cicatrices de Europa; la Mexikoplatz, erigida para conmemorar la protesta de nuestro país por la anexión de Austria a la Alemania nazi; el Prater y su enorme rueda de la fortuna inmortalizada en El tercer hombre. La mayor sorpresa, no obstante, me aguardaba al terminar el día, cuando nos dirigimos al extrarradio vienés atravesando parajes de una desolación puntuada por silos gigantescos hasta entrar de noche en un bosque tupido. Entre los árboles, en medio del silencio y la oscuridad, titilaban unas luces que me remitieron a una hermosa imagen de Los emigrados (1993) –las fogatas encendidas en la ribera de un lago suizo– y que resultaron ser veladoras sobre las tumbas del Cementerio de los Sin Nombre (Friedhof der Namenlosen), donde descansan los cadáveres anónimos hallados en el Danubio. Según me enteré, la fecha en las lápidas corresponde al día en que cada cuerpo fue extraído del río, y las veladoras son colocadas por gente que ha adoptado a un difunto en remplazo de un ser querido que se esfumó sin dejar huella. Desde entonces ese panteón me parece la metáfora ideal de la literatura de Sebald: una literatura que –como dice el autor en Campo Santo al referirse a la obra del escritor, pintor y cineasta alemán Peter Weiss– “está concebida como una visita a los muertos”; un sitio donde las víctimas con y sin nombre de la historia europea son veladas por los fulgores de un estilo laberíntico y sinuoso, en deuda lo mismo con Proust que con Nabókov, que enlaza múltiples géneros y registros culturales.

Un enclave privilegiado en el que campea un ánimo crepuscular, saturnino –ahí está, para no ir lejos, Los anillos de Saturno (1995)–, que implica “el pensar ceremonialmente, el escribir con luto en la solapa”, como señala Andrea Köhler en el epílogo de Sin contar.
Por desgracia, para el público de lengua castellana ha llegado la hora no de escribir sino de leer con luto en la solapa: el archivo sebaldiano se ha agotado. En nuestro idioma queda inédito únicamente Hospedaje en una casa de campo (1998), el volumen de ensayos al que pertenece El paseante solitario, espléndido homenaje a Robert Walser, espíritu hermano –ambos practicaron un amor por lo marginal y murieron en tránsito– al que Sebald trata como un ser querido que se hubiera esfumado “suavemente y sin ruido hacia un reino más libre”, o mejor, como un familiar próximo que le recuerda a su abuelo Josef Egelhofer: “En todos los caminos me ha acompañado Walser siempre. Sólo necesito suspender un día el trabajo cotidiano, y veo al lado, en alguna parte, [su] figura inconfundible […] que en ese momento mira a su alrededor.” Por desgracia también, el desacomodo del corpus sebaldiano en español –que evoca el caso de Walter Benjamin, otra alma hermana– no se reduce a la publicación de El paseante solitario como texto individual y se extiende a Campo Santo, cuya segunda sección se compone originalmente de doce ensayos a los que se han añadido dos (“El remordimiento del corazón”, sobre Peter Weiss, y “Con los ojos del ave nocturna”, sobre Jean Améry) que por algún motivo no se incluyeron en la edición castellana de Sobre la historia natural de la destrucción (2003), libro al que corresponden.

Campo Santo, sin embargo, trasciende el desacomodo y el descuido editorial para presentarse como un valioso gabinete de curiosidades en el que brilla tanto la luz de Córcega, la isla a la que Sebald consagró un periplo sentimental iniciado a mediados de los años noventa e interrumpido para seguir los pasos de Austerlitz (2001), como el resplandor prosístico que a partir del estudio sobre el poeta esquizofrénico Ernst Herbeck renuncia a los pies de página y otras sombras académicas para alumbrar la ya célebre fusión de ensayo, narrativa y autobiografía que aborda a viejos conocidos como Chatwin, Handke, Kafka y Jan Peter Tripp, el pintor que en Sin contar establece un cruce de miradas con la escritura de uno de sus grandes cómplices. Era tal la alianza entre ambos artistas que el propio Sebald admite que su ars poetica se resume en un grabado de Tripp donde el neurópata Daniel Paul Schreber se muestra con una araña en el cráneo: “En ese grabado se basan muchas de las cosas que he escrito luego, también en la forma de proceder, en el mantenimiento de una perspectiva exactamente histórica, en el paciente trabajo y en la conexión, a la manera de una nature morte, de cosas en apariencia muy distantes.” En el mundo de inusitados vínculos fundado por W.G. Sebald, Walser se deja captar al igual que Nikolái Gógol por “las criaturas extrañamente irreales que [surgen] en la periferia de su campo de visión” para después efectuar un viaje en globo que reverbera en una lectura infantil de Nabókov, y el daltonismo de Napoleón Bonaparte vuela del texto que abre Campo Santo a uno de los haikús de Sin contar para ser cuestionado por los ojos del poeta y editor Michael Krüger. “Nada hay más siniestro en la prehistoria del hombre que la conexión en el arte entre dolor y recuerdo para construir una memoria”, leemos con luto en la solapa en algún lado, y prendemos una vela en honor del memorioso que nos enseñó a vagar por las ruinas contemporáneas con el mismo respeto con que uno deambula, una helada noche de otoño, por el Cementerio de los Sin Nombre a las afueras de Viena. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.