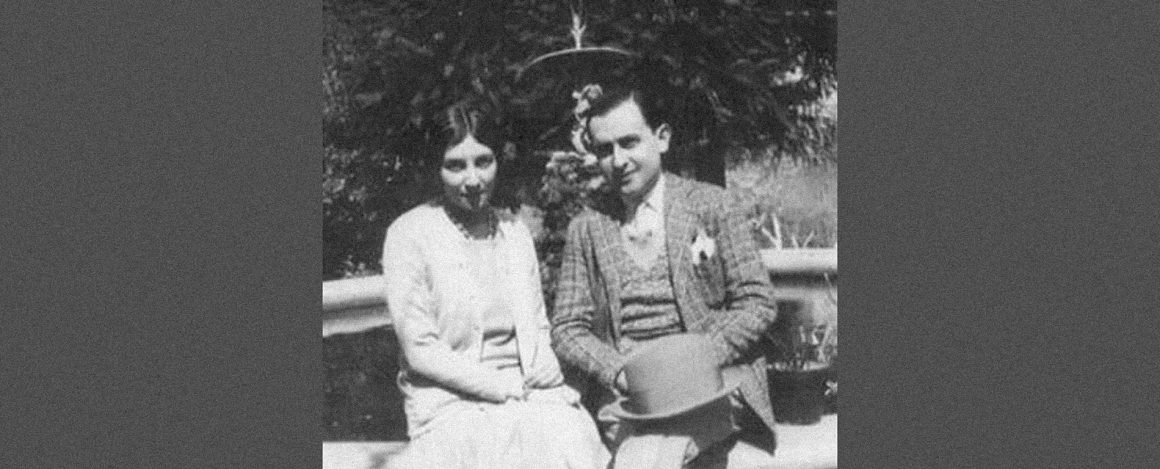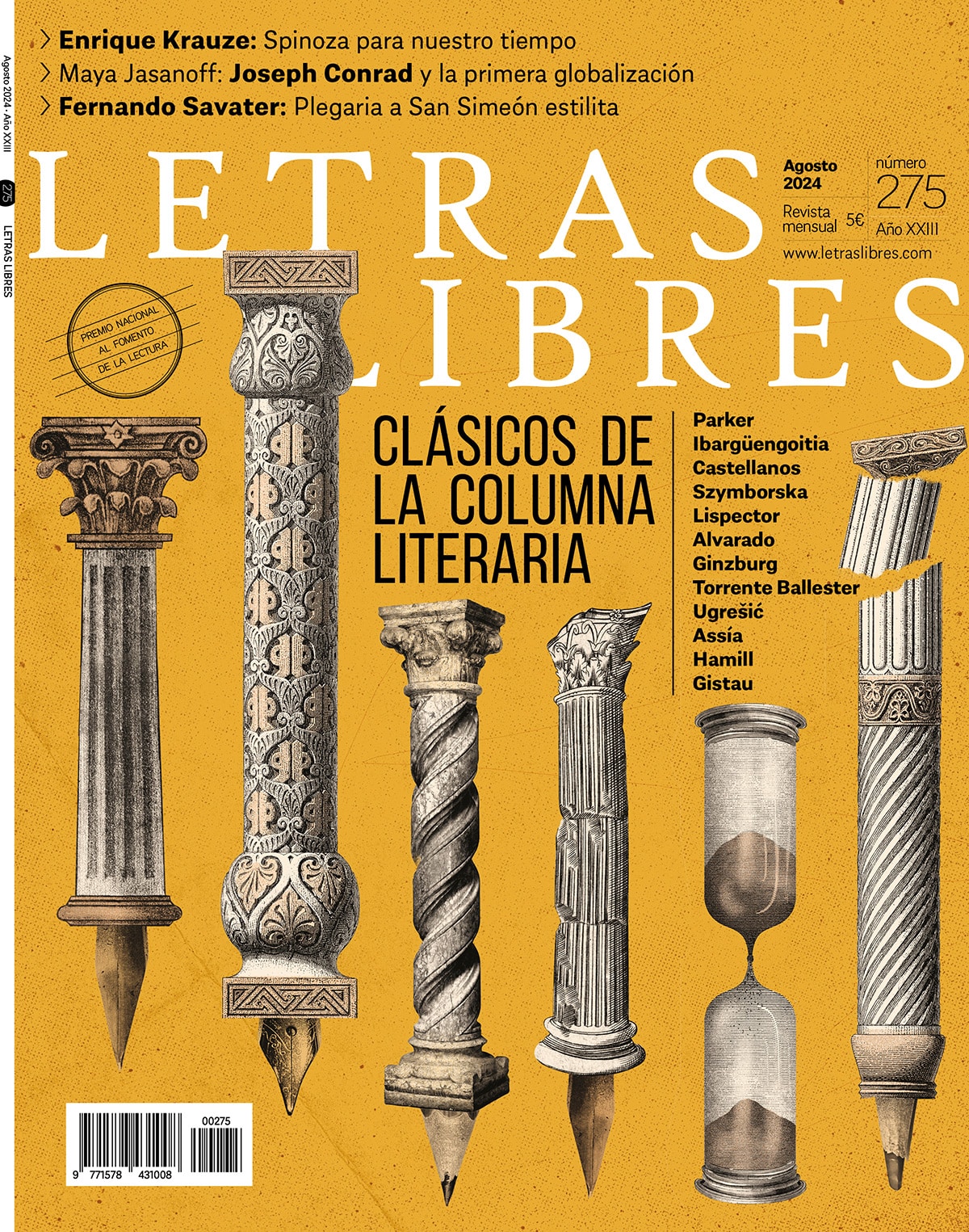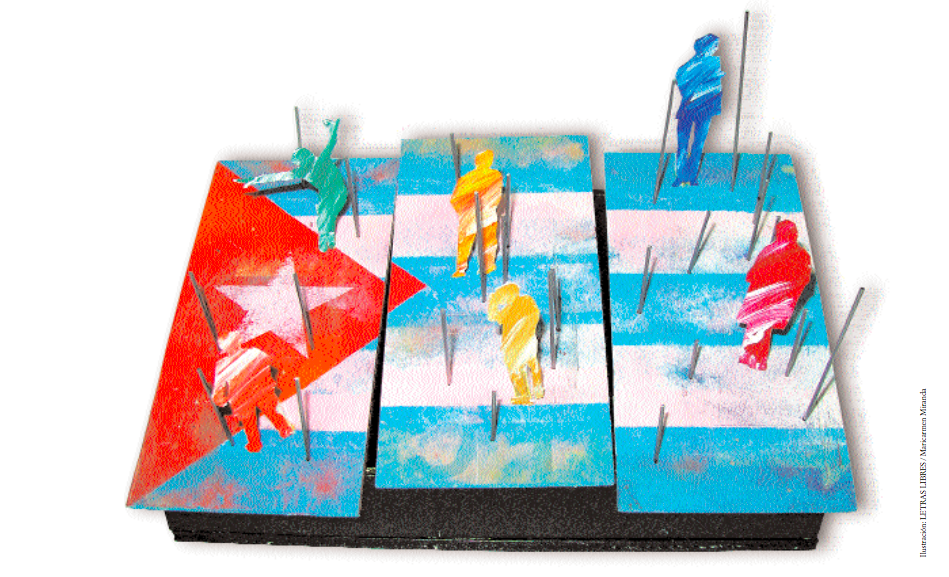Quizás obedezca a la casualidad, acaso sea un tópico generacional, pero yo mismo, sin saber quién había sido exactamente Guillermo de Torre (Madrid, 1900-Buenos Aires, 1971) me hice de sus libros, de entonces fácil acceso en la Ciudad de México, cuando me inicié en la crítica literaria. A fines de los años setenta del siglo pasado, leí con provecho Nuevas direcciones de la crítica literaria (1970), uno de los Libros de Bolsillo de Alianza Editorial, y para escribir esta reseña descubro que la edición, en Guadarrama, de la Historia de las literaturas de vanguardia (1965), en tres tomos, no solo la leí sino la subrayé puntillosamente poco tiempo después, cuando era yo un modesto analista en la Secretaría de la Reforma Agraria. Así que me documenté en las hoy rememoradas por Domingo Ródenas de Moya (Cehegín, Murcia, 1963) majaderías de Vicente Huidobro contra el ultraísmo, mientras nuestros campesinos le trataban de dar trámite a sus –con frecuencia más que centenarias– querellas ante impotentes, impávidos o insensibles burócratas.
Después, ya más cultivado, compré primeras ediciones de Torre, como La aventura y el orden (1943), cuyas tesis, gracias a Ródenas de Moya, hoy encuentro empáticas con las de Octavio Paz sobre la tradición de la ruptura, lo mismo que Al pie de las letras (1967) y Del 98 al Barroco (1969). No sabía yo entonces que Torre fue el marido de la pintora y dibujante Norah Borges, pero nunca dudé de que sus libros deberían estar en los estantes argentinos. Ahora sé –porque es el doble tema de El orden del azar– que la vida del gran crítico madrileño nacionalizado argentino, formidable editor de libros y revistas, y liberal conspicuo, tal cual la presenta su biógrafo, fue la conmovedora historia de un amor (la de Guillermo y Norah, lo digo con cierta amargura) y la crónica de una rivalidad entre Torre y Jorge Luis Borges, su amigo, su discípulo, su maestro, su cuñado y, no en pocas ocasiones, también su adversario.
El orden del azar está compuesto de seis capítulos propiamente cronológicos, desde su temprana juventud vanguardista hasta la culminación de sus empeños en la casa Losada de Buenos Aires, y de siete estancias, más líricas y memoriosas, donde el Torre de los últimos días (1970-1971) recapitula en cuánto orden y en cuánta aventura le faltó o le sobró a su vida. Ródenas de Moya, al final, le cede la última palabra a Norah (1901-1998).
Esta biografía muy digna, bien escrita y hasta atrevida con todo y sus “pellizcos de monja”, nos convence, desde el principio, de que la precocidad de un Torre y de un Borges, y de la vanguardia en España y en América Latina, no fue una casualidad sino, paradójicamente, expresión de lo madura que estaba nuestra literatura cuando en 1925 se publica Literaturas europeas de vanguardia acompañada, en la discusión pública, por la equívoca Deshumanización del arte, de José Ortega y Gasset, aparecida igualmente ese año. Como filósofo, Ortega fue mal estético y, si se compara lo que concluyó el viejo Torre sobre la vanguardia, en esta ocasión fue el crítico, sobre el terreno, quien midió mucho mejor las dimensiones modernas.1 A Torre, como a todos los republicanos, le pareció incomprensible, más tarde, “la deserción” de Ortega y Gasset, quien no soportó un primer exilio en Buenos Aires y regresó a la España nacional-católica acercándose desde Lisboa, con la intención de abrir, para la causa liberal, un frente interno, tan pronto como en 1945. Debe decirse que se calculaba que Franco, derrotados el Führer y el Duce, saldría en breve de la escena. No fue así.
Sin duda –El orden del azar lo prueba con los testimonios de Ramón Gómez de la Serna, Ernesto Giménez Caballero, Victoria Ocampo, Alfonso Reyes, “un sabio admirable”,2 y muchos otros, incluyendo a Ortega y Gasset, “el malo” de esta película–, la eficacia de Torre fue excepcional: no había petición con la que no cumpliera, se tratase de pujar exitosamente con los editores franceses por los recuerdos de Ígor Stravinski o de acomodar en Buenos Aires a tal o cual familia que viniese huyendo de la derrota republicana de 1939, como lo habían hecho poco antes Norah, Guillermo y su pequeño hijo. Como patriarca apenas salido de la pubertad del ultraísmo, como secretario de Sur, inventor de la Colección Austral (todavía era fácil, antes del temblor de 1985 en el df, hacerse de aquellos volúmenes que José Emilio Pacheco bautizó como “beneméritos”) y alma de Losada, Torre no tuvo rival.
Por ello, su pregunta agónica, según la imagina su biógrafo, es si la famosa “obra propia” no hubiese sido mejor consuelo que los afanes del crítico y del editor literario, en contraste siempre con Georgie Borges, quien a los cuarenta años no le alcanzaba con los succès d’estime y con un primer trabajo remunerado en una biblioteca remota. Al final, Torre muere luchando contra el olvido predecible aunque Gómez de la Serna lo hubiese bautizado como “el gran Tito Livio del movimiento”,3 lamentándose de la omisión oprobiosa en las historias de una vanguardia convertida en museo, mientras Borges, quien “tenía más talento del que merecía”, según Victoria Ocampo, ya era en 1971 no solo quien cruzaba el puente entre una vanguardia y otra –cuya ingeniería se debía a su cuñado– sino uno de los grandes escritores del siglo.
Regreso al asunto de la madurez. Que toda la vanguardia internacional (los Reverdy, los Jacob, los Cocteau, los Tzara, los Breton, los Pound, los Cendrars) le respondiese inmediatamente sus cartas y telegramas al sin duda intrépido Torre no fue ninguna hazaña, sino camaradería de iguales, sin ninguno de los complejos de inferioridad que exudan los ideólogos en los departamentos de español de las universidades de los Estados Unidos. Ese primer cuarto del siglo XX, el de los manifiestos, es el de Gómez de la Serna y el de Pablo Picasso en igual medida que el de los cineclubes que aparecían como hongos en Nueva York, París y Bucarest, pero también en Buenos Aires y Madrid, a los que, dicho sea de paso, Torre fue asiduo. Para olvidarse de ciertas “batallas culturales” basta leer biografías como la escrita por Ródenas de Moya y seguir vidas realmente ejemplares como la de Torre.
Toda biografía acarrea pequeñas decepciones y a mí, que he sido muy asiduo sentimentalmente a Rafael Cansinos Assens, gracias a la lectura de Borges, desde luego, se me hizo un hueco en el estómago cuando Torre revela al malicioso, maledicente y envidioso personaje que fue el supertraductor y amigo del judaísmo, siempre según Torre, no solo Tito Livio sino bautista del ultraísmo, primacía que el amargado don Rafael le habría querido escamotear en aquel tiempo de querellas y anatemas tan divertidos de leer, donde menudeaban insultos como “australopiteco” o “putrefacto”.4 Tendré que releer su Movimiento V. P., un roman à clef donde infama, tal parece, a Guillermito, de quien decía “Torre es mi obra. Yo lo hice y lo sigo haciendo”.5 Y, por ejemplo, cuando Breton se pelea con Yvan Goll con motivo de una antología mundial de la vanguardia, nuestro crítico español prefiere a la verdad contra Breton-Sócrates, y reclama que, siendo en efecto el surrealismo la mejor armada de las vanguardias, la vanguardia misma es “transhistórica” y diacrónica, y sobrevivirá como un gesto y un desafío por encima de las capillas. El dadaísmo, concluyo, es una actitud. El surrealismo, una verdadera escuela. Hizo bien Torre, con Philippe Soupault, en no dejarse engatusar con la “puerilidad” de la escritura automática.6
Esa conciencia le permitió a Torre estar siempre al día y no sentirse desconcertado, en plenos años sesenta, frente a un “frenetista” Allen Ginsberg ni de cara a ninguna “novedad” (Henry Miller incluido), pues las sabía importantes en cuanto perecederas, asunto que a un Borges le incomodaba porque las cosas siempre ocurren al revés. Fue Torre y no solo Reyes (uno de sus mejores amigos y uno de los héroes de Ródenas de Moya) quien descreyó del Borges criollista de sus primeros libros, creyéndolo “anticuado” y, peor que eso, postizo, víctima de un “rastacuerismo al revés” con sus “libros antañones y apergaminados”.7 No había pasado mucho tiempo desde que Borges y Torre festejaban juntos a James Joyce, y su futuro cuñado le contaba de sus correrías automovilísticas con Pierre Drieu la Rochelle, cerca de San Juan de Luz.8
Conozco el agradecimiento público de Borges para con el mexicano, pero no me queda claro si en el berenjenal literario, familiar y hasta político de aquella familia cupo algún gesto borgesiano de gratitud hacia su advertente cuñado. Y no es que Torre confiase mucho en las excentricidades de Georgie (lo fue, en su día, su amor por G. K. Chesterton y por H. G. Wells), sino que supo reconocer que la lectura más profunda de lo vanguardista había sido la de Borges, la menos ornamental. El primero que los previno ante ese error fue, por cierto, el genial titiritero Gómez de la Serna: “Encuéntrense. Busquen en su imaginación verdadera imaginación.”9
Otra toma de conciencia a considerarse gracias a El orden del azar es política. A Torre, adherente de la Izquierda Republicana, enemigo de ambos totalitarismos –cuando serlo era existencialmente tan difícil pues gobernaban Stalin, Hitler y Franco asaltaba el poder–, le molestaba la frivolidad política de Georgie, capaz de fanatizarse con Hipólito Yrigoyen en 1930 por mor patriótico y hacerse de rogar, pocos años después, en el apoyo efectivo a la República española (acabó por hacerlo y quizá solo se demoraba para irritar al marido de Norah), porque Federico García Lorca le caía mal. No había sido fácil, por cierto, la relación de Torre con la gente del 27, generación a la cual vio con claridad como aquella que, con su “profesionalismo”, enterraba a la primera vanguardia, la suya. Pero odiaba a Gerardo Diego por rivalidades ultraístas y su trato con Rafael Alberti, ya figurón comunista en el exilio porteño, nunca fue fácil. Torre creía que el primero en “gongorizar” había sido él. Y ello no se lo reconocerían nunca los españoles porque a esas alturas ya lo creían argentino.10
Torre, quien lejos de ser un hombre político a la hora de la caída de la República arrimó el hombro para sustituir a los diplomáticos que se tornaban franquistas (y no lo aceptaron en Madrid), fue políticamente impecable. Hizo la guardia de honor literaria en su Tríptico del sacrificio (1948) dedicado a Miguel de Unamuno, García Lorca y Antonio Machado, y aunque tuvo buenos amigos falangistas (como su adorado Giménez Caballero, el director de La Gaceta Literaria donde se formó en buena medida como crítico y de quien hubo de alejarse) no estaban en su carácter humoral, como en el de Borges, bromas al estilo “de que no sabía que don Manuel tenía un hermano”, refiriéndose a Manuel Machado, gran poeta, franquista y hermano, en efecto, de Antonio. Y la inquina de Torre contra Macedonio Fernández, el “segundo padre” de Borges, era para molestar a Georgie, supongo yo.11
Durante la Guerra Fría, Torre se asoció a quienes, venidos de la izquierda no estalinista, denunciaban al totalitarismo soviético, incluso sabiendo que estaban en la brújula de la manipulación de los Estados Unidos, pero como España se encontraba bajo un régimen autoritario, a su vez, valía la pena el trago amargo. Entró en contacto, gracias a Roger Caillois, con el Congreso por la Libertad de la Cultura, fundado en Berlín en 1950, y firmó su “Manifiesto a los hombres libres” y asistió a la presentación en París del programa literario del congreso, junto a Salvador de Madariaga, Benedetto Croce, Nicola Chiaromonte, Karl Jaspers, Jacques Maritain, Stephen Spender y Raymond Aron, entre otros.12 Y a lo largo de esa década, Torre dialogó con los falangistas decepcionados y con los jóvenes demócratas para crear vínculos literarios entre “las dos Españas” –fue Torre un teorizador notable del concepto– y reciclar a una sola literatura española. No era fácil la misión para el crítico Torre, porque a su vez era el cerebro de Gonzalo Losada, el editor que fundó casa propia, republicana, en Buenos Aires, escindiéndose (y hubo dinero de por medio) de la Espasa-Calpe, colonizada por el franquismo.13
Esa solemnidad de buena ley, ese dialogismo, llevó a Torre a buscar, tras el fratricidio español, interpretaciones “terceristas” que escaparan al dilema entre fascismo y comunismo, hallando consuelo en las lecturas del tomista Maritain, de Denis de Rougemont o de Emmanuel Mounier, cuyo personalismo difundió en la Argentina. Si Ródenas de Moya tiene razón, “Torre, que había comulgado con la revolución estética, al fin y al cabo incruenta, era consciente del precio trágico que podía tener –que estaba teniendo– la transformación por la fuerza del orden social”.14
Es decir, como lo columbraría Albert Camus en El hombre rebelde (1951), desde el conde de Lautréamont a Breton, los exégetas del Divino Marqués todos ellos incluidos, había abundante complicidad de la violencia estética con la violencia política. Creo que fue Torre y no José Bianco –ahora me parece obvio gracias a Ródenas de Moya– quien acabó por reconocer primero en Julien Benda y en su Traición de los clérigos (1927) la carta sobre la mesa que casi nadie quiso abrir ni leer (con la excepción, en México, de Jorge Cuesta).
Habiendo sido testigo de “la traición de los clérigos” y clérigo él mismo que no traicionó, Torre, tras los horrores de la guerra, y después de mirar con Picasso en París “el Guernica en cartones”, consagró el resto de su vida a reorganizar, con una solidez memorable, la España en el exilio, “argentino” en Losada y “español” en Sur, en una misión similar a la de Reyes, con la Casa de España, en México.
Como todo editor que se respete, Torre tuvo su leyenda negra. En El orden del azar se dice que es mentira que Torre le confesó a Pablo Neruda “no entender su poesía” y también lo es que le haya rechazado al chileno el manuscrito de Residencia en la tierra, como lo afirmó Octavio Paz en 1988, porque cuando se publicó, en 1933, Losada no existía. Torre publicó, en Losada, Tercera residencia en 1947. Pero Ródenas de Moya sostiene que tanto Sur (vía Bianco) como Losada (es decir, Torre) se negaron a publicar Libertad bajo palabra, de Paz.15 Con el tiempo parece lógico que no hubiese edición argentina de la poesía de Paz –colaborador de Sur y reseñado allí varias veces– si se lee lo que pensaban de sus poemas Borges y su joven amigo Adolfo Bioy Casares, según el Borges del segundo, publicado póstumamente.16
Concluyamos con el duelo entre Torre y Borges. A alguien como Borges, a quien Ródenas de Moya sigue discretamente como falsa némesis de su cuñado, un Benda y sus preocupaciones kantianas trasladadas a la política secular le importaban poco y, en la medida en que el autor de El jardín de senderos que se bifurcan fue adueñándose del mundo (con la ayuda a veces omitida de Caillois), Torre, al parecer, se sintió –me parece a mí– liberado: la aparente “nada en la que flotaba Borges” había rendido más frutos que “su multiplicación en mil tareas”.17 Ya había un genio en la familia –recuérdese que los Borges y Torre vivieron bajo el mismo techo en diversos tiempos y lugares– y tomaba sentido la obligada y temprana renuncia del crítico y editor a la poesía (que nunca dejó de ser “inmadura” como lo sentenció pronto Pedro Garfias)18 o a la academia. Autor (me imagino) de cientos de artículos no recopilados, se concentró en la edición definitiva de la Historia de las literaturas de vanguardia, que en la de 1965 amplió en mi opinión demasiado el panorama, confundiendo la gimnasia con la magnesia, e incluyó un examen del existencialismo. No todo ismo, al final, y ello no lo entendió un Torre monopólico, era de vanguardia.
No hubo libro que no leyera Torre ni novedad que le fuera indiferente y sin él, por ejemplo, la Revista de Occidente o Sur (de hecho Torre fue de quienes convencieron a la directora, aun insegura, de fundar sin recato una “monarquía victoriana”)19 no habrían sido lo que fueron, haciendo siempre, como debe hacerlo el crítico, la guardia nocturna, escabulléndose al amanecer, mucho antes de que llegaran en sus automóviles, movilizando ujieres y secretarias, Ortega o doña Victoria.
Me encanta que en 1924, en sano afán de emulación, Torre hiciese el recorrido mental por la geografía de la crítica: tras un Oscar Wilde que apenas llevaba un cuarto de siglo muerto, localizaba a Alfred Kerr, a E. R. Curtius y a Hermann Hesse en Alemania; a James Frazer y a John Middleton Murry entre los británicos (no menciona a T. S. Eliot), a Giovanni Papini entre los italianos y a Albert Thibaudet en Francia, junto a Valery Larbaud (cuya revista Commerce, en 1925, lo había fascinado) y a Henri Massis, y entre los españoles, “pelillos a la mar” según Ródenas de Moya, Enrique Díez-Canedo, los González-Blanco y Cansinos Assens: “Contra la manida cita de Boileau (‘La critique est aisée, mais l’art est difficile’), sostiene que la crítica no es fácil y su dificultad estriba en su libre ejercicio sorteando la captación amistosa y las subordinaciones extraliterarias, lo que sigue siendo verdad…”20
Entrar en tratos con un viejo crítico, casi siempre muerto, es con frecuencia una reparación, confieso. Gracias a Ródenas de Moya tuve conocimiento de Menéndez Pelayo y las dos Españas (1943), libro de Torre cuya existencia ignoraba y, peor aún, la ignoraba cuando en 2012 conmemoré en Letras Libres el centenario de la muerte de don Marcelino. Acabo de leer lo de Torre y observo que, con mayor conocimiento de causa que yo y nada menos que sesenta años antes, el madrileño había rehabilitado al “bibliósofo” del secuestro padecido entonces en manos del franquismo, fenómeno que corroboré vigente dada la pobreza de la producción peninsular que esa efeméride provocó en 2012. Que uno de mis mayores llegara a conclusiones similares a las mías, me envaneció.
Asumo que una vieja lección de Ricardo Güiraldes (uno no sabe nunca para quién trabaja y es el autor de Don Segundo Sombra quien aconsejará al hipermoderno) se la tomó Torre como decálogo: el escritor debía doblarse en crítico, como lo habían hecho Eliot, Paul Valéry, Juan Ramón Jiménez, y el crítico desdoblarse “como escritor, que es el perfil en el que Torre empieza a reconocerse”.21 El oficio de reseñista, a su vez, le dio a Torre un olfato del que carecen no pocos críticos académicos (y de los buenos teóricos, incluso) y hasta los canonistas: las obras fugaces, de “valor dudoso”, a veces dicen más sobre el estado de una literatura, sobre su temperatura, que las más clásicas, revolucionarias o incontrovertibles.22
Esa convicción de que hacer literatura tenía un relativo valor moral acompañará toda la vida intelectual de Torre. Obras son amores, sin duda, tratándose de un crítico y editor que se hizo presente en todo aquello de lo que podemos seguirnos enorgulleciendo en español, pero subrayo la palabra “relativo”. La responsabilidad del escritor nunca es ni puede ser ni total ni absoluta, so pena de traicionarse. Durante medio siglo, Torre, en Madrid y en Buenos Aires, permaneció despierto mientras otros dormían, vigilando quién entraba y quién salía de nuestra literatura, apuntándolo todo, omnipresente y, a la vez, gozando (¿padeciendo?) de cierta penumbra. He aquí, con El orden del azar. Guillermo de Torre entre los Borges, de Domingo Ródenas de Moya, una biografía cabal que retrata con precisión ese lugar, a la vez vicario y olímpico, desde donde Guillermo de Torre demostró su integridad intelectual, su pasión civilizatoria. ~
- Domingo Ródenas de Moya, El orden del azar. Guillermo de Torre entre los Borges, pp. 167-168. ↩︎
- Errorcillo de Ródenas de Moya: Torre, en 1957, no pudo haber visitado a Reyes “en su prodigiosa casa-biblioteca de Monterrey (la Capilla Alfonsina, como la llamó Díez-Canedo)” (p. 346) porque nunca hubo tal capilla en Monterrey. Siempre estuvo (y está) en la calle de Benjamín Hill (antes Avenida Industria) en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México. Reyes nunca volvió a vivir en su ciudad natal, ni mucho menos a abrir casa en ella. Desde 1981 la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una decisión controvertida, adquirió una buena parte de los fondos de Reyes que estaban en la original Capilla Alfonsina y allí los preserva en una biblioteca con ese mismo nombre. ↩︎
- Ródenas de Moya, op. cit., p. 182. ↩︎
- Ibid., pp. 54-55 y 167. ↩︎
- Ibid., p. 107. ↩︎
- Ibid., pp. 130 y 192. ↩︎
- Ibid., p. 179. ↩︎
- Ibid., p. 182. ↩︎
- Ibid., p. 74. ↩︎
- Ibid., pp. 247 y 270. ↩︎
- Ibid., p. 278. ↩︎
- Otro error: quien firmó la invitación a París fue el compositor ruso nacionalizado estadounidense Nicolas Nabokov (1903-1978), primo y no hijo del novelista Vladimir Nabokov (p. 256). ↩︎
- Ibid., p. 259. ↩︎
- Ibid., pp. 461-462. ↩︎
- Ibid., pp. 250-251. ↩︎
- Adolfo Bioy Casares, Borges, edición de Daniel Martino, Barcelona, Destino, 2006, p. 695. ↩︎
- Ródenas de Moya, op. cit., p. 282. ↩︎
- Ibid., p. 165. ↩︎
- Ibid., p. 312. ↩︎
- Ibid., p. 186-187. ↩︎
- Ibid., p. 219. ↩︎
- Ibid., p. 238. ↩︎