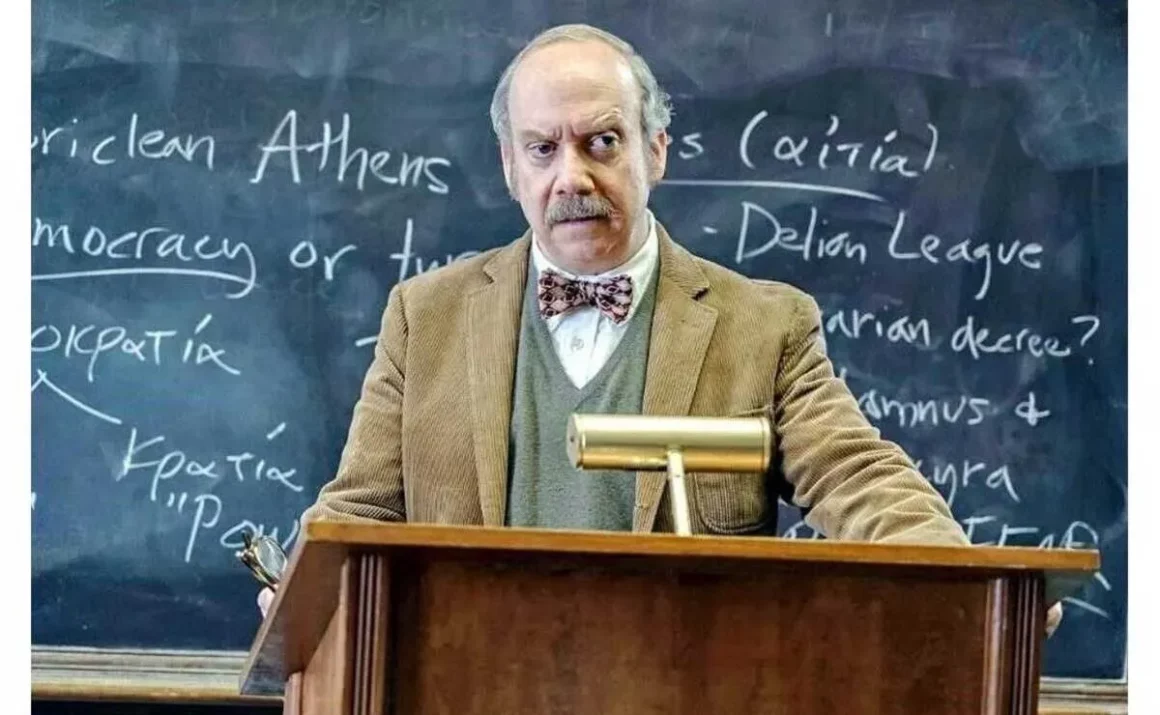Las primeras semanas del curso académico se parecen, en cierta medida, a las del inicio de año nuevo. Docentes y estudiantes retomamos nuestras actividades en la universidad con una lista de buenos propósitos. Los docentes deberíamos incluir siempre este: que nuestras aulas se parezcan a las que idealizaba Max Weber. Una aspiración exigente. Weber, quien dejó abundante constancia escrita de sus ideas políticas, participó en la creación de un partido y en la génesis de una constitución, defendía en sede universitaria la más estricta neutralidad. A los docentes nos prescribía un análisis pausado y desapasionado de las cosas. Evitar caer en la tentación de utilizar la tarima como púlpito y convertirnos en apóstoles de verdades últimas. A los estudiantes les pedía que examinaran hechos e ideas incómodos dejando de lado sus convicciones personales. Ambos deberes son en realidad dos caras de la misma moneda: la honestidad intelectual, una virtud que cotiza a la baja.
Es conocida la incapacidad creciente de los profesores para cumplir su parte del cometido weberiano. El constante goteo de casos de profesores cancelados o denunciados por sus colegas es el ejemplo más visible de lo difícil que resulta para algunos discutir ideas incómodas sin perder los papeles. Pero las ramificaciones de esta incapacidad son múltiples. Hay docentes que se niegan a dirigir trabajos de alumnos por el hecho de ser ideológicamente contrarios a su línea de investigación –valedores de los derechos de los animales que no quieren supervisar una defensa del especismo, por ejemplo–. Otros directamente ven la clase como una trinchera –como los que en el punto álgido del procés proponían explicar las “leyes de desconexión” en lugar de la Constitución–. Y, por supuesto, también están los sesgos de cada uno, de los que es difícil librarse, y que empañan las interpretaciones caritativas de los argumentos.
En el lado del estudiantado el panorama tampoco promete. Bastarán algunos ejemplos –disculpen la cosecha propia–. En los últimos años he tenido alumnos que, en medio de una investigación, cambian el marco teórico que inicialmente eligieron porque temen que arroje conclusiones “un poco fachas” (sic). Algunos me han reprochado no haberlos protegido lo suficiente durante debates sobre el conflicto palestino-israelí. Otros han preferido no investigar sobre ciertos temas cruciales, como la penalización de la pornografía infantil creada con inteligencia artificial, porque los consideran “demasiado heavies” (sic). Cada vez es más habitual que en algunas clases, como las que dedico a las discusiones contemporáneas sobre el género, varios alumnos prefieran esperar al final de la clase para hacer preguntas o comentarios que no se han atrevido a plantear en público. Incluso me he visto advirtiendo con un trigger warning –algo que, debo reconocer, han importado mis alumnos yanquis–, que el famoso testimonio de Andrea Dworkin, figura clave del feminismo, ante la Comisión de pornografía del fiscal general, podría herir sensibilidades por su cruda descripción del peor porno.
Proteger a los estudiantes de hechos e ideas incómodos puede pacificar las aulas, pero las esteriliza. Enfrentarlos a ellos no es –no hay que temer– como forzarlos a comer sesos o lo que sea que detesten. Un mal trago intelectual, a diferencia de uno gastronómico, muchas veces enriquece. Una idea incómoda puede acercarnos a la verdad, ya sea porque contiene parte de ella o, si es falsa, porque debatirla refuerza nuestra comprensión y defensa de las creencias correctas. Nos lo enseñó Mill.
No se trata de volver cada día a la casilla de salida y debatir sobre la esclavitud para reafirmar que la libertad es innegociable. Pero si, por poner un ejemplo conocido, Javier Milei sugiere que, en determinadas condiciones, se podría llegar a permitir la venta de órganos, la respuesta no puede ser: “¡Monstruoso! ¡Intolerable!”. Esta es la respuesta de Twitter o del debate político, que vienen a ser ya casi lo mismo. El aula es el espacio para preguntarnos con limpieza qué es lo realmente problemático: si es la explotación, solucionable por tanto mediante justo precio, o se trata más bien de un daño simbólico relacionado con la comodificación del cuerpo, o lo que sea, si es que hay algo.
Las aulas tienen que ser espacios seguros, pero no en el sentido de que nadie se sienta molesto u ofendido, sino en el sentido de Weber: deben ser espacios íntimos en los que nadie es juzgado por sus ideas sino por su capacidad de contrastarlas, desarrollarlas y rectificarlas si corresponde. Y hay que aprovechar este refugio porque fuera, a la intemperie, ocurre justo lo contrario.