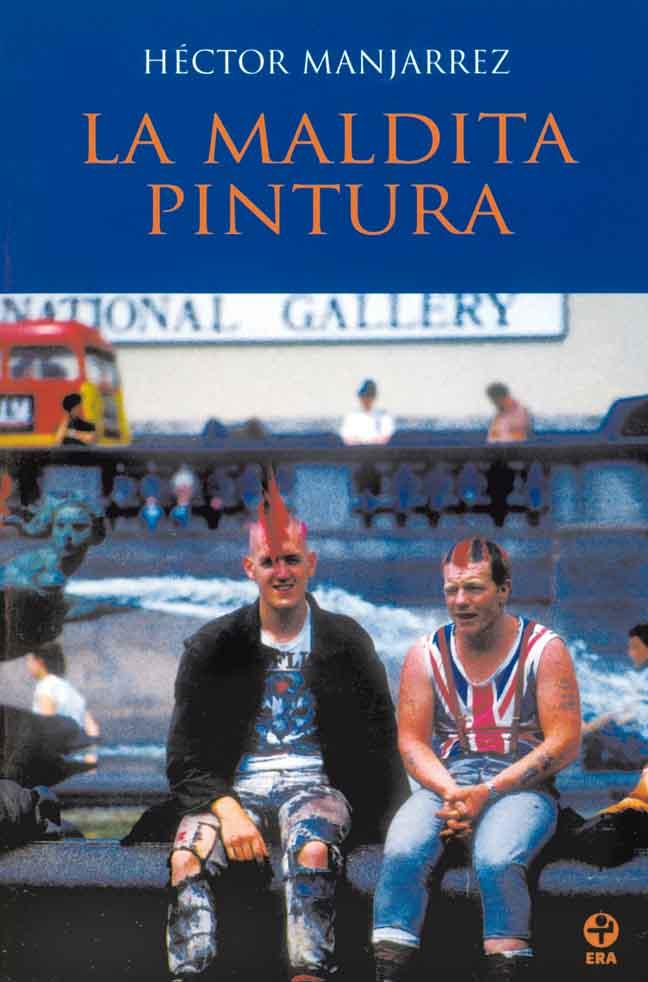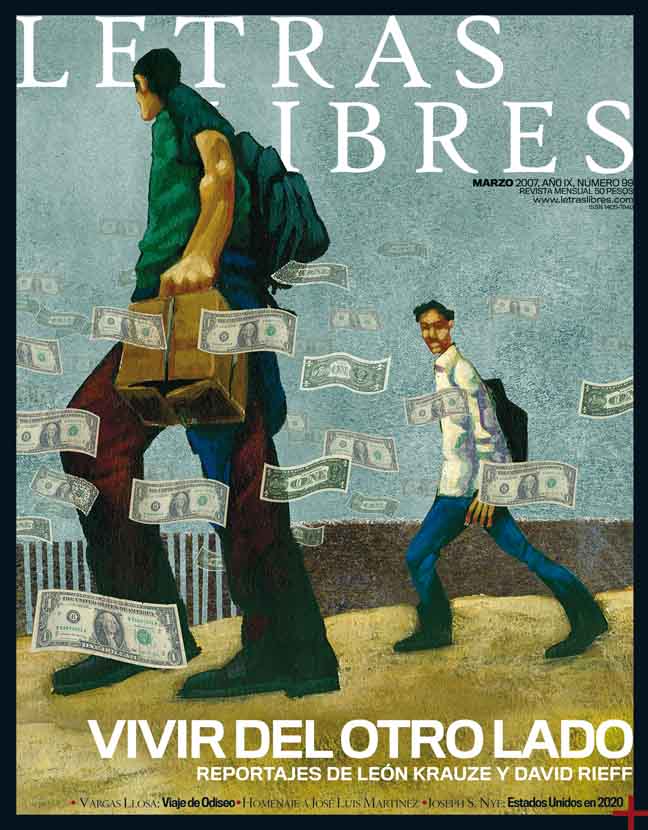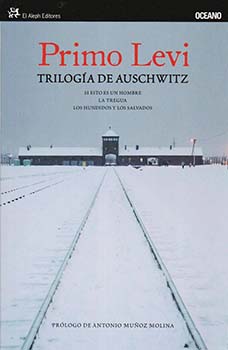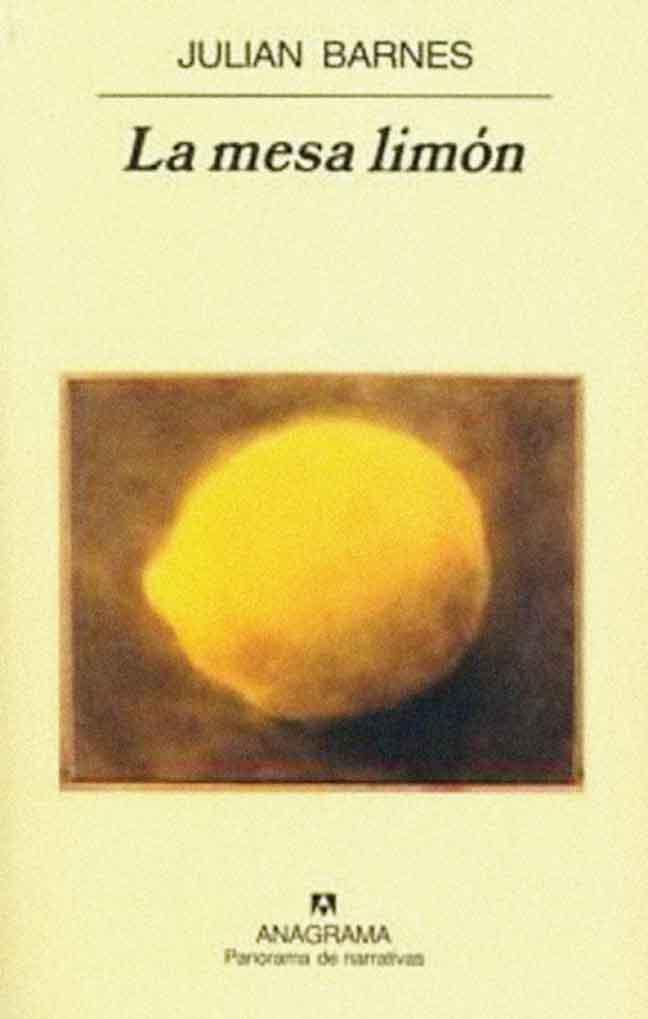- La experiencia sexual (con lo mucho o lo poco que tenga de amor) es, en Héctor Manjarrez, la situación en la que un ser se convierte en prisionero de otro: de su belleza, de sus atributos, de su miseria, de su brutalidad, de su talento. Por ello y por otras razones, La maldita pintura (2004), y, sobre todo, sus últimas veinte páginas, se cuentan entre lo más fuerte e impresionante de la narrativa mexicana de los últimos años: un pintor enjaula, en la habitación superior de su casa en Primrose Hill, a dos de sus mujeres, condenadas a posar eternamente, al natural, o reducidas a ser una instalación viva.
Ninguno entre los narradores que le son estrictamente contemporáneos ha ido progresando, como Manjarrez, con tanta enjundia, inquieto por desafiar, de libro en libro, a la Forma: no podría ser de otra manera en un escritor educado en la lectura de caracteres tan distintos como los de Witold Gombrowicz y Antonin Artaud, el joven y el cruel. Y más allá de la literatura, extensión que en Manjarrez importa mucho, está la pintura junto con la música: Lucien Freud y Francis Bacon, Mick Jagger y Keith Richards.
Leyendo en retrospectiva la obra de Manjarrez encuentro alguna identidad, pese a la lejanía, entre los tres relatos que componen Acto propiciatorio (1970), obra de un joven de veintitrés años que llevaba casi diez viviendo en París y en Londres, y La maldita pintura, la síntesis que de su propio arte logra un maestro. Manjarrez es un escritor muy pintor, extremadamente visual, y en “Johnny”, primer cuento de Acto propiciatorio, lo que leemos es el destino ingenuo de una imagen, la del cowboy que, a través de la pantalla de televisión, escapa de su mundo y se instala, como huésped, entre una familia de la clase media mexicana. La maldita pintura es, también, la historia de una imagen, la que Dos –los personajes sólo llevan números por nombre– logra componer al encerrar a las mujeres. En ambos casos es notoria la facilidad con la que Manjarrez, ayer y hoy, cruza el espejo, se atreve a lo que parece inverosímil, se arriesga.
Los primeros cuentos de Manjarrez son la obra de un primitivo (tal cual lo describió José María Espinasa hace años), y en ellos destaca la buena y la mala influencia de Carlos Fuentes y de su visión (que no era difícil compartir) de la nueva clase media mexicana que, lo mismo en La región más transparente (1958) que en Acto propiciatorio, es un sujeto digno de befa y escarnio y, a veces, de ternura. El resultado de esa caricatura y de sus modestos mitos, más que de sus “mitologías”, es un tanto burdo y, dado que la técnica es rudimentaria, el caricaturista sale caricaturizado.
En Lapsus (1971), su primera novela, ya nos encontramos a un escritor dueño de su época, justo en el sentido en que André Gide lo desaconsejaba, es decir, sin adelantarse a su tiempo, felizmente atado a sus convenciones. Manjarrez comprobó esa limitación al declararse, sin atisbo de duda, como parte de la ola de los años sesenta. El retroceso de la marea dejó encallada, además, a Lapsus en calidad de novela caduca casi por definición. Pero al releerla, la encuentro menos aburrida y más comprensible que cuando la leí por vez primera, hace un cuarto de siglo.
El libro, pese a su probable caducidad, es un viaje exótico por los sesentas tardíos, a través de Haltter y Heggo, las mutaciones mediante las cuales un escritor se autoparodia con desenfado, en libertad. Buscando en el imperio de los fragmentos que, a la joyceana, aparecen y desaparecen, en Lapsus hay capítulos de buena prosa, notablemente el que lleva por título, de forma ejemplar, “Lucy in the Sky With Diamonds”. Manjarrez no confundía la escritura experimental con el desaliño, y paradójicamente Lapsus, la novela contracultural por excelencia, no sólo está en inglés y en francés, sino en un castellano estupendo, a través del cual el oído de Manjarrez se educa y se aguza y se adueña de virtudes que ya no lo abandonarán y que acuden a rescatarlo aun en sus momentos menos felices: la adaptación bilingüe o trilingüe del habla popular, los modismos políticos, las peculiaridades dialectales, los sobreentendidos intelectuales, la pasión por la juvenilia. Es notable la sensibilidad y la eficacia con la que Manjarrez inventa y preserva ese acervo, casi siempre consciente de la frontera entre lo culto y lo vernáculo, entre lo perecedero y lo imperecedero.
Lapsus es un pequeño museo como los hay en Londres o en París, un memorial dedicado a los años sesenta del siglo XX en aquellas ciudades, y de Lapsus no se sale, como no se sale de ningún museo, pensando que lo que allí se muestra es anticuado. Manjarrez le puso pátina a su tiempo y sabía que así ocurriría si leemos el tono celebratorio de los apéndices y de las anotaciones políticas, literarias o discográficas que acompañan el texto de Lapsus: Lenin y John Lennon, Jacques Brel y Leo Ferré, Fuentes y Frantz Fanon, Mao Tse Tung y el lsd, la guerra de Vietnam y Allen Ginsberg, su antiprofeta, The Doors y Octavio Paz.
“Allí estaban –escribirá Manjarrez tiempo después– los sesentas, en su impotencia y su delicia, en su babosería y sinceridad, tal como habían sido.” De la república de Weimar al festival de Woodstock: Raymond Aron, a quien no se le puede acusar de grandes simpatías por el zeigeist del 68, dijo que los años sesenta sólo competían con los años veinte en ser, para el siglo XX, ese Antiguo Régimen cuya vivencia era equivalente a la felicidad, tal cual lo dijo famosamente Talleyrand.
Después de Acto propiciatorio y Lapsus, un primer díptico en su obra, Manjarrez dejó de publicar narrativa y apenas dio a las prensas El golpe avisa (1978), libro de poemas que, accidente o excepción, destaca, en una década poética innovadora, por su llaneza meditabunda, la queja del intelecto ante las sevicias del corazón y una flema (proverbialmente) inglesa que recuerda a Ricardo Usigli, corresponsal y consejero de Manjarrez y otro poeta extracanónico.
Se ha hablado mucho (y bien) de No todos los hombres son románticos (1983), la colección de relatos que acabó por hacer de Manjarrez, el gran nostálgico y el artista sentimental, el fotógrafo de esa época muerta. Algunos de los cuentos, no en balde los más políticos, son algo menos que cuentos: son los testimonios líricos de alguien que creyó durante demasiado tiempo en la alianza entre la revolución erótica y la revolución política. Pese a la información contestataria, radical y muy “nueva izquierda” prodigada en Lapsus, no fue sino hasta la caída del Muro de Berlín cuando Manjarrez hizo sus cuentas, como se lee en El camino de los sentimientos (1990), la única reunión de sus ensayos, entre los que destaca ese esbozo de autorretrato que es el texto dedicado a Julio Cortázar.
“Yo tenía veinte años. No permitiré que se diga que es la edad más hermosa de la vida”, dice la celebrada primera frase de Adén Arabia (1931), de Paul Nizan, de la cual Manjarrez se sirve, junto con una referencia a los Beatles, para iniciar No todos los hombres son románticos. Creador de un personaje que es una versión comunista y ex comunista de Rimbaud y autor favorito de la Generación del 68, con veinticuatro mil ejemplares vendidos en Francia ese año, de Adén Arabia, Nizan sólo le da color de época a un libro que tiene por héroe habitual a un joven que suele tener veinte años (o algunos menos) y vive su novela de formación en Londres o en Belgrado. Lo que importa es la fijación, ya definitiva e impresionante, del motivo central en Manjarrez, algo que podría titularse, parafraseando alguna obra de Lope de Vega, “El amoroso secuestrado”. Tanto en “The Queen” (de Acto propiciatorio) como en “Historia“ y “Cuerpos”, de No todos los hombres son románticos, estamos ante hombres y mujeres raptados por el sexo. En “The Queen” tenemos a un mozo de hotel, mexicano, que tras intentar robar a una estrella inglesa de cine, se convierte, al estilo de las estilizadas fantasías masoquistas de Rachilde, en su esclavo. En “Cuerpos” será otra amante inglesa la que aísle y extermine a su desvalido y joven amante, iniciado que reaparece en “Pudor”, esta vez como víctima de una putita eslovena en Belgrado. El tema, más sadeano que propiamente romántico, reaparece en “Fin de mundo”, el cuento que cierra Ya casi no tengo rostro (1996), donde una pareja en crisis se ve rodeada de tarántulas en una playa de Nayarit. Es la última de las plagas bíblicas que la había devastado desde el principio de la narración.
Pasaban en silencio nuestros dioses (1987) es una novela escrita en la frecuencia de esa ligereza que, en Manjarrez, es prueba de dominio de la escena. La trama se desenvuelve a través de los accidentes prácticos y las acrobacias ideológicas de una consigna: “Lo personal es político.” La llegada de la imaginación al poder en las comunas no puede ser sino cómica y así lo entiende Manjarrez, en esta “radikalski fotonoveliski” que medita, esencialmente, sobre la masculinidad. En la manera en que D.H. Lawrence lo es en Mujeres enamoradas, Manjarrez supo ser un escritor discursivo que se sentía obligado a elaborar los presupuestos de una nueva moral. Es probable que nunca antes se haya escrito, entre nosotros, una página como aquella que, en Pasaban en silencio nuestros dioses, da cuenta, con una crudeza hiperrealista, de la fantasía de iniciación sexual que uno de los hombres narra en aquella tertulia que hoy sería llamada, con toda propiedad terapéutica, un grupo de autoayuda.
El oído de Manjarrez es un sentido moral. Quiero decir que quien comprende, traduce y decodifica en el nivel de comprensión que él tiene, en su capacidad de escucha, queda dotado para manipular con eficacia a sus personajes y, al hacerlo, bosquejar su propia época. Verosímil, Pasaban en silencio nuestros dioses enfoca la vida “pequeñoburguesa” de la izquierda mexicana, reducida entonces a los bohemios y a los universitarios, quienes temían al Estado mexicano por su voluntad de represión selectiva y por su capacidad de cooptación universal. Pasaban en silencio nuestros dioses se acaba dos veces: cuando la sirvienta, doña Dios, se come por error un pastel de mariguana y cuando entierran a José Revueltas. Entre la idiosincrasia criolla que permite a los comuneros disponer, sin dar mayores explicaciones, de servidumbre doméstica, y la transformación del hereje comunista por excelencia en leyenda, los años setenta se van.
Entre 1987 y 1996, Manjarrez guarda un segundo silencio narrativo que termina con Ya casi no tengo rostro, un libro de cuentos. Menos dado al ejercicio testimonial y tomando riesgos dramáticos de mayor calado, Manjarrez presenta en ese libro tres relatos de antología: “Dos mujeres”, “La Ouija” y, sobre todo, “Fin de mundo”, el descenso de una pareja al borde de la ruptura que se enfrenta, no tan alegóricamente, a la vigilancia de insectos opresivos. Crónica de la visita diaria al infierno que puede ser el matrimonio en cualquiera de sus modos, tradicionales o informales, en ese cuento Manjarrez insiste en el destino masculino y afina su mirada sobre un mundo finisecular en que los varones educados, de dos o tres generaciones, hemos sido coautores y víctimas y cómplices y enemigos de la gran emancipación femenina del siglo XX.
De la A a la Z tuvimos que estudiar, de manera patética o cómica o solidaria, las asignaturas de ese nuevo desorden amoroso al que Manjarrez dedica sus mejores páginas y que se manifiesta en la alteración de los patrones de crianza, el imperio del orgasmo femenino, la convivencia abierta con la homosexualidad, la prevención y el castigo de la violencia doméstica, o en las dificultades de las mujeres para encontrar la autoestima vocacional y en un largo etcétera en que se nos ha ido la vida. Esas obsesiones configuran Ya casi no tengo rostro y se manifiestan, a plenitud, en esa comedia, a la Capra, a la Cukor o a lo Woody Allen que es El otro amor de su vida (1999), una de las pocas novelas cómicas de la literatura mexicana.
El otro amor de su vida ocurre en Tlalpan, un domingo, y narra cómo una mujer universitaria cambia de pareja mientras entran y salen a escena, en una perfecta comedia de enredos, su mejor amiga, su madre, un policía de barrio o un chelista mexicanopolaco que iba pasando por allí. Otra vez se verifica el patrón del secuestro: la nueva pareja se ha quedado encerrada en la casa de ella y en sus complicaciones para salir de la situación, el autor despliega el atrezo, los pasos de los personajes y sus diálogos. En esta novela, como en otro registro ocurre con Rainey el asesino (2002), Manjarrez se da el lujo de cumplir lo que sueña y hacer lo que planea.
Homenaje a R.L. Stevenson, a Sir Arthur Conan Doyle y a Joseph Conrad en su calidad de narradores de las nuevas mil y una noches, las londinenses, Rainey el asesino es la primera parte de un nuevo díptico inglés que se complementa con La maldita pintura, el regreso de un escritor maduro al escenario de su juventud. Como en los sueños, el regreso de Manjarrez a Londres ocurre en el presente.
Entre Lapsus y el nuevo siglo ocurrieron muchas cosas, como es obvio, y Rainey el asesino es una mirada incisiva, como mandan las formas breves, sobre el horror de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta, que en México se vivieron a través del asilo de cientos de exiliados políticos argentinos, uruguayos, chilenos. En ese contingente novelesco, la sabiduría mundana de Manjarrez encuentra a los héroes y a los oportunistas, a las mujeres fatales y a los amigos inolvidables, una onda expansiva de realidad histórica que trastornó a las elites políticas e intelectuales de un México todavía provinciano, somnoliento y agazapado.
Rainey el asesino no transcurre en México sino en la Argentina y en Inglaterra. Su asunto es la tentación de ejercer la justicia privada contra la impunidad de los asesinos y de los torturadores. Pasaron algunos años (y no pocos dioses) para que Manjarrez se decidiera a continuar escribiendo su versión de aquellos ambientes, desde la perspectiva del anfitrión o del observador participante. Lo hizo de la mejor de las maneras posibles: evadiendo la facilidad que ofrece el mero testimonio y planteando, al grano, la esencia de un asunto del cual Manjarrez, que sabe más, mucho más, no ha dicho la última palabra.
La historia que se cuenta en Rainey el asesino es la de un pudiente médico argentino que decide vengar la muerte de un pariente lejano, un recluta argentino que en la guerra de las Malvinas, en 1982, fue ejecutado a mansalva por un oficial británico. Para verificar su venganza en contra de quien resulta ser un misterioso aristócrata, el Dr. Rainey cuenta con la complicidad de una antigua amante, víctima y sobreviviente de la dictadura militar. En escasas noventa páginas, Manjarrez homenajea a los maestros británicos del relato de misterio, y coloca sobre la mesa una reflexión sobre el mundo moral de la culpa colectiva y de la justicia privada.
La maldita pintura ironiza sobre el destino autodestructivo y comercial del arte contemporáneo y es, como lo ha dicho José Joaquín Blanco, antes que una palinodia, “una farsa formidable, casi extravagante: por ejemplo, media novela nos ofrece el tableau vivant o el ‘cuento cruel’ de unas mujeres desnudas domésticamente enjauladas, por decisión propia, en una especie de instalación solipsista, sin público, para sí mismas y los hombres de la enrarecida y exclusivista comuna”.
Si el tema manjarreziano del secuestro amoroso alcanza en La maldita pintura su culminación, ello se debe a que en el relato se cruzan otros problemas caros al autor, como las relaciones de poder entre el discípulo que busca a su maestro (y así descubre la “instalación”) y entre los padres y los hijos. La educación sentimental, en Manjarrez, incluye la política, la religión de la vanguardia a la luz del posmodernismo, el sexo como la verdadera fuente del saber. En este campo minado se expresa la concentración artística de Manjarrez, uno de los pocos escritores mexicanos a los que, educados con igual intensidad en los libros que en los museos canónicos, en las pequeñas galerías y en los grandes conciertos, se les puede seguir llamando, en toda la vieja extensión de la palabra, hombres de mundo. ~