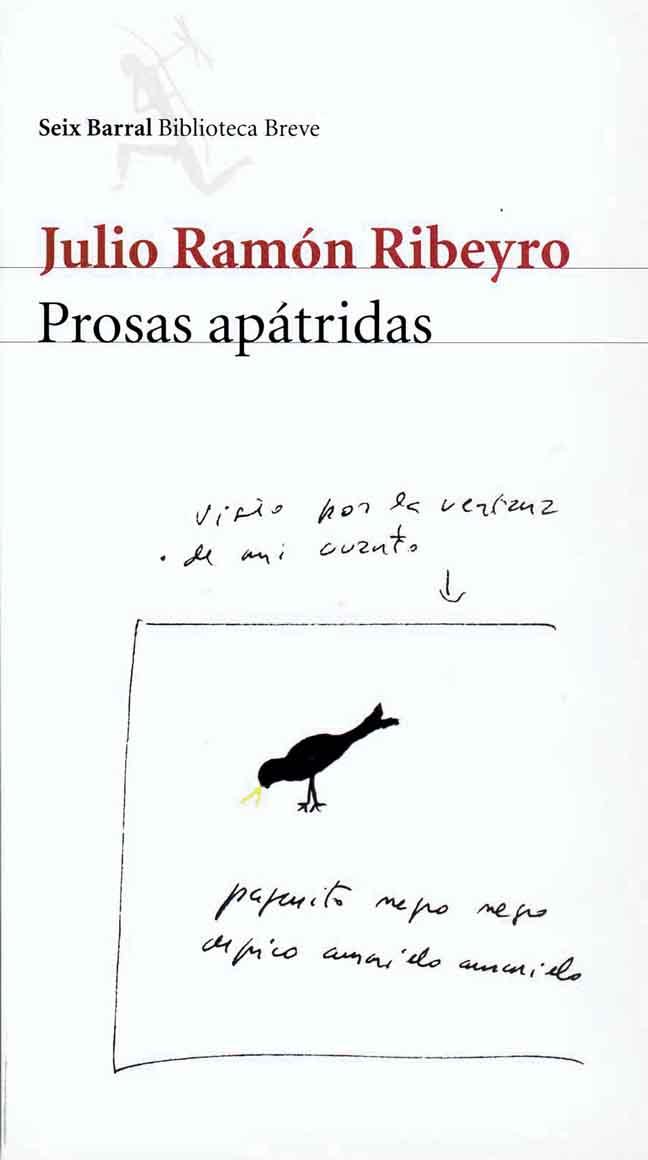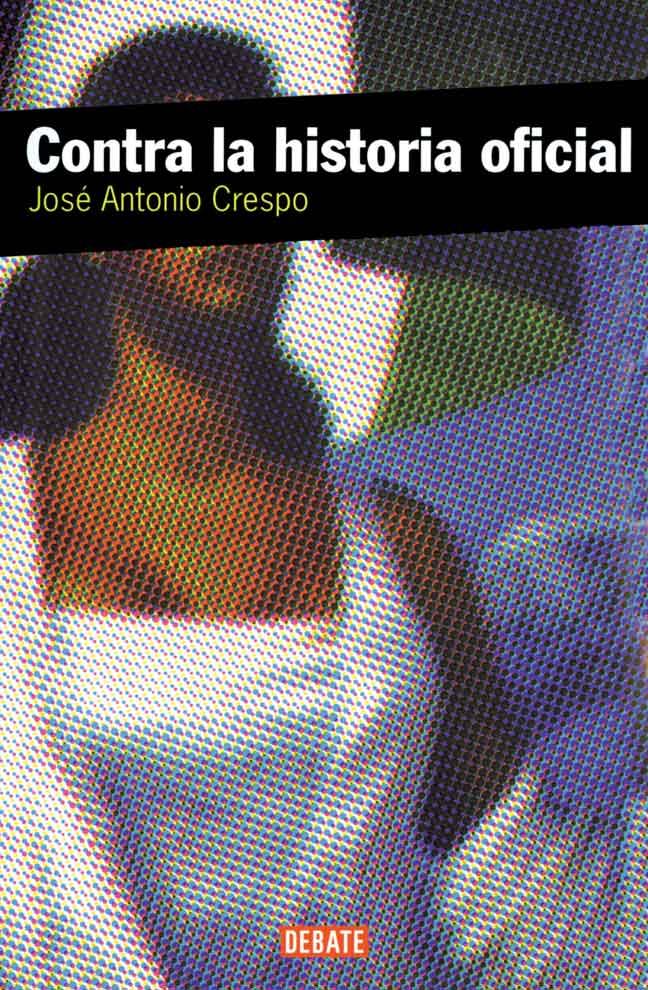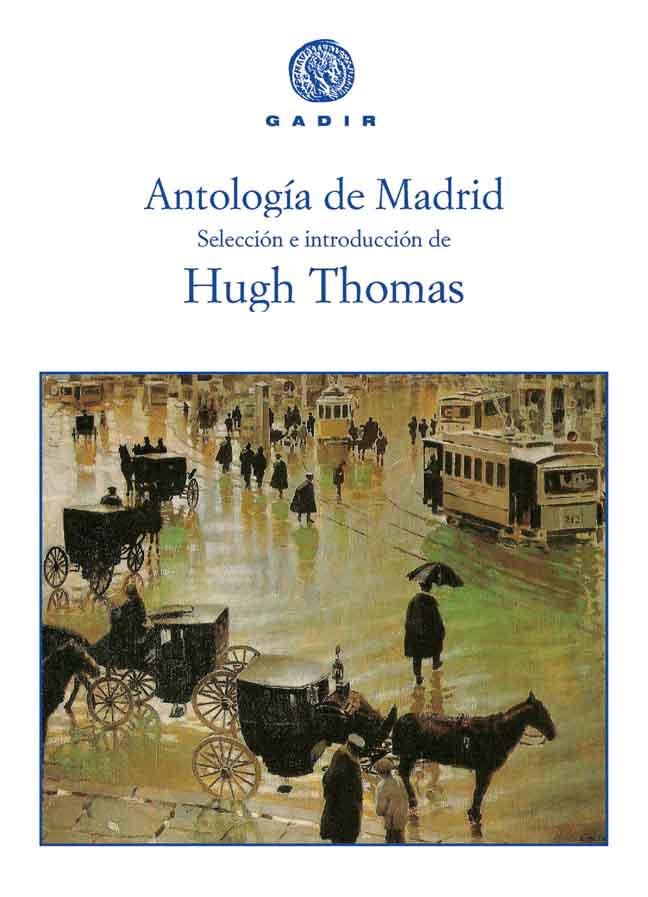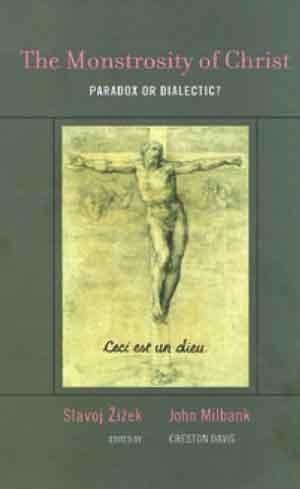Un empleado mediocre se emborracha una noche con su jefe. Entre los vapores del alcohol, se hacen grandes amigos, se juran fidelidad, se prometen hermandad eterna. El empleado se siente valorado, gratificado. Pero al día siguiente, cuando llega al trabajo y saluda confiadamente a su nuevo compañero, el jefe apenas recuerda su nombre.
Un hombre que deambula por el malecón entra en un bar y traba conversación con la camarera. Entre copas y bromas, coquetean. Al final de la noche, ella le pide que lo ayude a cerrar el local. Él carga las pesadas sillas pensando que tiene asegurada una cama caliente para paliar su soledad. Pero después de cerrar, ella lo deja fuera, solo, abandonado a la fría y húmeda intemperie.
Esos son dos argumentos de Julio Ramón Ribeyro, sin duda el cuentista peruano más importante del siglo XX. En una época en que la novela latinoamericana engordaba, rompía los moldes y desbordaba los límites del lenguaje, Ribeyro se convirtió en un observador de lo cotidiano, de los pequeños gestos, del gris habitual de la existencia. Por eso, el género que más cultivó –y el que mejor se adecuaba a su sensibilidad– era el cuento, en el que prima la sencillez narrativa y los detalles adquieren un valor mucho mayor que en la vorágine de la novela. Y también por eso despreciaba “la ostentación literaria de muchos escritores latinoamericanos. Su complejo de proceder de zonas periféricas, subdesarrolladas, su temor a que los tomen por incultos […] Aspecto nuevo rico de sus obras: palacetes heteróclitos, monstruosos, recargados […] Su propio brillo los desluce.”
La narrativa de Ribeyro, más que en el boom latinoamericano, se siente cómoda en la tradición de Maupassant, incluso de Carver: sus relatos están hechos de cosas pequeñas para la historia de la humanidad pero grandes para sus protagonistas. Y lo mismo puede decirse de sus Prosas apátridas, que según el prólogo, no son “las prosas de un apátrida o de alguien que, sin serlo, se considera como tal. Se trata, en primer término, de textos que no han encontrado sitio entre mis libros ya publicados y que erraban entre mis papeles, sin destino ni función precisos. En segundo término, se trata de textos que no se ajustan cabalmente a ningún género, pues no son poemas en prosa, ni páginas de un diario íntimo, ni apuntes destinados a un posterior desarrollo […] carecen de un territorio literario propio.”
Desde esta tierra de nadie, Ribeyro nos ofrece un conjunto de observaciones sobre un mundo en que aún existía la verdad. Y se atreve a dudar de ella. En la próspera Francia democrática, la visión de un par de barrenderos franceses le hace notar que “toda revolución no soluciona los problemas sociales sino que los transfiere de un grupo a otro, no siempre minoritario”. En el París post-68, se burla de los jóvenes hirsutos y barbudos que arengan a los obreros a levantar las barricadas, mientras los proletarios quieren pasar su domingo en paz después de trabajar toda la semana. Sus aforismos ponen constantemente el dedo en la llaga y señalan las escenas de la vida cotidiana que derrumban el edificio ideológico más sólido.
Y es que la influencia del existencialismo formó a un Ribeyro notablemente sensible a la ausencia de sentido. El encuentro fortuito con un antiguo conocido le hace pensar en cuántas coincidencias deben haber ocurrido para que sus caminos se crucen en esa calle, en ese momento. La visión de los transeúntes que circulan despreocupados por la calle suscita en él horror por la indiferencia general ante la certidumbre de la muerte: “¡Con qué irresponsabilidad vive la gente!… ¿Ignoran acaso que a la vuelta de la esquina nos acecha lo invencible?”
Por eso, su propia vida es tratada en este libro como un efímero paréntesis, en el que incluso el concepto del tiempo depende de nuestros antecesores y nuestros descendientes. “Para un padre, el calendario más veraz es su propio hijo”. Cuando su pequeño destruye los adornos de la casa, Ribeyro intuye la llegada de un nuevo mundo que acabará con el de sus predecesores. Y si el futuro es incierto, el pasado también. Nuevas revelaciones de hechos sin importancia nos obligan a reinterpretar constantemente lo que dábamos por seguro. La única perspectiva absoluta de las cosas es, paradójicamente, la que ofrece la muerte.
Esta línea de pensamiento recuerda a la pesimista filosofía francesa contemporánea. De hecho, en uno de sus libros menos conocidos, Dichos de Luder, Ribeyro reúne una colección de aforismos que podrían haber sido firmados por Cioran. Pero en las Prosas apátridas figura una tabla de salvación ante el oleaje de este mundo inasible y aplastante: la escritura como último acto de resistencia. “…Escribo páginas como ésta, para dejar señales […] En cada letra que escribo está enhebrado el tiempo, mi tiempo, la trama de mi vida, que otros descifrarán como el dibujo de la alfombra”.
Ribeyro envidia a los hedonistas, a quienes son capaces de vivir sin dar testimonio de la vida. Porque su vocación de dar sentido a lo que le rodea lo aparta constantemente de la existencia, lo convierte en un espectador que redacta informes sobre la realidad sin ser capaz de compenetrarse con ella, como un espía discreto y silencioso que se confunde con sus investigados pero nunca termina de formar parte de ellos. Y sin embargo, a la vez, la lucidez de su escritura le permite trascender el mundo, la soledad que lo agobia e incluso la muerte.
En uno de los aforismos más hermosos de Prosas apátridas, Julio Ramón Ribeyro dice: “No somos más que un punto de vista, una mirada”. Este libro recopila su mirada personal, y al hacerlo da forma al más entrañable de sus personajes. ~