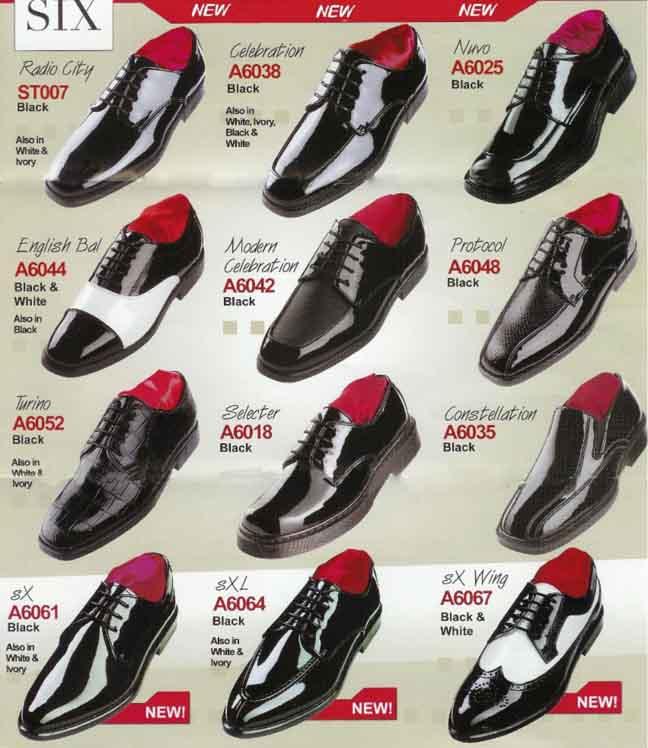Nada
más inquietante que estrenar un par de zapatos: nadie se
reconoce en ellos, nadie ve en ellos sus propios pies, por afines a
sus gustos que esos zapatos sean, sino los pies de otro, o los pies
del extraño que uno también es o que pudiera llegar a
ser si lejos de imponer su voluntad a esos desconocidos, se dejara
llevar por ellos.
“Zapatos
nuevos./ ¿Dónde me llevarán/ sin yo saberlo?”,
ha escrito alguien, y no es difícil compartir su
incertidumbre. Ante un par de zapatos nuevos uno se pregunta qué
harán esos zapatos con uno, adónde lo llevarán,
qué luchas no sostendrán con sus pies cuando éstos
quieran tomar un rumbo, y ellos, otro.
Quien
contempla sus pies atrapados en un par de zapatos nuevos teme por su
destino, sabe que éstos pueden tener planes ajenos y aun
contrarios a los suyos, pero insiste en sacarlos a pasear, y ellos en
sacarlo a pasear a uno. Y a la desconfianza del primer día va
sucediendo una especie de familiaridad, y uno acaba admitiendo que
esos zapatos son los suyos, que esos pies tan simpáticos son,
efectivamente, sus propios pies, y que la intimidad ha establecido
entre todos, zapatos, pies y dueño, un parentesco, y hasta un
parecido, rasgos físicos y de conducta similares a los que
acaban desarrollando las mascotas –sobre todo los perros– y sus
dueños. Hay zapatos viejos cuya mitad anterior es una imagen
expresionista del rostro de quien los calza.
Nada
menos digno de tomarse a la ligera que la adquisición de un
par de zapatos y los avatares que éstos puedan sufrir. Porque
si bien es cierto que los pies son los responsables de nuestro
destino, no menos cierto es que nada ejerce mayor presión
sobre sus decisiones que un par de zapatos. Los calcetines,
debiluchos, viven entre la espada y la pared, es decir, entre el
zapato y el pie, y son incapaces de tomar partido por uno u otro, de
ahí que suden tanto. Su neutralidad es su cruz.
No
es fácil congeniar con algunos zapatos. La menor suciedad los
abruma; los tropezones los enfadan; las medias húmedas les dan
náuseas; los cordones demasiado apretados les producen dolores
de cabeza; los insectos que involuntariamente despanzurran les quitan
el sueño; las piedrecillas los espantan; el puntapié
los excita, y todo revierte en perjuicio de quien los calza.
El
zapato de piel es el más osado. Suele conservar las
características del animal que lo suple. Tumba a niños
y a ancianos por igual, obliga a sus dueños a desplazarse a
velocidades suicidas, corre a arrojarse delante de los automóviles
en marcha si ve venir otro animal, ama la hierba y no pocas veces se
agrede a sí mismo (un zapato contra el otro), o se monta a sí
mismo (un zapato sobre el otro, e incluso sobre el zapato de alguien
que pasa cerca: hay zapatos en celo). No es calzado para todo el
mundo.
Entre
los besos más delicados de la poesía cubana se
encuentra el que José Martí deposita, silencioso, en
los zapatos de una muerta: María García Granados, la
niña de Guatemala: “Allí, en la bóveda
helada,/ la pusieron en dos bancos:/ besé su mano afilada,/
besé sus zapatos blancos.” El helor del lugar, el efecto que la piedra de amolar de
la muerte comienza producir en el cadáver de la joven, y la
blancura de su calzado, contrastan con el roce de esos labios
cálidos, trémulos, del hombre que, semanas antes, al
despedirse de ella y besarla en la frente, la había sentido
arder.
Martí
manifestaría su temor a que las ideas expresadas en las
páginas del periódico en las que se disponía a
envolver los zapatos de su hijo pequeño, le contagiaran a éste
la maldad que pudiera haber en ellas.
Abunda
quien vive orgulloso de sus zapatos, y hasta los colecciona y dispone
en un clóset amplio y de buena luz para recrearse mirándolos:
no se sabe qué ve en ellos, si un ejército o un harén.
Hay personas que al calzarse revelan un deleite más cercano a
la lubricidad que a cualquier goce de carácter estético;
personas que al meter el pie en un zapato gimen: el placer no es
ajeno al dolor. La amplitud del clóset puede responder al
deseo de que los zapatos cuenten con suficiente espacio para si lo
desean, solos, a medianoche, dar una vueltecita, ejercitarse. No es
raro que el zapato que se deja en un lugar aparezca en otro, o que
dos zapatos se disgusten y cada uno tome por su lado, y toque al
dueño reconciliarlos.
Pero
hay lugares donde es impropio ir calzado: lugares sagrados. Y esos
lugares tan pronto pueden ser un templo como una embarcación:
“Subo a la barca,/ pero sólo descalzo./ Luna en el agua”,
comenta el poeta japonés Seira (1739-1791).
Quien pisa la cubierta de una embarcación que flota sobre unas
aguas que reflejan la luna, pisa la luna, y la luna merece un trato
especial: no la aspereza de una suela roída por el polvo, sino
la suavidad de la planta desnuda.
Yo
suelo confiar en mis zapatos, y en las horas libres irme a la calle y
permitir que sean ellos los que decidan adónde debo ir, y por
dónde. Nunca me han defraudado. Saben mucho: viven con el oído
pegado a la tierra. De rodillas, he acercado una oreja al interior
de uno de ellos y he escuchado, tan inquieto como él, el rumor
del futuro que se acerca. ~
nació en Santiago de Cuba en 1952, reside en Estados Unidos desde 1965 y sus libros más recientes son El parlanchín extraviado(Artes de México, 2024) y La juventud del azar(Pre-Textos, 2024).