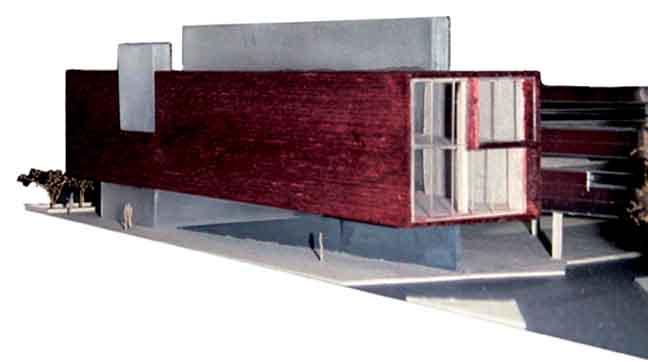Si René Touzet hubiera tenido tres piernas y tres pies habría sido un piano de cola, un gran piano. Quien lo veía sentarse a uno, alto, grave, vestido de negro, veía a un piano sentarse a otro. Juntos parecían dar origen a una nueva criatura, a una criatura doble, de cinco piernas y cinco pies.
René extendía los brazos, abría las manos gigantes, dejaba que sus dedos gotearan sobre el teclado o rebotaran en él, y uno no sabía quién tocaba a quién, si el piano tocaba a René o René tocaba el piano; dónde comenzaba uno y dónde terminaba el otro, porque cada uno parecía prolongarse en el piano que tenía delante, como si ambos, lejos de pertenecer a naturalezas distintas, integraran una sola naturaleza asomada al espejo, un espejo en el que era difícil adivinar quién era reflejo de quién. “Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche,/ ¿o son una las dos?”, se preguntaba José Martí. René y su piano eran uno, y cada uno tenía su patria en el otro.
El deleite de tocar, además, era mutuo, aunque a veces parecieran reñir: René no era fácil; ningún piano lo es. Pero, gemelos al fin, ninguno podía vivir sin el otro. Cuando René se levantaba de la banqueta del piano, el piano, triste, bajaba la cabeza, parecía apocarse; cuando René se sentaba a él, el piano, feliz, la levantaba, y hasta levantaba la cola, como los gatos cuando el dueño, amoroso, les acaricia el espinazo.
René se asomaba al atril brillante de su piano y el piano se asomaba a los ojos de René, pero ninguno de los dos veía al piano opuesto, ambos se veían a sí mismos: tanto se parecían. René suponía que la blancura de algunas teclas era un reflejo de la pechera de su camisa; el piano suponía que la blancura de la pechera de René era un espejismo creado por la blancura y el brillo de su propio teclado.
Y cada uno componía para el otro: René para el piano y el piano para René. A veces bastaba que uno se sentara al otro para que cualquiera de los dos empezara a tocar y, tocando, encontrara una nueva composición. La mayor alegría de cada uno era que su alter ego lo escuchara: el piano a René; René al piano. René le entregaba una pieza al piano y éste, inmediatamente, se hacía eco de ella; el piano le entregaba una pieza a René y éste no tardaba en recogerla en hojas de papel pautado y compartirla con familiares y amigos. Tocar a cuatro manos (las dos de René y las dos que René veía reflejadas en el barniz del piano) era una fiesta para ambos.
Cuando René ponía las plantas de los pies en los pedales del piano, y el piano ponía los pedales en las plantas de los pies de René, ambos descubrían que no compartían el mismo número de calzado, pero eso no impedía que se pusieran a jugar –los pies contra los pedales, los pedales contra los pies– ni que, diariamente, juntaran pies y pedales a ver si ya calzaban el mismo número. Al piano le quedaron siempre grandes los zapatos de René; a René, apretados los zapatos del piano.
Época hubo en que los lentes del músico lucían una gruesa armadura de pasta negra. Era la armadura de un piano en miniatura cuyo mecanismo era el cerebro de René, quien sólo al sonreír de oreja a oreja mostraba un teclado. Las mujeres que besaron a René tocaban el piano.
René era un piano estilizado, un piano que al deshacerse de una pierna y de un pie, y sólo conservar dos de cada uno, había podido humanizarse, incorporarse y andar solo, sin necesidad de recurrir a gente que lo llevara y lo trajera; un piano que dirigía orquestas y conducía automóviles; vestía guayabera y amaba el béisbol; un piano que saboreaba martinis y tenía mujer.
Admiraba el arte de Ignacio Villa (Bola de Nieve). Ahora comprendo que, aun muerto Bola, debieron tocar mucho a seis manos; que René descubrió en los bemoles y sostenidos del piano, los desaparecidos dedos negros de su colega. Eran los dedos de René, los de Bola y los del piano que ambos tocaban los que tocaban cuando René se sentaba al piano y veía unos dedos, tan reales como los suyos, frente a los suyos, ir y venir con los de él en absoluta sincronía.
Nada más parecido a un piano de cola negro que la noche. La noche es el gran piano del mundo. Un piano que alguien transporta delicadamente para que todos puedan asomarse a él; tocarlo sin despertar a otros. Los primeros españoles que arribaron a Cuba descubrieron que la noche se les había adelantado, y con la noche, la música. Cristóbal Colón reseña en su diario un concierto al aire libre, ofrecido por los grillos de la isla, la noche del 29 de octubre de 1492; un concierto, según palabras del propio Almirante, con el que se holgaron todos. René auscultaba la noche y admitía la capacidad de ésta para sorprenderle; era, a su manera, otro explorador, y lo reconocía: “La noche de anoche,/ ¡qué noche la de anoche!/ ¡Tantas cosas de momento sucedieron/ que me confundieron!” Gran Almirante de la música de Cuba, sabía que componer era zarpar en busca de lo desconocido.
Un piano es una caja; un hombre, también. Lo que en uno es cuerda, en el otro es fibra. Quien mira por dentro un piano ve un hombre: nervios, tendones, músculos… En el velorio de René no vi un féretro sino un piano, un piano al que habían cerrado la tapa y rodeado de flores; una noche rectangular, sólida, hecha a la medida de quien hospedaba. René, dentro de esa noche, era un piano dentro de otro piano, y el silencio –maestro de maestros– el único pianista. ~