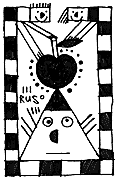En la última década hemos presenciado en México la destrucción del viejo sistema político, pero no de sus formas u objetivos. Hemos vivido el fin de la presidencia del PRI y apenas comenzamos a otear sus consecuencias. Ya está claro que el sueño de la democracia, nacida, como por acto de magia, de un proceso meramente electoral, no es más que eso: un sueño. Las estructuras fundamentales de la política nacional no son democráticas, y en muchos casos siguen respondiendo a una lógica corporativista, pero ahora descentralizada y más libre.
El nuevo corporativismo mexicano es muy distinto al de antaño. El antiguo era un instrumento del poder para mantener el control en aras de impulsar el desarrollo económico del país. El nuevo se ha convertido en un mecanismo de negociación y extorsión que impide la transformación económica del país. Quizá no haya ejemplo más emblemático de la nueva realidad política del país que el peculiar híbrido corporativista engendrado en el Distrito Federal: ahí se reúnen los dos fenómenos, el del control desde el poder y el de la ilegalidad y la extorsión.
No cabe la menor duda de que será el Distrito Federal la variable determinante para medir nuestras posibilidades de avance hacia la democracia. Será ahí –en la forma en que se articulen o transformen las relaciones de control y clientelismo– donde se determinará el futuro político del país.
La desconcentración del viejo sistema
La evolución reciente del país en materia política es reveladora. En franco contraste con la era del priismo duro, donde nada se movía sin autorización, las formas de hacer política han cambiado radicalmente. Hoy los instrumentos reales de negociación política son la invasión de tierras, las marchas, los plantones, la violencia y la extorsión, que han desplazado a la negociación política y las instancias judiciales.
Desde una perspectiva analítica, el cambio es sólo de táctica y circunstancia, toda vez que pasamos de una era de imposición y negociación “en lo oscurito” a otra de activismo social y político en las calles. Se trata de dos modalidades de hacer política, ninguna de ellas democrática. Pero las consecuencias de ese cambio sí son importantes, porque lo que hoy tenemos no conduce hacia la construcción de un sistema político moderno y transparente. Implica, de hecho, la parálisis en los procesos de decisión política y, en consecuencia, da lugar a riesgos para el crecimiento económico por la falta de reformas que conduzcan a una mayor productividad, atraigan inversión privada y eleven los niveles de empleo.
En un sistema político democrático, fundamentado en reglas del juego que todos los actores políticos reconocen como válidas, es decir, que gozan de legitimidad, el gobierno tiene no sólo la facultad, sino la obligación, de emplear la fuerza para mantener el orden y asegurar una convivencia pacífica en la sociedad. Sin embargo, el corporativismo y su creciente propensión a la violencia evidencian la fragilidad de nuestra democracia. Si bien los avances en materia electoral son encomiables, el país está muy lejos de haber logrado la institucionalización del poder y la consolidación de un Estado de derecho, ambos componentes indispensables de una democracia moderna. Las razones por las cuales esto no se ha logrado son muchas, pero parecería indiscutible que así es la realidad y bajo ese rasero deberá analizarse.
La derrota del PRI en 2000 complicó el problema que ya existía, además de exacerbarlo. Lo exacerbó porque, con la alternancia, desaparecieron los últimos mecanismos de control que el gobierno federal mantenía, y lo complicó porque se multiplicaron los demandantes y peticionarios, se dislocó la relación entre el gobierno federal y los estatales, y se incorporaron al gobierno federal un número relevante de funcionarios sin experiencia política en temas y sectores eminentemente políticos. Es decir, con el “divorcio” del PRI y la Presidencia, el país súbitamente pasó de un sistema más o menos coordinado de control a uno donde los controles ya no son posibles.
La democracia electoral rindió un fruto inmediato en la forma de una Presidencia disminuida y sin capacidad de imposición, pero no mejoró el sistema de gobierno o los mecanismos de participación y representación política. Lo que experimentamos fue la desaparición del sistema y la supervivencia de sus mecanismos de control y participación, ahora en manos de jefes menores: líderes sindicales, caciques, gobernadores.
En este contexto, quizá el fenómeno más importante para la política mexicana, y el factor clave en el proceso electoral de 2006, ocurrió en el Distrito Federal: a partir de 1997, con la derrota del PRI en la capital, todo el aparato priista en esa entidad pasó a manos del PRD. Tanto los perredistas que llegaron al poder en la ciudad de México, como los priistas que abandonaron su partido para sumarse a la ola que llegó con el gobierno de Cárdenas, hicieron suyos los antiguos mecanismos de organización y control, convirtiéndolos en su plataforma de gobierno. Las corporaciones que antes habían vivido bajo el yugo del poder presidencial adquirieron vida propia y enormes márgenes de libertad, y se constituyeron en poderes reales, poderes “fácticos” con liderazgos carentes de contrapeso y no sujetos a requerimiento alguno de transparencia en su gestión. Al mismo tiempo, muchas de las organizaciones sociales y políticas que integraban el corazón del PRI se desbandaron, pero muy pocas acabaron democratizándose.
El cambio en la lógica del control
Vale la pena echar una mirada retrospectiva, porque mucho de lo que hemos presenciado en los últimos años –el mejor ejemplo: el reciente conflicto postelectoral– habla del cambio de lógica en el control político ocurrido en los setenta como resultado indirecto del movimiento estudiantil de 1968.
Por décadas la lógica y mecánica del sistema de control del PRI, su modus operandi tradicional, era la integración de todas las organizaciones existentes en el país dentro del partido.
En un sinnúmero de casos, fue el partido mismo el que creó u organizó a grupos diversos con el objeto de integrarlos en una estructura institucional en la que se los pudiera controlar y disciplinar. Una gran diversidad de grupos e intereses acabaron siendo cooptados, disciplinados, sometidos e institucionalizados: algunos de ellos representaban actividades o sectores “legítimos” (como los sindicatos, agrupaciones campesinas y sociales), en tanto que otros representaban actividades “ilegítimas”, ilegales y con frecuencia violentas. El objetivo era sumar a todos ellos, independientemente de su origen o naturaleza, en una estructura disciplinada.
La modalidad y dinámica de la integración fue cambiando a lo largo del tiempo. En un principio la maquinaria funcionaba con una lógica sin fisuras: lo que se buscaba era el control de grupos y sectores con el fin de consolidar el poder político de los gobiernos posrevolucionarios. En este sentido, los gobiernos de los años treinta estuvieron dispuestos a emplear cualquier medio para alcanzar sus objetivos. El objetivo era sumar, disciplinar e institucionalizar.
El éxito de la estrategia integradora seguida por el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana y el PRI radicó en su capacidad para sumar organizaciones. Desde luego, una vez consolidado el régimen, la necesidad de recurrir a la violencia disminuyó de manera drástica: la lógica del sistema había sido establecida y no había razón alguna para que alguien se opusiera (mejor estar dentro que fuera del sistema). Así se procedió hasta que llegó el movimiento estudiantil de 1968, que cimbró los cimientos del sistema tradicional.
Hasta ese momento, todos los retos que el sistema había enfrentado a lo largo de los años habían provenido de grupos o sectores cuya dinámica era política (partidos y grupos interesados en acceder al poder) o económica (sindicatos y organizaciones gremiales). El movimiento estudiantil supuso un desafío sin precedentes porque ponía en entredicho la legitimidad misma del sistema. Los estudiantes y sus líderes no buscaban suplantar el poder gubernamental ni las instituciones: lo que ponían en duda era la lógica misma del sistema, al cual consideraban corrupto, autoritario e inaccesible.
Para el gobierno, el movimiento estudiantil representaba un reto inmanejable. Nada en su historia lo había preparado para lidiar con personas sin raíces grupales, sectoriales o territoriales. Las negociaciones que se establecieron con el liderazgo estudiantil nunca prosperaron. Se trataba de dos lógicas incompatibles. Eso fue lo que, a final de cuentas, llevó a un gobierno desesperado a actuar de manera violenta. En última instancia, esa manera de operar le había resultado exitosa en otros de los casos más difíciles a los que se había enfrentado en el pasado. Sin embargo, como resulta evidente en retrospectiva, la forma en que se dio fin al movimiento estudiantil cambió para siempre el sistema político en su conjunto.
Después del 2 de octubre de 68, por una parte, el gobierno renunció tácitamente al uso de la fuerza pública como medio para resolver conflictos políticos. Por otro lado, comenzó una era que fluctuó entre el reclutamiento (o, por lo menos, el intento de hacerlo) y la tolerancia hacia el nuevo tipo de organizaciones que el movimiento estudiantil había evidenciado. El propósito era resguardar la legitimidad del gobierno y del sistema, que nunca imaginó las implicaciones de su nueva manera de actuar.
En la lógica histórica del control, el relajamiento de la disciplina partidista y, sobre todo, el abandono del uso de la fuerza para someter organizaciones o personas, tuvo el efecto de incentivar el uso de la violencia para resolver problemas que anteriormente encontraban salidas dentro de los marcos institucionales o formales del propio partido. De esta manera, el gobierno no sólo abandonó su función tradicional de control político por medio del uso de la violencia legítima, sino que aceptó en sus filas a un sinnúmero de organizaciones cuyo objetivo y modus operandi eran incompatibles con el objetivo histórico de mantener el control.
El mismo sistema autoritario sembró las semillas de su destrucción. A la par, el gasto público se incrementó de manera ostensible: si no se podía someter al inconforme, al menos se podía comprar su lealtad. No es casual que muchas de las más costosas prestaciones sindicales, por citar el ejemplo más obvio, fueran concedidas en los setenta. En adición y como consecuencia de lo anterior, el gobierno no modernizó a las fuerzas policíacas, lo que produjo el estancamiento –el congelamiento en el tiempo– de la fuerza pública, mientras crecía, al mismo tiempo, el potencial de violencia en el Distrito Federal y el país en general.
Por su parte, el relajamiento de la institucionalidad –sobre todo de la disciplina partidista como objetivo primario del desarrollo del sistema– motivó el surgimiento de organizaciones cuya lógica era radicalmente distinta a lo que había sido la norma a lo largo de las décadas de desarrollo del sistema. Por primera vez en su historia, el PRI estaba no sólo admitiendo, sino incluso favoreciendo, la creación de organizaciones y actividades ilegales: la invasión de tierras, las guerrillas, los sindicatos disidentes, el bloqueo de vías de comunicación, el narcotráfico. Todo ello fue producto, primero, de la renuncia al uso de la fuerza pública por parte de sus gobiernos y, segundo, de su afán por evitar la inestabilidad. De esta manera, la tolerancia y la corrupción permitieron el crecimiento y desarrollo de la ilegalidad y la ausencia de institucionalidad que hoy son paradigmáticas y atentan directamente contra el desarrollo de la economía y de la democracia en el país.
Dos pistas
El resultado neto de esta situación es que hoy coexisten en el país dos pistas políticas diferentes: la institucional, a través de la cual se procesan las iniciativas de ley, se debate y discute; y la de los intereses reales, de los grupos organizados que no se someten a la ley o a las reglas que rigen, en lo esencial, al resto de la sociedad.
La parte formal o institucionalizada del sistema político tiene ahora una dinámica propia que lo hace funcionar de acuerdo con mecanismos legalmente establecidos.
Pueden existir diferencias y confrontaciones, pero se resuelven por los cauces formales e instituidos. La parte no institucional del sistema se guía por la lógica del poder, la intimidación y la imposición. Los costos de la existencia de este componente los paga la ciudadanía, sobre todo por la imposibilidad de avanzar hacia un Estado de derecho, lo que produce una economía enclenque, con pocas oportunidades de crecimiento y creación de empleo.
La pista no institucional de la política mexicana tiene décadas de existir. Lo que ha cambiado es que, a raíz del cambio de postura gubernamental, esa pista comenzó a lindar con la sociedad institucionalizada, al grado de abrumarla. Más importante en numerosas localidades, la pista no institucionalizada sostiene al gobierno, como ocurre en el Distrito Federal, en tanto que en otras, como ilustra el caso de Oaxaca, es su principal fuente de oposición. Las organizaciones y los partidos operan bajo una lógica de mutua conveniencia: las organizaciones hacen avanzar sus intereses por medio de presiones a favor de las causas de algún político o partido, pero fuera de los marcos institucionales.
Como se ha argumentado, la pista institucional es hija del viejo sistema de control político y se apega a sus reglas y características. Es decir, se trata de una forma institucional, mas no democrática, de hacer política: se respetan las instituciones y jerarquías, pero sobre todo las formas establecidas de hacer las cosas. La otra pista, la de la política no institucionalizada, ha adquirido características muy específicas que hoy definen a la política nacional y son particularmente evidentes en la manera en que se conduce la política en el Distrito Federal.
En primer término, la característica común de muchas de las organizaciones que hoy conforman el entorno político es la ilegalidad y la impunidad. El sistema político institucionalizó la ilegalidad, por lo que no existe costo alguno por infringir la ley. En lugar de crear una fuerza pública moderna que se ganara la legitimidad, un gobierno tras otro abandonó toda posibilidad de sujetar a esas organizaciones dentro de los marcos institucionales. En algunos casos, la fuerza pública se ha convertido en la fuente de seguridad para esas organizaciones.
En segundo lugar, la actividad económica, sobre todo aquélla no relacionada con empresas formales de mayor peso, se desarrolló en un entorno de creciente informalidad, sin los fundamentos legales que permitirían crecer a esas empresas. A la par que la economía informal incrementa su influencia política, disminuyen los incentivos de los gobernantes para eliminar las causas que la producen, perjudicando así toda posibilidad de alentar una economía moderna y competitiva.
En tercer lugar, la trasgresión de la ley constituye un vehículo percibido como legítimo para hacer que avance cualquier causa: desde la extorsión hasta el secuestro, la violencia y la deslegitimación del gobierno, del sistema electoral, etc. Se premia lo ilegal, se exalta el desafío a la autoridad y se legitima la violación sistemática de la ley. Los delincuentes acaban siendo héroes populares.
El dilema
La existencia de dos pistas, una institucional y otra antisistema, resume la naturaleza de la política mexicana en las últimas décadas. Bajo la lógica de control que caracterizó al viejo sistema político, es fácil entender las circunstancias que explican la incorporación de organizaciones no institucionales, frecuentemente violentas y siempre en la ilegalidad, dentro del proceso político: cualquier político, en cualquier país, prefiere tener a la disidencia cerca, pero bajo algún grado de control o influencia, en lugar de afuera y con capacidad de asedio sistemático. El problema en México es que dicho proceso, sumado a la descentralización política del país, paralizó la toma de decisiones o, mejor dicho, condicionó cualquier decisión a los dictados de esas organizaciones. Uno podría argumentar que, en una democracia, la mayoría debe decidir. Sin embargo, esas organizaciones tienden a ser marginales pero muy influyentes cuando amenazan con la disrupción y la violencia. No son mayoritarias y, a la vez, impiden el desarrollo de una sociedad democrática y participativa.
Hay muchas y buenas razones que explican la ilegitimidad del sistema político y sus consecuencias en términos de la ausencia de un Estado de derecho y un gobierno funcional. Pero eso no cambia el que la realidad política tenga dos pistas que, al competir entre sí, impiden el desarrollo de una democracia. En este contexto, es evidente que México requiere de un nuevo arreglo político, uno que reúna a las fuerzas de distinto perfil para que, juntas, definan las reglas del juego y, al conferirles legitimidad plena, hagan posible la transformación del gobierno y, por lo tanto, la de nuestra frágil institucionalidad.
El Distrito Federal concentra el mayor número de organizaciones que operan en la pista no institucional. A diferencia de otras entidades en que se da un fenómeno similar, en la capital de la República esas organizaciones no sólo actúan dentro del gobierno, sino que son sus soportes fundamentales. Esa realidad constituye un desafío no sólo para el país en general, sino para la viabilidad misma de la ciudad como cuerpo social y económico. El gobierno local ha utilizado el apoyo de esas organizaciones para aplacar fuentes de oposición, controlar la actividad política en la urbe y sustentar campañas electorales, pero no ha sabido convertirlas en una fuente de sustento para la trasformación de la ciudad, para su institucionalización y para llevar a cabo una metamorfosis económica. Sin todo eso, la ciudad no tiene futuro. ~