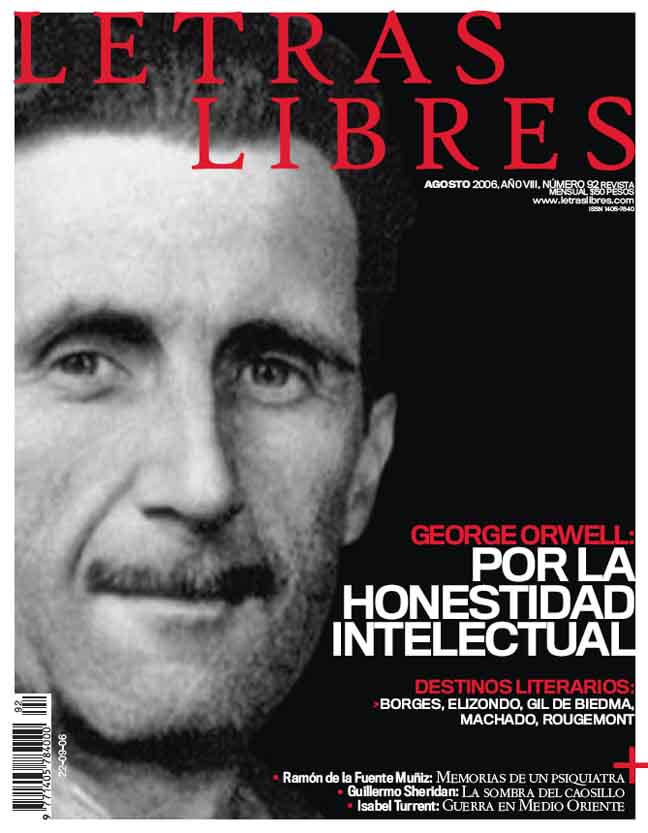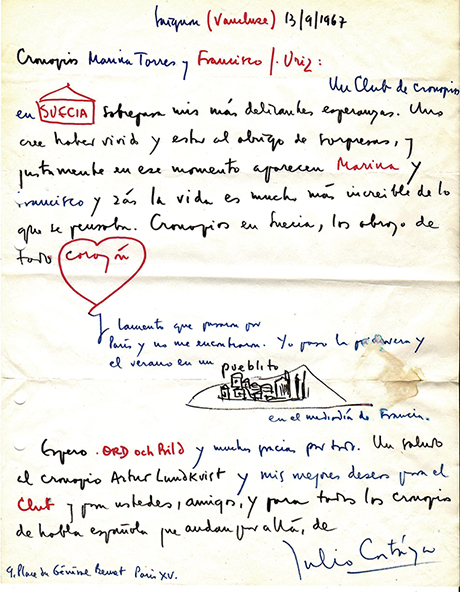Detrás de su rostro emancipado e imprevisto, el arte de los años sesenta y setenta (era de los ambientes y los happenings, que más tarde darían lugar a las instalaciones y el performance) ocurría –así: it happened– dentro de un territorio que no por marginal estaba menos reglamentado que, digamos, el arte más académico. Los artistas escribían ensayos y manifiestos en los cuales estipulaban toda clase de minucias: por ejemplo, de dónde debería provenir el material para realizar el “nuevo arte concreto”. En su ensayo “El legado de Jackson Pollock”, de 1958, el artista estadounidense Allan Kaprow (pionero en estos asuntos y quien, por cierto, falleciera el pasado mes de abril) hace una lista de posibles materiales para los happenings: “El olor de zumo de fresas, la carta de un amigo o un anuncio de destapacaños; tres golpes en la puerta, un crujido, un suspiro, una voz que predica al infinito, una cegadora luz intermitente, un bombín.” Más allá de estas finuras había una consigna irrevocable: hacer un arte que, diría Kaprow, “termine antes de que los hábitos se hayan impuesto”. Es decir, efímero. Lo cual, ahora lo vemos, representa un curioso problema: los “eventos” que configuraron el arte de esas décadas, se han desvanecido en el aire. Quedan quizá algunas fotografías, algunas reseñas, algunos libros, pero no mucho más. Es curioso pensar que ese arte, que se proponía concreto, resultó más abstracto que toda la pintura abstracta a la que entonces se oponía.
Éstas son las cosas que, por desgracia, contribuyen a la idea muy extendida de que el arte contemporáneo, al menos en nuestro país, empieza (¿y termina?) con la generación de Gabriel Orozco (i.e., al final de los ochenta). Aunque la realidad sea que también en México, y por los mismos años, el arte ocurrió. Y es en esa zona de prácticas fugaces donde ha de ubicarse el disco, felizmente desenterrado por el artista sonoro Manuel Rocha, En busca del silencio. Escorpión en ascendente, de Juan José Gurrola.
Como advierte Rocha: “Tenemos entonces que desviar nuestra atención del medio musical académico, y buscar las raíces de un arte sonoro mexicano en la interdisciplina.” Yo buscaría ahí, no sólo las raíces del arte sonoro, sino de todo arte experimental (nuestra versión del conceptualismo). La interdisciplina no era entonces otra cosa que el happening mismo, que, como lo describió uno de sus precursores, Dick Higgins (del grupo Fluxus): “se desarrolló como un intermedium, una tierra inexplorada que se halla entre el collage, la música y el teatro.” Y ahí, desde luego, el nombre de Juan José Gurrola resuena como el de casi nadie. Es poco sabido que Gurrola, además de director de teatro (de su particularísimo teatro) y creador, al lado del chileno Alejandro Jodorowsky, de los primeros y más célebres happenings y performances de la época, es un notable “músico improvisado”, como lo llama Rocha. Para nuestra delicia, el espíritu de la improvisación no se oponía al registro sonoro: así podemos acercarnos treinta años después a este “raro ejemplo de la música mexicana experimental, del free jazz y de la música alternativa”. Una evidencia, nos dice Rocha, de que además de instaurar una nueva manera de entender el teatro, Gurrola se adentró por primera vez en México en el territorio de lo que hoy se conoce como arte sonoro. También lo hizo Jodorowsky, pero acaso de un modo más tangencial: su interés no era tanto el sonido en sí mismo como explorar, nos dice Rocha, los límites expresivos de la violencia (en cualquier caso, realiza, en 1962, su famosa obra pánica: La ópera del orden). Gurrola, sin embargo, se entregó de manera más puntual a la búsqueda de nuevas posibilidades sonoras.
En este disco, el organista Gurrola (junto a Roberto Bustamante, en la guitarra, Mauricio Vázquez, al piano, Víctor Fosado, en diversos instrumentos, y Eduardo Guzmán, en la trompeta) hace jazz, pero un jazz que, a decir de Juan López Moctezuma, autor del texto que entonces acompañaba al lp (del que sólo se hicieron unos cuantos ejemplares), se acerca al “zen” (¿Cage?), como “forma de vida en la cual el practicante se percibe como perteneciente a la totalidad del universo, de la cual cada individuo es expresión única”. Esto me lleva de nuevo a Kaprow y su teoría del Lifelike Art, según la cual el arte debía ser algo muy parecido a la vida misma. Y ésa es quizá la distinción primordial entre la música y el arte sonoro.
En el manifiesto del Arte de los ruidos, de 1913, el futurista Luigi Russolo observa que el concepto de sonido (atribuido a los dioses) nació como una cosa en sí misma, distinta e independiente de la vida, y el resultado fue la música, “ese fantástico mundo superimpuesto al real, un mundo inviolable y sagrado”. El arte que trata del sonido se presenta, en cambio, como una posibilidad de recuperar los sonidos que caen precisamente fuera de la música: tres golpes en la puerta, un crujido, un suspiro, una voz que predica al infinito… El disco de Gurrola (que puede escucharse íntegro en la página de Manuel Rocha: www.artesonoro.net) todavía se ocupa de asuntos musicales (no cabe aquí discutir si realmente el arte sonoro nace de la música o tiene su propia historia), pero apunta ya a esa inquietante (aunque en este caso, sumamente disfrutable) posibilidad de concentrarse en la “acción” sonora y dejar atrás la música. ~
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.