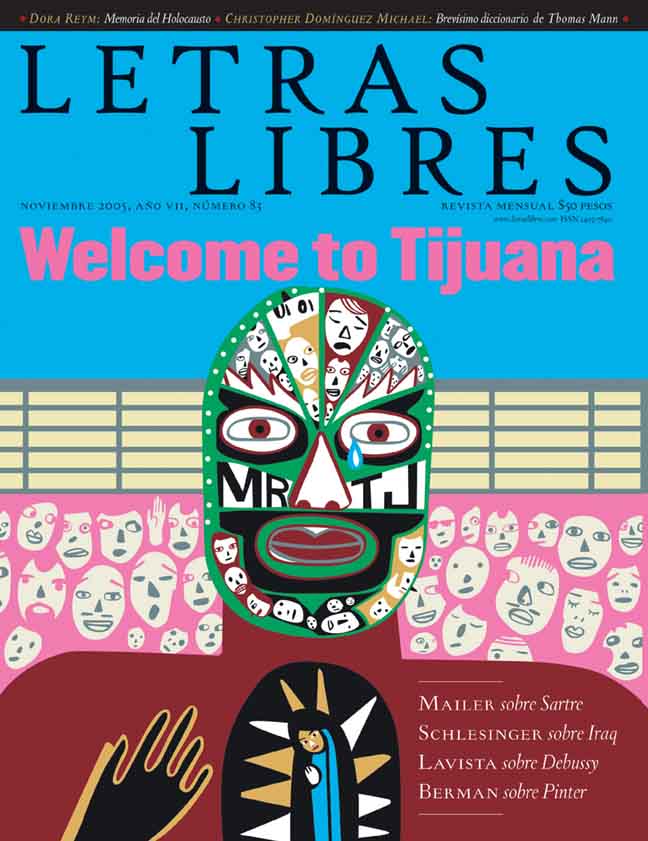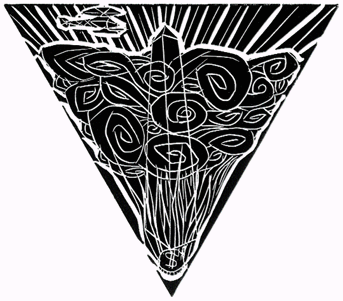Nueva York es cosa viva. Como todo lo vivo, muda. Como todo lo que muda, destruye y crea (que en esto consiste cambiar, algo viejo se destruye y algo nuevo se crea en su lugar). Así, cada vez que me ausento y regreso a la ciudad, me dispongo, a veces con cierta aprehensión, a levantar las actas de defunción. Esta vez cayeron muchos; los cierres que más me duelen, de cerca de mi casa, son el lugar que vendía revistas internacionales, la librería Applause, consagrada a teatro y cine, y la miscelánea Verdi, donde trabajaban mis amigos los Juanitos, buenas personas, indocumentados ambos, que hablaban entre ellos en náhuatl y cuyo paradero ignoro ahora por completo.
Las actividades siguen, sin embargo: en teatro, una divertida farsa con tres mimos ingleses (muy serios, como deben desempeñarse los payasos), o la película en la que un brillante Philip Seymour Hoffman representa a Truman Capote, despiadado y amoral, con un guión francamente deficiente. Esto entre otras muchas cosas, una de ellas, la exposición de arte ruso en el Guggenheim. De esta última quiero decir algunas cosas.
No puedo juzgar que fuera una mala exposición. Sólo por la redonda maravilla de los viejos iconos, uno de ellos, no el mejor, del célebre Andréi Rublev, valía la pena hacer el viaje. Los iconos, al mismo tiempo familiares y misteriosos, traspasados de inasible fervor.
O también figuraba en ella un cuadro realista de Surikov y otro del inmenso Ilya Repin, ese justamente célebre donde los boteros del Volga arrastran desde la orilla un barco y que ha venido a ser emblema del dolor del trabajo como opresión inhumana, casi como esclavitud.
Pero también estaba esperando por ahí, hermosa y vivaz, la gran Ana Karenina. Pueden verla en la ilustración, el cuadro de 1883 del pintor Iván Kramskoy. Este cuadro le trajo incontables problemas a Kramskoy, empezando porque el dueño de la galería donde él habitualmente exponía, que era algo así como su representante, juzgó que la mujer retratada, no identificada —el cuadro se titula "Mujer desconocida"— por el descaro de la mirada y el gesto, no podía ser una mujer decente, y era por tanto una prostituta, y se negó, por miedo a un escándalo, a exhibirlo. Y como reaccionó él, con esa gazmoñería, reaccionaron todos los demás burgueses. Parece mentira que una obra, de apariencia para nosotros tan inocente, haya sido objeto de estas apreciaciones adversas y condenatorias.
Sucede que por aquel tiempo Kramskoy había recibido la comisión de pintar un retrato del oso León Tolstoi. El conde estaba feliz, le había cobrado aprecio al pintor y conversaba largamente con él, mientras posaba o paseando por el parque de Yásnaia Poliana. Por aquellos días, Tolstoi batallaba escribiendo Ana Karenina, y en sus conversaciones le hablaba de la novela a Kramskoy. De suerte que el pintor, que trabajaba en el cuadro de la muchacha al mismo tiempo que en retrato de Tolstoi, insensiblemente fue poniendo en la muchacha del cuadro el atribulado encanto que muestra Ana en la novela. Y resultó esa maravilla de vivacidad que es el cuadro de la muchacha en el carruaje.
Tolstoi, por su parte, también retrató a Kramskoy: es un personaje de la novela, el pintor Mijailov.
En el cuadro, es notable la habilidad con que el pintor hace más claros los tonos de sepia del fondo que los del primer plano. El rostro de la muchacha nos parece a los espectadores del siglo XXI, más que descarado, arrogante. Ya nadie se atreve de pedir a una mujer una reserva modesta, un neutro segundo o tercer plano desde el cual atender las demandas del varón, y por tanto, ya no advertimos su descaro, pero sí la actitud retadora de alguien que se proclama, como esta muchacha en su gesto, difícil de contentar.~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.