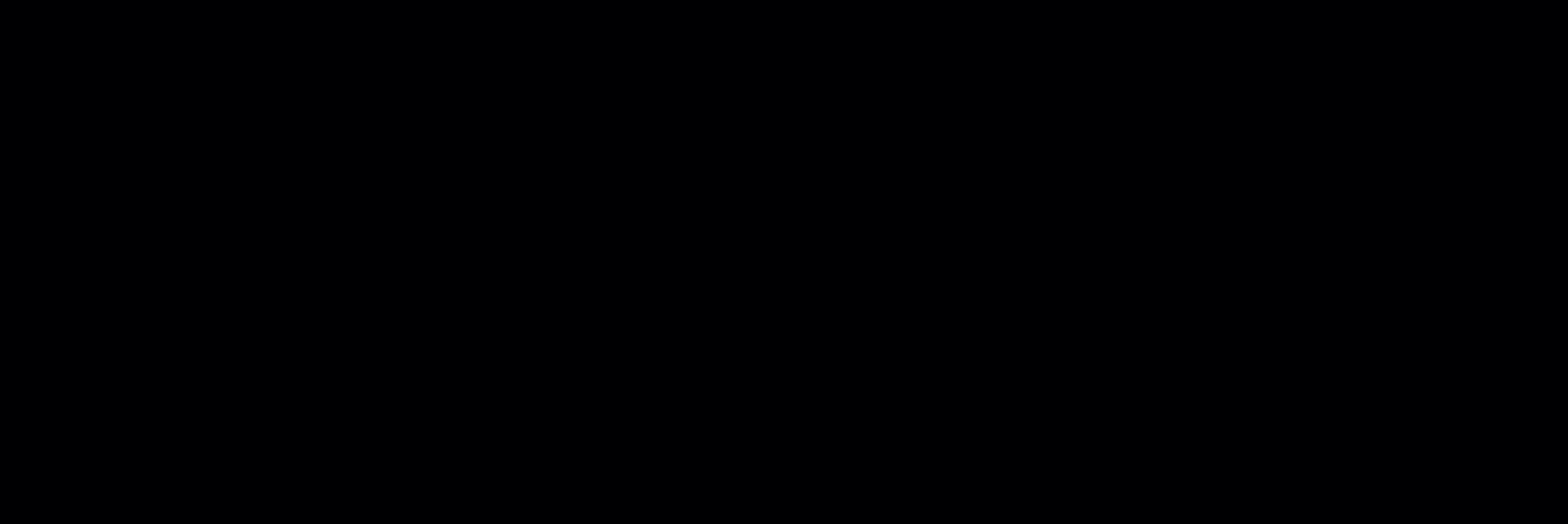Cuando creíamos que la discusión sobre si el arte debe ser político era una antigualla de los años sesenta y setenta, esta se ha colado por la ventana del recinto más insospechado para transformarse en barricada revolucionaria: el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.
Tradicionalmente, este evento ha sido un bastión del conservadurismo estadounidense: su espectador promedio es un varón heterosexual blanco de clase media, vehemente defensor del patriotismo, la meritocracia, la obediencia jerárquica y el chovinismo más rancio. Y aunque la encuesta de Morning Consult publicada en enero de 2025 reveló un equilibrio en las preferencias partidistas (39% se declara demócrata por un 33% republicano), en general, al aficionado se le identifica con el rechazo a la subcultura woke, los derechos de las minorías y las expresiones culturales que cuestionan el sistema de vida norteamericano.
Las justas deportivas han sido el escenario idóneo para manifestar oposición, desacuerdo o rechazo a la injusticia. La gesta más evocada es la de Jesse Owens, quien, al ganar cuatro medallas de oro en Berlín 36, desmontó el mito de la supremacía racial aria. Sin embargo, su desafío fue atlético, más que ideológico.1
El ejemplo más preclaro de cuestionamiento a los símbolos patrios en una ceremonia deportiva sigue siendo el de Tommie Smith y John Carlos en la olimpiada de México 68. En la premiación, mientras se izaba la bandera y se escuchaba el himno nacional de Estados Unidos, estos atletas, ganadores de las preseas de oro y de bronce, respectivamente, levantaron sus puños diestros enguantados, un guiño al movimiento de las Panteras Negras, además de realizar otros gestos simbólicos, para patentizar su apoyo a la lucha contra el racismo y las violaciones de los derechos humanos en su país.
La intención de aprovechar la resonancia mediática de un partido para promover un ideario se remonta al juego de estrellas de la NBA en 1964. Sería la primera vez que este encuentro se transmitiría por televisión a todo el país y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA, por sus siglas en inglés), que solicitaba a la liga un programa de pensiones para los basquetbolistas retirados o las familias de los fallecidos, amenazó con boicotear el juego si no se llegaba a un convenio. Pese a las amenazas intimidatorias de los dueños de los equipos, el boicot prosperó y, tras unos minutos de dilación en la transmisión, la liga concedió el fondo demandado.
¿En qué momento la final del campeonato de futbol americano se convirtió en el territorio ideal para expresar rechazo a la ideología nacional predominante? Para muchos, ese momento fue cuando Colin Kaepernick se arrodilló durante la interpretación del himno estadounidense en un partido de la pretemporada de 2016, en protesta por la brutalidad policiaca y el racismo. Este gesto del mariscal de campo de los 49 de San Francisco fue rápidamente imitado por otros deportistas. Sin embargo, al igual que los medallistas de México 68 fueron apartados de la delegación olímpica y excluidos de toda competencia, Kaepernick fue vetado por la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL). Mientras la prohibición oficial de que los jugadores se arrodillaran durante los honores patrios fue levantada, quien dio inicio a esa protesta no ha vuelto a jugar desde 2017.
Aun cuando este momento es icónico, sostengo que la politización del Super Bowl coincide con el ascenso de Donald J. Trump a la arena política. El elemento en común de las protestas de años recientes no son los deportistas afrodescendientes ni los artistas de la comunidad negra o latina, sino el millonario. En un mitin de 2017 insultó a Kaepernick llamándolo “hijo de puta”, e incitó a su linchamiento mediático, además de que pidió a los propietarios de la NFL que lo despidieran, con su infame lema televisivo:“¡Estás despedido!”. Otras expresiones simbólicas: las jaulas en la presentación de Shakira y J. Lo en 2020; el arrodillamiento de Eminem en 2022 tras concluir su himno generacional “Lose yourself” y la escenografía metafórica en la actuación de Kendrick Lamar el año pasado, si bien en esencia critican el racismo, la xenofobia y la represión de las comunidades afroamericanas y latinas, implican directamente el rechazo hacia la política represiva que ha distinguido a Trump en sus dos periodos presidenciales. Por ello, es irónico que el 24 de enero haya declarado, en una entrevista con su periódico favorito, The New York Post, que Bad Bunny y Green Day, las figuras elegidas para el espectáculo de medio tiempo y la ceremonia de apertura, son “sembradores de odio”. Si hay un personaje en Estados Unidos propagador de una ideología del odio, es precisamente él.
Por elementales y simplistas que parezcan esas posturas, han cumplido su misión al interesar a muchos espectadores en la política y a reparar en las mazmorras detrás de la fachada resplandeciente del sueño americano. En la actual encrucijada a la que se enfrenta la nación norteamericana, entre respaldar conductas represivas y violatorias de la ley u oponerse a ellas, la elección de Bad Bunny y Green Day es en sí una señal de rebelión.
Uno puede sospechar, por supuesto, de las motivaciones profundas de los artistas que arriesgan sus carreras al exponerse al linchamiento mediático al que tan proclives son los trumpistas acérrimos. Lo cierto es que, además del aspecto idealista y del postureo que exige del rock y ahora del rap o la música urbana una confrontación política, cabe recordar que para la NFL y los promotores del Super Bowl lo más importante es el dinero. No sería extraño que los integrantes del consejo –integrado por representantes de la NFL y la empresa Roc Nation, del rapero Jay-Z– hayan calculado perfectamente los beneficios de su “rebeldía”. Por complacer al ala conservadora del público, en 2019 seleccionaron a los ñoños de Maroon 5 y el resultado fue una caída en el rating, que fue el más bajo de la década. Como en el capitalismo el mensaje es la ganancia, dieron acuse de recepción y la elección de este año no tuvo empacho en desdeñar la opinión de ese sector. Hay un costo, claro, pero seguramente contemplado, como cuando se sacrifican unos cuantos peones a cambio de ganar la partida.
A despecho de la carga romántica, no es únicamente la declaración de un país que desea mantener su libertad y sus valores fundadores como nación frente a la arbitrariedad de un presidente que pretende abolir los contrapesos para erigirse como un dictador oligarca, sino también una medida para atraer a aquellos elementos de la población que no se interesan, o lo hacen en muy pequeño porcentaje, por el futbol americano: la generación Z. El noviazgo de Taylor Swift con Travis Kelce hizo crecer ligeramente ese segmento de audiencia. En la final del campeonato de 2025, cuando las Águilas de Filadelfia derrotaron a los Jefes de Kansas en Nueva Orleans, mientras una parte del público ovacionaba a la estrella pop, otra la repudiaba con gritos y porras al presidente, que estaba en el estadio. No dudo que, en el análisis, los organizadores hayan decidido que la mayoría desaprobaba a Trump y que, por el bien del show, lo mejor era seducir nuevas audiencias y buscar figuras que atrajeran a los nativos de la generación Z sin ahuyentar a los chavorrucos de la X. Los grandes perdedores, en todo caso, son los millennials y sobre todo los boomers, quienes continuarán quejándose en redes de que ya no hay grupos legendarios como The Rolling Stones o U2 y suspirando eternamente por Prince o Michael Jackson. Por cierto, fue el Rey del Pop quien, en 1993, marcó el viraje de un espectáculo arraigado en las más ramplonas formas del provincialismo estadounidense –bandas militares universitarias, antiguas glorias del cine, el grupo Viva la Gente– a uno de atractivo global, luego de la desastrosa actuación de Gloria Estefan, en la edición de 1992, con una pareja de patinadores y temática navideña casi dos meses después de las fiestas. Fue en ese momento que Jim Steeg, responsable de la programación, comprendió que la creciente internacionalización del Super Bowl exigía un espectáculo acorde, llamativo para la audiencia foránea y no únicamente para los paisanos.
La presentación de este 8 de febrero de 2026, a juzgar por las métricas, será la más polémica de todos los tiempos: ha generado más de tres millones de interacciones en redes sociales, frente a la expectación que suscitó la asistencia de Swift al partido de Chiefs en 2024, estimada en un poco más de dos millones, según datos de Onclusive. En una época regida por la fragmentación, donde excepcionalmente la pantalla del televisor concentra la atención unánime, la apuesta de quienes manejan el negocio favorecerá a la mayoría. En la confrontación ideológica que la derecha llama “guerra cultural”, MAGA va perdiendo. Entre los artistas más importantes no recuerdo a nadie que respalde al trumpismo, con la excepción de Kanye West, pero nadie afirmaría que el megalómano cantante se ha distinguido por su buen juicio, y la conversa Nicki Minaj, otrora activista en favor de la igualdad racial y hoy ferviente partidaria de Trump.
No hay que desdeñar tampoco que, a raíz de los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses por ICE en Minneapolis, la polarización se ha incrementado, mientras el nivel de aprobación de Trump desciende.
Las condiciones están puestas para que el espectáculo de medio tiempo del sexagenario Super Bowl sea memorable. Es la oportunidad de que el E. U. que impuso sus valores culturales al mundo demuestre que defiende la democracia y la libertad y repudia el fascismo cultural que ya ha tomado como rehenes a otrora bastiones de la diversidad, como el Centro John F. Kennedy, reconvertido en Centro Donald J. Trump.
En un irónico corolario, como en los sesenta, cuando John Lennon escandalizaba a los cristianos y Jim Morrison o Mick Jagger ofendían a los puritanos con sus meneítos, Turning Point USA, la organización conservadora fundada por Charlie Kirk, celebrará un concierto alternativo: el Espectáculo de Medio Tiempo Totalmente Estadounidense (All American Halftime Show), purificado de toda decadencia woke y contaminación racial, cuyo elenco huele a nostalgia y naftalina: música cristiana, ministros predicadores, country y rock paleto.
Más allá de la inesperada apropiación por la derecha de formas de protesta asociadas a la izquierda –¡vamos a boicotear esa marca porque no coincide con mi ideología!–, el sabotaje y el programa me parecen la confirmación de que MAGA y el trumpismo no solo van perdiendo la guerra cultural, sino que, en el campo de la música, hace mucho que fueron derrotados. Mientras la atrabiliaria conducta de Trump con sus castigos tarifarios y sus bravuconadas continúa aislando a Estados Unidos y debilitando al dólar, el Super Bowl, por el contrario, en el páramo cultural del trumpismo, ha cumplido con Hacer América Grande Nuevamente. ~
- No desairó a Hitler ni tampoco el canciller alemán estalló en furia ni se retiró del estadio antes de la premiación. Ciertamente no le dio la mano, pero no por racismo. Durante el primer día de las competencias, el Comité Olímpico lo había amonestado por saludar a los deportistas alemanes ya que demostraba parcialidad, contradiciendo el olimpismo. Así que, entre la disyuntiva de saludar a todos los participantes o a ninguno, eligió abstenerse. ↩︎