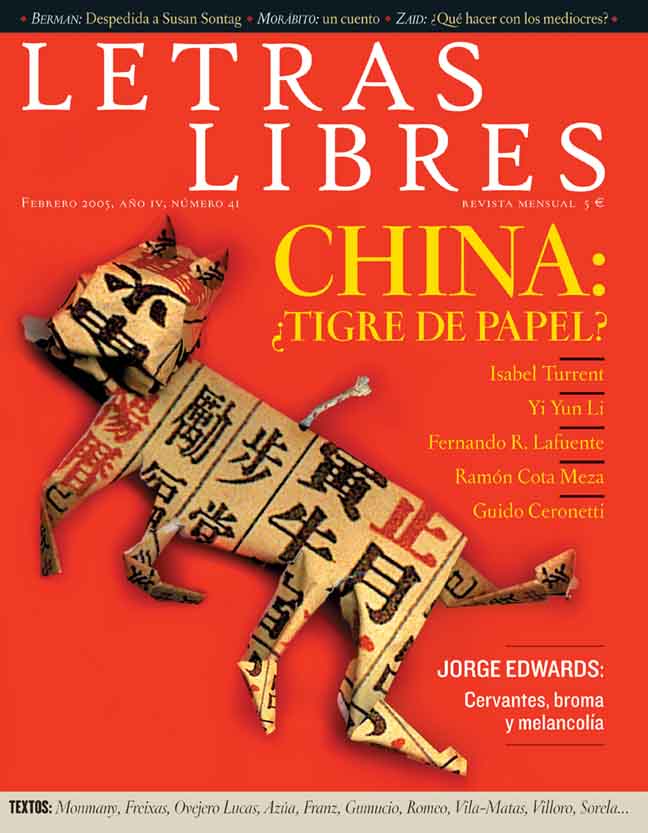Dos biografías que son novelas, o dos novelas que son biografías, llegan a mis manos. Una es un retrato de Josep Pla de Arcadi Espada, y el otro El inútil de la familia de Jorge Edwards. Los dos se concentran en la vejez de sus personajes, para desde ahí hacer un recorrido por dos vidas que cruzaron el siglo y que testimoniaron de todo y de todos pero sobre todo de sí mismos.
Es difícil relatar la vida de un gran escritor que hace las mismas locuras, o cae en las mismas renuncias, que se suponen privilegios de los escritores fracasados. Se supone que un gran escritor no debe vivir demasiado, ni mucho menos escribir demasiado. Se le supone un encierro sano y silencioso de monje que pesa en cada una de sus palabras. Pero Pla y Edwards Bello vivieron muchos y escribieron más. Y lo hicieron de una forma tan particular, tan fuera de la norma, tan derrochadoramente, que sus biógrafos a veces se ven ahogados por la enormidad de la labor, por la cercanía de ese personaje que aun dando todo de sí, contándolo todo con pelos y señales, cubre mejor que nadie sus secretos.
Leyendo estas biografías, me quedé pensando en esta figura de la que cada literatura está dotada: el escritor que se derrocha a sí mismo. El autor que es un canon en sí, más allá de alguna de sus obras o todas ellas. Ese autor, difícilmente exportable, que es sin embargo para los lectores, y sobre todo para los escritores de sus países, lo más vital, lo más esencial y a veces lo más transcendente de sus literaturas.
De Edwards Bello como de Pla, se dijo en su tiempo que escribían demasiado, que escribían de todo, que escribían en todas partes. También se dijo que escribían mal y demasiado rápido, como si quisieran asesinar a su tema. Se les reprochó (y Jorge Edwards, creo yo que equivocadamente, repite esos reproches) que nunca se propusieron escribir la gran novela que sus crónicas o diarios prometían. No. Escribieron para vivir, y vivieron para escribir, y lo hicieron como quien respira. En ese sentido eran dos antiKafkas, o antiMusil. Incapaces de silencio, de concentración, de espera, quisieron ser lo que otro de esos grandes escritores del derroche, Roberto Arlt, llamó “Cronicones de sí mismos”.
Eran, tenían que ser, y creo que eligieron ser, escritores irregulares. Pero comparados con el resto de su generación regularmente regular, han sobrevivido mejor al tiempo, porque lo abrazaron, besaron y odiaron mejor que nadie. Los otros escritores vivieron y escribieron, ellos viven y aún, en la pluma de estos biógrafos finalmente embrujados por su tema, siguen escribiendo.
Estas biografías, y cientos de artículos consagrados a estos escritores menores que cambiaron su lengua y su siglo, parecen preguntarse siempre: ¿por qué Arlt vive tanto como Borges o más, y los jóvenes chilenos vuelven a leer con placer una novela tan pasada de moda (pero estupenda) como El roto de Edwards Bello y desertan con felicidad de cualquier Casa de Campo u Obsceno pájaro de la noche?, ¿por que las miles de páginas del Cuaderno gris están más vivas que veinte páginas de cualquier otro escritor catalán?
Hay una razón histórica. Cada uno de estos escritores de periódicos se dejó influenciar total pero superficialmente por las modas de su época. Periodistas al fin y al cabo, sabían como nadie imitar los tics, las ideas, los debates de su tiempo, pero eran incapaces de contar nada más que sus obsesiones, sus visiones, su mundo. Lo adaptaban a la moda, o el modo, o el formato del diario, revista o editorial. Adaptaban sus opiniones a veces, pero no dejaban nunca, en todos sus cambios, de permanecer iguales a sí mismos. Y esa esencia es justamente el derroche.
El derroche no era en estos autores la consecuencia lamentable de la miseria en que vivían, sino una arte poética. Escribieron grandes libros, no a pesar de su labor de cronicones asalariados y de apostadores borrachos, sino gracias a ella. Esa visión desacralizada del acto literario que acompaña el día a día, en cualquier página del periódico, es lo que más amamos en Pla, en Arlt o en Edwards Bello. El escribir la intimidad, la obsesión de Pla, en Edwards Bello y en Arlt se convierten en el escribir la intimidad de un país o de una cuidad. Esa intimidad, como el amor, sucede día a día y en la calle. Esa intimidad no se concentra en una gran arquitectura ficcional sino en retazos, en gestos, en esquinas, y en recuerdos.
Estos grandes escritores menores comprendieron que después de Flaubert el escritor debía ser ante todo un anotador, porque las notas de Stendhal (las de Los recuerdos de egotismo, o La vida de Henry Brulard) sobreviven tanto como sus novelas. Entendieron que el lector del siglo xx reconstruye, como en la pintura puntillista pero también como en la de Velásquez, el cuadro entero de lo que se le ha dado sólo a pinceladas.
La ilusión de la obra es enemiga de la escritura. Escribir la vida íntima de las naciones, como pedía Balzac, es también buscar ese lenguaje de la intimidad, esa trascendencia escondida en diálogos oídos en el autobús, o en conversaciones con viejitas.
Estos escritores del derroche sobreviven por el derroche mismo. Porque ese derroche es generosidad, o un lujo. El exceso de talento que no se acumula, que fluye como el tiempo, como sus propias vidas semideshechas, nunca del todo terminadas. El arruinado aristócrata Edwards Bello suicidándose cuando es demasiado viejo para sentir culpa. Pla desterrado dentro del mismísimo clan de los ganadores de la Guerra Civil, tratando de encontrar un tono propio en una lengua que ya se ha convertido en una batalla, o Arlt tragado por su propio personaje de incendiario sin cerilla para prender la mecha.
Sus lectores, que eran todos y cualquiera, con ellos todas las semanas, y a veces todos los días, supieron que era literatura. Dialogaban con señores que no querían ya ser escritores, pero que no podían evitar serlo. Los otros, los autores de obras, los constructores de edificios, les daban a sus lectores lecciones; los derrochadores eran en sí mismos su lección. Muchos de sus libros no son buenos, muchos fallan y muchos otros son circunstanciales, pero sus obras completas son perfectas, condensación de tiempo y gesto en las que mejor que en ninguna otra nos podemos no sólo solazar, sino comprender. –