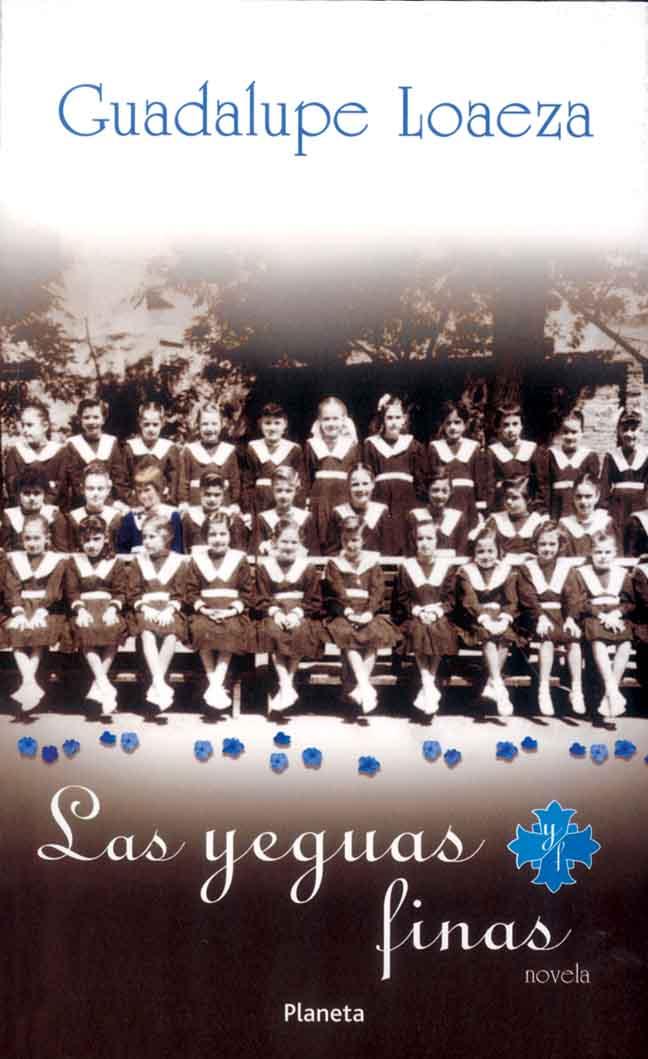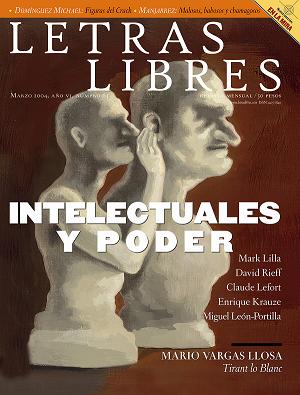¿Para qué escribir sobre Guadalupe Loaeza? Es un blanco demasiado fácil. Leerla es ya acribillarla: sus líneas se refutan a sí mismas y van cayendo una a una. No es necesario dispararle, a menos que se quiera rematar un cadáver. La crítica literaria, en su caso, sobra. Mejor sería ignorarla, pero no siempre es posible: publica, opina, es tomada en serio por otros escritores. Más aún: es el síntoma más visible de una enfermedad literaria que ocupa nuestras mesas de novedades. Escribe, como tantas otras, una literatura falsamente penetrante, falsamente frívola, falsamente femenina. No es, en rigor, una escritora y, sin embargo, es ya apremiante escribir sobre ella. O, mejor, contra esa literatura que ella representa. No hay remedio: la crítica literaria, aplicada a su obra, se vuelve un irremediable tiro al blanco.
Primer dardo: la literatura que escribe y representa no es literatura. Es producto comercial, excedente de la escritura. Tiene los mismos elementos que la literatura y ninguna de sus virtudes. Seamos minuciosos. Hay lenguaje, pero no una actitud literaria frente a las palabras. La literatura nace de una incomodidad original ante el idioma; esta escritura, de una concesión ante él. Allá se problematiza el lenguaje, aquí se le explota sin reflexión. Lo mismo ocurre con la forma: la literatura crea las suyas propias, el resto explota las ya existentes. Un escritor es una forma: dispone el mundo de un modo particular, mientras el aficionado lo acomoda en el molde de moda. La literatura provoca; esta escritura consiente. Un autor es dueño de una sensibilidad minoritaria, a veces única, y por lo mismo perturba. El aficionado presume de compartir la sensibilidad de sus lectores y, en consecuencia, reconforta. Uno satisface sus propias necesidades literarias; el otro, las expectativas del lector. Aquél vende por accidente; éste, por vocación. Aquello es literatura; esto, un producto nacido de otros intereses, ni siquiera (como tantas obras) involuntariamente literario.
No es nueva esta escritura. Tampoco es efímera: existirá mientras exista la literatura. Lo novedoso es su sexo: está escrita por mujeres o, de otro modo, para ellas. Existe el bestseller tradicional y ahora éste, ligado a la corrección política más obvia. Una mujer, históricamente despojada de sus derechos, escribe sobre otras mujeres, vindicativamente. No importa el valor literario de su trabajo sino su oportunismo: es femenino y eso basta. Descubre un mundo oculto, privilegia otro punto de vista, revela a los hombres su desdeñada parte femenina. Tantas virtudes y, curiosamente, una sola operación rentable: compran más libros las mujeres que los hombres. Dardo doble, evidente: el feminismo vuelto mercancía, la literatura al servicio del mercado.
El caso de Guadalupe Loaeza es, por demás, emblemático. Periodista desde 1982, ha ascendido casi tan trepidante, artificiosamente como la literatura que simboliza. Escribe copiosamente, aparece en televisión y radio, mima a sus lectores. No es longseller, pero vende: Las niñas bien ha tirado más de cien mil ejemplares, y algunos menos sus otros libros. Son todos escritos mestizos, a caballo entre la crónica de sociales, el periodismo y la narrativa. En todos, una única oferta: una mujer de clase alta que ofrece su visión femenina, arribista, de las cosas. Cada uno repite, con necedad, los mismos vectores: la calidez femenina, la culpa aristocrática, la ventajosa confusión de ligereza y pobreza. Ninguno de ellos sorprende, entre otras cosas porque ninguno de ellos arriesga. Son reflejos de otros libros, ecos a su vez de ciertas demandas comerciales. Todo nace del mismo abismo, imperio de la mercadotecnia.
Allí mismo se gesta Las yeguas finas, su primera incursión en la novela. Loaeza transita de un género a otro y apenas nada se modifica. Prevalecen el impulso adquirido, las atmósferas conocidas, el flujo de conciencia ya malogrado en algunos relatos de Primero las damas o Las reinas de Polanco. Los elementos son mínimos: una niña, un suntuoso colegio de monjas, la ciudad de México de los años cincuenta. El libro apenas si tiene pretensiones. Es, casi exclusivamente, un tímido ejercicio autobiográfico. Loaeza recuerda su infancia y la describe en cinco o seis estampas. No es un estudio introspectivo sino viceversa: se describe a una niña para ilustrar el contexto que la rodea. Lo importante es la vida de los vecinos, no la propia, menos interesante. Tampoco importa demasiado aquello que los escritores llaman, incomprensiblemente, la forma. Se escribe para extender un chisme, no para cuidar la escritura misma. Es necesario recrear una voz infantil, pero no hay razón para asumir riesgos formales. Existe un atajo: olvidar la voz infantil, escribir infantilmente. Para eso están, por último, los diminutivos, los giros coloquiales, el desaliño de la prosa. No importa si al narrar se tropieza: también los niños se bambolean cuando caminan. Sólo interesa escribir, antes de que en la casa de al lado corran las persianas.
Quien espía por esa ventana no es, aunque lo parezca, una señora rica. Loaeza se resiste a solidarizarse literariamente con su clase social, y de ese modo lastra su obra. Mira desde fuera cuando sería mejor abrir la puerta y entrar a la alcoba de los vecinos. O a la suya propia. Echa mano de su memoria, pero renuncia al punto de vista que ella le dicta. Escribe plantada en el vacío, ajena a su clase, a toda tradición literaria, a cualquier visión del mundo. Nada la sostiene, ni siquiera ese origen que comparte con sus personajes. Es, deliberadamente, un vacío. Y lo mismo es su libro, que transcurre sin sujetarse a nada. No es católico, aunque en él se reza, ni recrea un universo infantil, aunque está escrito por una niña. No es una novela de aprendizaje: nadie crece, nada cambia. Ninguna formación se consuma, y no por pesimismo sino por desidia: avanzar supondría construir, rasgar el vacío.
Previsiblemente el hueco se extiende a todas partes. La novela pretende ser un cuadro costumbrista y el cuadro es, también, un hueco. Registra superficies, colores, texturas, pero es incapaz de atrapar el contexto. Observa un mundo y no encuentra fisuras para penetrarlo. Nada dice, salvo el atroz descubrimiento: los ricos también lloran. Tragedia nacional: nuestra cronista de sociales no se lleva del todo bien con la crónica. Apunta y no revela, detalla y no comprende. En Los de arriba, su último tomo de ensayos, repite el descalabro: revisa a la burguesía mexicana del siglo xx sin atisbar un poco de su fondo. La clase alta, uno supone, está más allá del mal gusto y de las fiestas: es, también, una visión del mundo. Aquella marca sugiere algo; éste detalle, un precepto. En el mundo de Loaeza, sin embargo, nada tiene fondo: un detalle es un detalle; una marca, una marca. Un rico es un rico es un rico.
Decir que permanece en la superficie no es reconocerle las virtudes del frívolo. La frivolidad es cosa seria: significa, enjuicia, divierte. Es una actitud ante el mundo, aliada del bostezo, y no un involuntario déficit de profundidad. El frívolo acaricia la superficie porque la superficie, así acariciada, lo significa todo: es el mundo, no su velo. Loaeza hace lo contrario: toca superficies chatas, vuelve el mundo velos. Además: el frívolo consiente sus propias superficies. Adversario de la densidad, crea formas livianas, prosas transparentes, estructuras exactas. No desconoce la complejidad formal, simplemente la sublima. Escribe bajo una certeza: la densidad, en literatura, supone un fracaso del estilo. Es sencillo por depuración, no por error. Es, en una frase, un maestro de las formas —y la forma es el fondo.
Tomada en serio, esta literatura sólo atiza nuestra misoginia. No es obra de sucesivas mujeres sino, pretendidamente, de cierto eterno femenino. No habla la voz de una mujer irrepetible sino, al revés de las autoras verdaderas, un acento rústicamente mujeril. Se exagera la femineidad, como si se escribiera con los ovarios. La mujer, de creerle a estos libros, es la infinita sucesión de lugares comunes: más corazón que cerebro, menos elegancia que cursilería, un ser sencillo y entrañable. Eso y, en el caso de Guadalupe Loaeza, otras cosas: la explosión de los diminutivos, el fracaso de la ligereza, el dominio de lo anodino. Mujer, suma de obviedades.
Más grave es otra cosa: la mujer, de creerles todavía, es ajena a la literatura. No sólo escribe mal: también desconoce todo pasado literario. No hay en estas obras un intento de plantarse en una tradición narrativa; se le ignora, como si la literatura fuera masculina. Cervantes, se sugiere, es el olvidado marido golpeador, mientras Joyce, tan alto y tan delgado, el amante nunca conocido. Lo que triunfa es la charla vana, a media tarde, de algunas mujeres jugando a ser mujeres. Guadalupe Loaeza, que está entre ellas, levanta la voz para ser escuchada. Gesticula, algo dice. Un cubierto tintinea dentro de una taza. Nuestra atención se pierde en las nubes. Revienta la nube. Tan bonita. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).