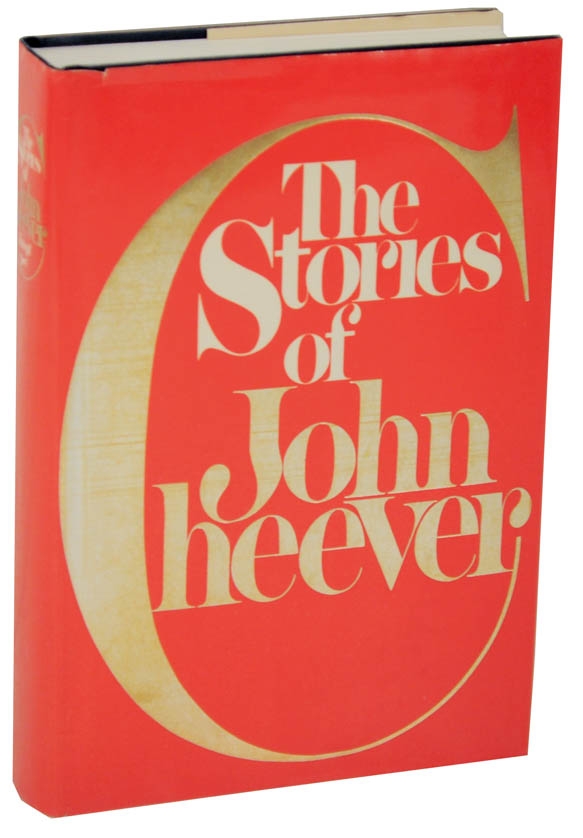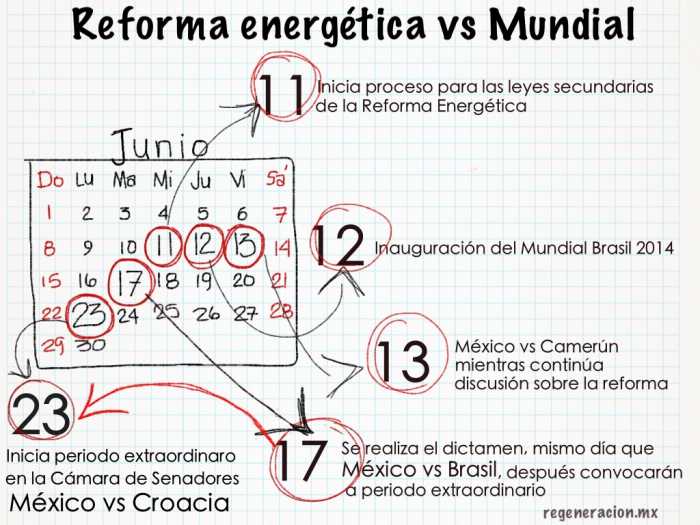Hace algunos años los editores de una revista del estado, de cuyo nombre no quiero acordarme, me pidieron una colaboración. No recuerdo con exactitud las cantidades, pero cuando les pregunté por el pago me dijeron más o menos esto: dos mil pesos si la colaboración era un cuento y dos mil quinientos si se trataba de un ensayo. Es decir: por algún (muy) extraño razonamiento (o falta de) los editores del estado consideraban que un ensayo merecía una mejor paga, como si escribir un cuento fuera cualquier cosa. Traté de ponerme en el lugar de estas personas para entenderlas: un ensayo (a lo mejor) necesita investigación bibliográfica, por ejemplo, tener un pensamiento claro, lógico, mientras que los que escribimos cuentos nomás nos sentamos frente a la computadora e inventamos personajes e historias de nuestro ronco pecho; no pasamos semanas cavilando sobre el destino y el origen de nuestros personajes; no tomamos litros y litros de café o té para estimularnos por las mañanas, cuando pensamos que nada vale la pena (y mucho menos escribir un cuento); no consultamos una y otra vez el diccionario de la lengua española o el María Moliner para cerciorarnos de que las palabras que utilizamos sean exactas; no gastamos cartuchos y cartuchos de tinta para corregir y no imprimimos un borrador tras otro para finalmente sentir que nuestra historia está acabada; y lo más importante, no dejamos en diez páginas una parte de nuestra alma o de nuestro páncreas necrosado.
Le comenté esto a mi hermano en alguna ocasión y él me respondió (sabio como es algunas veces):
—Lo que pasa es que para ellos el parámetro es la clase de cuentos que reciben.
Y así es, nada más hojeando aquella revista del estado, y muchas otras que pretenden ser literarias, nos damos cuenta de la clase de escritos que en la república bananera de las letras mexicanas son considerados cuentos, con todas las letras. No tuve más remedio que darle la razón a los editores. En México el cuento es considerado un género menor debido a un montón de mal entendidos. De entrada, la gran mayoría de los que practican el género no le tienen suficiente apego (muchos de ellos al parecer ni siquiera leen cuentos). Cuántos jóvenes no se han hecho cuentistas nomás porque les da flojera escribir una novela. En textos y entrevistas que he leído en la red, en talleres de literatura a los que tuve la mala suerte de asistir, se repite con frecuencia esta cantaleta: que en el cuento lo importante es la anécdota, no los personajes. El resultado: la gente prefiere leer novelas que cuentos, o ver Breaking Bad, porque por estos medios encuentran lo que yo considero la sustancia activa de la literatura moderna: los personajes. ¿Por qué voy a perder mi tiempo leyendo un tomo de cuentos de un joven mexicano que no conoce nada del dolor humano (vamos, ni siquiera ha sufrido una endodoncia) cuando puedo seguir las peripecias del atribulado Walter White en la televisión? ¿Por qué voy a leer una historia donde la anécdota fantástica (o no) es más bien ramplona, donde los personajes son fantasmas sin origen ni destino, sin padre ni madre, títeres subordinados a un giro narrativo en el que se desdoblan escritos de una manera muy linda? Hasta las telenovelas mexicanas son más interesantes. Esta concepción del cuento ha logrado finalmente que sólo a los especialistas les interese este género, o a gente muy ociosa, pero no a los lectores puros: esa extraña especie en extinción cuyos últimos ejemplares podemos ver algunas veces en el metro con un libro de Ken Follet en la mano o de Xavier Velasco (a quien, dicho sea de paso, personalmente admiro por ser el único escritor mexicano que vive de sus regalías).
Habrá quienes repliquen que en un cuento los personajes no deben ser complicados por falta de espacio, etcétera. Y para probar que están equivocados tengo aquí a mi lado un libro al que yo llamo La Biblia Roja, publicado en 1978; su título es: The Stories of John Cheever. Pero también podría citar a Chejov, al Cortázar que nadie imita, que no es el de “Continuidad de los parques” sino el de “La señorita Cora” o “Cartas de mamá”. Pero volviendo a Cheever, si él resucitara y se hiciera pasar por un joven aspirante a escritor mexicano y fuera a uno de esos talleres donde la cantaleta de la anécdota por encima de los personajes es dogma, le dirían que muchos de sus cuentos pecan de no ser necesariamente redondos, que se toma demasiado tiempo en describir personajes que no van a volver a aparecer (como en “A Miscellany of Characters That Will Not Appear”); sus giros psicológicos y finales abiertos no serían siquiera comprendidos (algo que ya había inventado Chéjov cien años atrás) y le recomendarían que matara al protagonista o bien (algo mucho más obvio) que todo fuera un sueño. Los editores del estado lo consideraría apenas un gaznápiro (es decir: un escritor de cuentos) y le pagarían menos dinero que a una egresada de la Ibero con lentes de pasta, más inteligente porque es capaz de citar a Foucault.
Hace algunos años compartí habitación con un escritor veterano en un festival de literatura. El tipo se levantaba a escribir a las siete de la mañana porque quería demostrarse a sí mismo que era posible escribir un cuento cada día. Yo recordé los diarios de John Cheever en donde podemos seguir día a día su proceso creativo: sus reflexiones, tribulaciones etílicas, aventuras sexuales, problemas familiares. En ese interesante tomo podemos ver cuánto sufría ese hombre para escribir historias que nosotros, egoístas lectores, leemos ahora en unos cuantos minutos. Creo que el género merece algo más que pura invención, u oficio; merece un pedazo del alma.
Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).