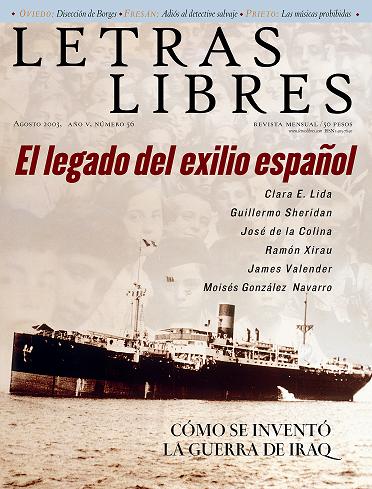Mi relación con Barcelona es eminentemente infantil; se trata, a fin de cuentas, del lugar donde mi padre fue niño y al que llegué a vivir con mi hija de año y medio. Sin embargo, en su misma traza urbana, la ciudad depende mucho de la imaginación infantil. Sus límites son una montaña con un parque de atracciones y la playa que se inventó contra la voluntad del oleaje, como el arenero de un tumultuoso kindergarten. En medio están los edificios del Ensanche, con sus esquinas de chaflán y sus patios interiores. Vistos desde el cielo, parecen el trabajo de un juguetero interrumpido por un berrinche: las agujas locas que el eterno Gaudí no acabará de construir en la Sagrada Familia.
En sus capas superpuestas —muralla romana, piedras románicas, agujas góticas, balcones modernistas, cristales posmodernos—, la ciudad se despliega como una fantasía útil, el sueño desaforado, pero a fin de cuentas práctico, de una tribu que no ha perdido el gusto pueril de divertirse en serio y suspende el trabajo para los empeños superiores de subirse a los hombros de sus congéneres en un castillo humano, recibir a los Reyes Magos que llegan del mar para cabalgar entre los taxis o recorrer los bosques aledaños en un intrincado safari de champiñones.
Por momentos, Barcelona se articula como un aparato armado por alguien que no conocía las instrucciones. En ciertas calles, las piezas del Lego se mezclan con las del Meccano. Jaime Gil de Biedma, que vivía a dos cuadras de donde yo vivo, solía oír desde el balcón las sirenas de los barcos. En estos tiempos en que nada es bueno sin estruendo, al abrir las ventanas no se oye otro cantar que el de las motos.
Hablar de la centenaria niñez de este paisaje resulta tan arbitrario e irrefutable como decir que el Barça salta a la cancha del Camp Nou con los colores del Hombre Araña. No podía ser de otro modo en una urbe donde el habitante más distinguido es el gorila albino del zoológico.
Utilizada como ideología, la infancia ha producido ideas nefastas en el Ayuntamiento, que anuncia las obras del Forum 2004 con una fotografía de obreros entre montañas de arena y la leyenda: “En el futuro ellos jugarán aquí como niños.” Las torres que levanta la especulación inmobiliaria se presentan como una benévola ludoteca.
Si en las fotos del siglo XIX Barcelona se parece a Budapest, en las más recientes se parece peligrosamente a Hawai. La ciudad es internacional en la medida que adopta niños chinos, compra arquitectura de franquicia, promueve el turismo esnob y recibe mano de obra barata del Tercer Mundo. Gobernada con las rabietas de un infante insoportable que grita “¡mío, mío!”, la capital catalana ha sido entregada a las mafias de la construcción y su plan urbano sometido a una fiesta de cumpleaños donde los avorazados se disputan el pastel y los regalos.
La ciudad es infantil en su egoísmo, pero también en su capacidad de imaginar. El arquitecto Óscar Tusquets ha escrito que de niño los edificios de Gaudí le recordaban la casa de los osos polares del zoológico. La frase atrapa el sentido juguetón del modernismo catalán. Nada sería más lógico que asistir a un concierto de autómatas de madera en el colorido Palau de la Música. Incluso los sanatorios despiertan fantasías: la Clínica Barraquer y el hospital de Sant Pau parecen locaciones para curar con efectos especiales. Y no faltan las estatuas concebidas como mascotas: la lagartija cubierta de mosaicos en el parque Güell, Caperucita en Paseo San Juan, el toro sentado en Rambla de Cataluña, el pez dorado de Frank Gehry en el Paseo Marítimo, dispuesto a tragarse el sirocco entero. Lo primero que el visitante ve en el aeropuerto es un caballo muy orondo de estar tan gordo. Conviene no acercarse de noche a este juguete. El Dr. Estivil, máximo especialista catalán en los desórdenes del sueño, ha descubierto que “las estatuas de Botero roncan mucho”. Les falta cuello para descansar en paz.
Puertas adentro, la pintura ofrece otras versiones de la infancia: Miró inventa cielos para que las estrellas floten con roja asimetría, Dalí derrite relojes y Tàpies recupera los usos táctiles de la arena.
Jordi Sabater Pi, el psicobiólogo que capturó al gorila albino Copito de Nieve, comenta en el libro Los momentos decisivos: “¿Sabe qué es la vida? Una fantasía de las proteínas.” El científico barcelonés ve los trabajos del ADN como una fábula que nos escribe, formulación admirable, pero nada insólita en un sitio donde las palabras parecen inventadas por Esopo y el murciélago se llama rat penat, “ratón condenado”.
¿Puede extrañarnos que Foix, uno de los principales poetas de Barcelona, haya sido pastelero? La ciudad ha hecho de sus postres una moral. Al respecto, conviene recordar la tipología establecida por Santiago Rusiñol: “Los hombres que comen bizcochos son los que pegan a las mujeres; los que comen melindros son los que se dejan pegar por ellas y los que comen ensaimada ni pegan ni se dejan pegar.”
Vivo frente a la parroquia de la Purísima Concepción, que fue trasladada piedra por piedra del Barrio Gótico al Ensanche. Una tarde estaba en el balcón y las campanadas sonaron raras, casi punks. Poco después, mi esposa me explicó la razón: el campanero había dejado que nuestra hija Inés diera las seis de la tarde. Las campanadas adquirieron un entusiasmo de fin de guardería.
“Tenemos de genios lo que conservamos de niños”, escribió Baudelaire. En el delirio de sus motocicletas, el ulular de los vientos que se cruzan entre el mar y la montaña y el repicar de las campanas, Barcelona cansa y cautiva como un juguete ruidoso que por error o hallazgo también es una ciudad. ~
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).