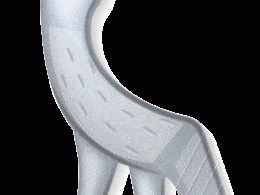Un inicio como otro cualquiera
Aquella tarde de principios de verano en Madrid el cine estaba casi vacío. Fuera hacía el típico bochorno de esos días en los cuales el calor duda un poco antes de inundar la ciudad. Debía ser una sesión de las primeras o un día entre semana. O tal vez todos habían visto ya la película. O la habían visto por lo menos aquéllos que debían
verla, los aficionados a las producciones con cierto regusto underground.
Aunque no, si lo pienso ahora, si lo repaso desde la perspectiva actual, en aquel momento en esta ciudad todos —o muchos— soñaban con ser underground. Pocos sabían en realidad lo que el término implicaba, pero cambiar, transformarse, pasaba por él. Con eso bastaba.
Y allí estaban los exiguos espectadores aquella tarde de verano, desperdigados por la sala de un cine fuera del circuito vanguardista, el cine de un barrio burgués. Y a veces se reían, a veces un poco a destiempo, de asuntos que bien visto, visto al menos desde esa óptica underground a la cual se aludía —a la que se llama con ese nombre por llamarla de un modo consensuado—, no eran tan graciosos.
Luego, años después, en el abarrotado cine neoyorquino, un día de lluvia, esos días inestables en los cuales el tiempo no acaba de decidir qué ropa ponerse, el público volvía a reír, a destiempo también —esta vez desde la óptica madrileña—, frente a algunas de las escenas de Mujeres al borde… La película había perdido desde luego el regusto underground de Pepi, Luci… y había apaciguado, de alguna manera, esa fascinación por los bordes tan clásica del cine de Almodóvar —travestís, religiosas, transexuales, sádicos, masoquistas, amas de casa asesinas…—, si bien mantenía aquello que Kristeva llamaría lo abyecto: "lo que molesta a la identidad, al sistema, al orden. Lo que no respeta fronteras, posiciones, reglas. Lo entremedias, lo ambiguo, lo compuesto". Los personajes de Mujeres, las mujeres de Mujeres, no eran desde luego corrientes para los espectadores de Nueva York.
¿O lo eran, al fin, en el Estado español de finales de los 80? ¿O lo eran en la imagen esperada, transformada, proyectada, exportada? ¿Cómo habían cambiado nuestras inhibiciones colectivas, cómo nuestro deseo colectivo, si es posible hablar de tal concepto en una comunidad tan rica y diversificada como la nuestra y si resulta verosímil categorizar asuntos tan complejos en cualquier comunidad, sea de la naturaleza que sea?
¿Cuántas y qué cosas habían variado en el lapso transcurrido entre ambas películas? ¿En que sentido se había alterado el imaginario sexual de todo un grupo o, por lo menos, la representación más evidente de dicho imaginario?
Regreso un momento a aquella tarde del verano madrileño. Proyectada sobre la pantalla, en directo, la "lluvia dorada" se apropiaba de la imagen y de los ojos. La escena típica de una producción hardcore dejaba al público de aquel cine burgués indiferente o le producía risa, una risa divertida más que nerviosa. Nadie parecía avergonzarse ni incomodarse, como si pasar del beso recortado por la censura a la "lluvia dorada" fuera algo lógico.
Y esta actitud resulta fascinante, incluso teniendo en cuenta el modo en el cual el director minimizaba la escena por su estrategia de construcción de la realidad como hipérbole, casi parodia. Resulta peculiar incluso reflexionando sobre el hecho de que tal vez un buen número de los espectadores, que no habían frecuentado salas "porno" o de cine underground, no sabían siquiera cómo dar nombre a lo que estaba teniendo lugar ante sus ojos.
En cualquiera caso, pasara lo que pasara, ocurriera lo que ocurriera en la pantalla, todo debía ser lícito en una ciudad que aspiraba a alcanzar la visión de un mundo sin recortes; una ciudad, una colectividad, que incluso durante la dictadura, por la propia anomalía de la situación real, había visibilizado las estrategias de una timidísima "apertura" a través del bien conocido "destape": mostrar, hasta en los medios de comunicación, lo sexual, tantos años negado para el país entero. Se trataba en parte del anuncio de un cambio político y en parte de una maniobra de distracción. Sin embargo, lo curioso del fenómeno iba más lejos, porque la distracción era una maniobra de ida y vuelta: los primeros años de la revista Interviú escondían su desacuerdo político entre los pliegues entreabiertos de cualquier falda y a nadie parecía molestarle, como si contemplar los cuerpos fuera garantía de olvidar el resto. Una curiosa entente, no cabe duda.
Por eso aquella tarde, en el cine de mi barrio, la lluvia cayó unos instantes sobre una de las protagonistas y nos refrescó a todos los que estábamos sentados en esa oscuridad que seguía siendo cómplice, como siempre es el cine, aunque de nuevas emociones. Era una lluvia insólita que, como sucede a menudo, no hablaba de sexo sino de deseo, de un deseo que aún no tenía nombre, pero que nos hacía volver por más. Más de lo que fuera. Más transgresiones, al fin, en forma de una "lluvia" que, milagrosamente, se convertía en metáfora de libertad, de modernidad, de una tachadura rabiosa sobre el límite.
Desde el día en que la "lluvia dorada" entró como si tal cosa en un cine burgués, nos situamos como grupo, por lo menos en la manifestación exterior del imaginario sexual, entre los colectivos más desinhibidos de Occidente, capaces de escandalizar a cualquiera con una desenvoltura inesperada, integrando en ese imaginario, con la mayor naturalidad, temas o colectivos tradicionalmente percibidos como los bordes. Parecía una desenvoltura inaudita para un país de arraigada tradición católica, con una historia de la modernidad desbordante de regresos al pasado.
No obstante, los cambios debieron ser más paulatinos y más plurales de lo que recuerdo ahora al tratar de buscar el inicio heroico de esta historia, al intentar hallarlo en un lugar concreto, por mor del relato, para comenzar en alguna parte. De hecho, otras producciones contribuyeron a la transformación del imaginario.
Me viene a la memoria, por ejemplo, una película muy de época, Ópera prima, que sin recurrir a lo underground de Almodóvar ni a lo explícito de Bigas Luna —cuya sexualidad a veces brutal parece enraizada en nuestra tradición clásica literaria, sorprendente por su desfachatez para el lector desprevenido—, quizás también por el momento en que es rodada, relataba el sexo de un modo espontáneo. Su narración revisaba el tratamiento de un tema hasta esos años abordado en general de un modo cohibido o bochornosamente "cuartelario", como demostraría el sinfín de películas pobladas por sátiros que perseguían a mujeres en salto de cama, un conjunto producido en serie durante la mencionada época del "destape".
La pregunta siguiente parece inevitable: ¿quiénes somos ahora, tantos años después? No resulta, desde luego, fácil de contestar, al menos si detenemos la mirada en lo que se supone podría epitomizar las aspiraciones de la mayoría, los medios. Si es cierto que hablar de sexo es siempre hablar de deseo y que hablar de deseo es no decir jamás aquello que en realidad se quiere decir, las cosas podrían ser algo más complicadas de lo que cabe pensar al sentarse, una noche cualquiera, frente el televisor de casa y observar las intimidades eróticas y los desvestimientos espontáneos con los cuales los medios nos torturan hoy más que nos excitan.
¿Es eso sexo? ¿Es deseo? ¿No devuelven en la actualidad los medios —seguramente el lugar más eficaz para representar ese imaginario colectivo— una imagen a su modo paródica, sexo medio en broma, sexo sin deseo, sexo sin sexo? ¿No representan con frecuencia un falso desenfado al mostrar "gobernantas", adictos al s/m, transexuales, travestís, vidas privadas hechas públicas, una hipérbole casi herencia de Pepi, Luci… sin la trasgresión que la película implicaba? ¿No se han apropiado los medios de un imaginario sexual colectivo y lo han convertido, de algún modo, en una especie de barraca de feria, deteriorado, manipulado?
El sexo es una cosa muy seria; de las más serias, diría incluso. Y es también un asunto particular, de cada uno. Más aun: es probable que hablar de un "imaginario colectivo" en materia de sexo sea cada vez una simple aproximación, una empresa condenada al fracaso. Porque sexo, el que interesa al menos, es aquello que ocurre cuando el producto manufacturado empieza a ser experiencia privada y el juego que en ese finísimo límite debe establecerse es, por definición, sutil. No hay sexo sin deseo, como no hay sexo entre bromas. No hay sexo que no guarde información en la manga y no hay sexo que no vele al desvelar. Contarlo todo, mostrarlo todo, exponerlo, como hacen nuestros medios en la actualidad en un supuesto ejercicio de desinhibición, es un síntoma de un comportamiento algo disfuncional, pero no es sexo. No es, desde luego, el sexo flagrante que juegan a mostrar.
Lo vio bien Barthes en El placer del texto: "¿El lugar más erótico de un cuerpo no está acaso allí donde la vestimenta se abre? En la perversión (que es el régimen del placer textual) no hay 'zonas erógenas' (expresión por otra parte bastante inoportuna); es la intermitencia la que es erótica: la de la piel que centellea entre dos piezas (el pantalón y el jersey), entre dos bordes (la camisa entreabierta, el guante y la manga); es ese centelleo el que seduce, o mejor: la puesta en escena de una aparición-desaparición".
Y aquella tarde en el cine la "lluvia" se escapaba ante los ojos. Era el borde, el pliegue, lo que, por mostrarse, no se acaba de ver y lo que no se acababa de nombrar; la intermitencia de papeles entre esclava y señora, intercambiados ad infinitum, imposibilitando una identificación duradera. La sensación poderosa de querer volver por más. Más de lo que fuera.
Sobre el deseo y otras estrategias del discurso
Las cartas al director de revistas como Hustler o Penthouse —por citar algunos clásicos que podrían trasladarse a las revistas para mujeres— tienen en común con los seminarios de Jacques Lacan mucho más de lo que parece. De hecho, esas cartas al director con sus comentarios a menudo descarados sobre ciertas imágenes aparecidas en las revistas, ciertas poses, ciertos fragmentos capaces de despertar las fantasías más oscuras, parecen estar hablando de sexo y, aun así, se trata de cartas que por su misma estructura hablan tan sólo de deseo. Los lectores y lectoras, los habituales del género al menos, son conscientes de hallarse en una posición de inferioridad: son ellos los que piden. Y piden, sobre todo, algo que quizás no lleguen a obtener nunca e, incluso, algo que no quieren ni siquiera obtener.
Bien visto, sus peticiones son hasta modestas: sólo piden más. Una imagen más, un gesto más, una fantasía más… Pero saben, pues así funciona la industria, que el editor es caprichoso y que su misión es no darles siempre lo que piden. O dárselo hasta cierto punto; o dárselo tan pequeño —una fotografía diminuta al lado de la carta— que apenas pueden verla.
Eso es, en el fondo, lo que esperan como lectores, eso mantiene alerta su excitación y les hace volver al quiosco y rebuscar entre las páginas y beberse las páginas y regresar a ellas queriendo/no queriendo hallar la respuesta a sus peticiones. Y esperan. Esperan como el que aguarda una noticia importante o una llamada que no llega o el desgarro definitivo en un pliegue impertinente de la ropa que no acaba de desvelar la piel. Quieren que el desgarro suceda y, al tiempo, temen que suceda, que muestre lo que sólo era: apenas poca cosa. Ausencia, presencia, en el fondo es lo mismo.
De eso saben mucho los asiduos de los espectáculos tradicionales de strip-tease pese a que la actitud de hombres y mujeres —entendidos como colectivos— parecería ser diferente. El (o la) stripper juega, se va quitando prendas. Sólo queda el tanga, del cual se desposee en un momento dado y, de forma inmediata, se apaga la luz. La duración mínima de la visión, evanescente, con esa luz que dura tan poco, que permite adivinar y no mirar, deja a el espectador con la duda y la zozobra: ¿de verdad ha visto? Lo que se da aquí es, fundamentalmente, el miedo a ver, el terror al ansiado desgarro, a la explicitación extrema.
Por eso, tal vez, los lectores de las revistas pornográficas viven en la emoción última de esa carta que es incertidumbre de la respuesta, probabilidad misma de una respuesta a medias. Ahí radica la paradoja de este consenso encubierto.
Porque a su vez, el buen editor de pornografía sabe que lo importante es mantener vivo el suspense, preservar las posibilidades heridas. Sabe, en primer lugar, que es imprescindible aprender a moverse en esa franja sutilísima en la cual un producto manufacturado, de todos y de nadie, la pornografía, termina por convertirse en una obsesión particular, casera, aquélla que espera cada vez más, un poco más.
El buen editor sabe, además, que complacer al lector es, aporéticamente, decepcionarle en sus expectativas. El deseo sexual, el auténtico, debe tener una estructura de ocultaciones, como los mejores textos literarios. No todo puede decirse, ni por completo. Lo que constituye la verdadera esencia de las historias —al menos de las mejor contadas— y del sexo —del que nos hace perder la cabeza— es aquello que no se acaba de decir o de dar; lo que queda abierto a la interpretación, al siguiente encuentro; lo que nos sitúa en un territorio obsesivo que quiere cada vez más, empezar desde el principio otra vez, empezar incluso antes de haber terminado.
Y todo buen editor sabe cómo en ese juego se establece la fractura milagrosa entre la información que se manda y la que se recibe y, por tanto, la pérdida última de autoría única del texto, que es tanto como decir la pérdida de autoridad. El buen editor intuye que su misión última, como la de Sherezade, no es contar una historia, sino mantener despierto al lector, de ahí que hablar de sexo sea siempre y sin remedio regresar al deseo.
Pero el deseo, como explica Lacan, es difícil de atrapar y de definir. Es una falla, una fractura, un pliegue, una discontinuidad. El Otro dice "no" con mucha frecuencia o dice al menos "quizás", como sabe el buen editor de pornografía. Al fin, nos da sólo para quitarnos. Se trata de constatar un hecho: en el negocio del sexo no siempre se obtiene aquello que se espera o se quiere. Es más: casi nunca se obtiene. Sobre este punto se basa el regreso constante.
El final de la historia
Enciendo la televisión. No es muy tarde. Voy cambiando de canal distraídamente. Alterno las televisiones públicas y las privadas. En algunas hay una película, siempre la misma tantas veces vista. En otras, las más, alguien se desviste entre carcajadas y expresiones procaces o un presentador de aspecto serio comenta un programa sobre transexualidad. Un supuesto debate: unas personas cuentan su primera experiencia sexual o cómo descubrieron que eran homosexuales. Sigo mi recorrido: alguien popular saca trapos sucios del armario; presiento que el sexo no tardará en aparecer.
Me detengo un instante. Las parejas han decidido pasar algunas semanas en casas separadas mientras un equipo de seductores les hace perder la cabeza: escenas a punto de ser escabrosas son compartidas por los interesados y el espectador. Parecen aburridísimas; supongo que cuando la infidelidad es ajena no afecta mucho. Las escenas a punto de ser escabrosas despiertan la duda en los implicados: ¿no me quería tanto?
Es curioso: tal vez el espectador regrese cada día a ese canal, a ese programa, con la esperanza de ver más. La estructura misma mantiene el suspense, muestra sin mostrar, como la mejor pornografía y, sin embargo, la sensación última es mirar con prismáticos al vecino del quinto, algo tedioso. Es probable que la pornografía requiera unas actitudes, una estética, que aquí están ausentes. Si el sexo es aquello que sucede cuando el producto manufacturado, con extraordinaria precisión además, pasa a ser fantasía privada, la pornografía es aquello capaz de convertir la fantasía privada en producto de consumo. Observo el programa: no distingo ninguna de las dos posibilidades. Es, sobre todo, mirar por una mirilla. El sexo privado, sin focos ni trucos, es fastidioso, no invita a desear. Da un poco de risa.
Y comprendo, de repente, cómo en todos los canales que he ido repasando con la abnegación que la tele requiere no se estaba hablando de sexo en realidad: demasiadas risas, demasiados desvelamientos, poca técnica de representación. La finalidad última era abordar temas impúdicos, escandalosos, sorprender la cotidianidad ajena en lo que parecería lo más privado.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Será acaso que el sexo ha recuperado su estatus de tabú o, peor aun, ha adquirido la categoría de irrelevancia? ¿Para esto tanto esfuerzo histórico, alcanzar el derecho de hablar de sexo como metáfora de tantas cosas? Pero ¿se está hablando de sexo o se trata, simplemente, de entrar en las pequeñas intimidades del otro sin jerarquía alguna?
¿Qué mirada ha construido un producto que, por algún motivo difícil de determinar, tiene tanto en común con la mirada tosca de las producciones cinematográficas en las cuales los sátiros perseguían a las mujeres? ¿Dónde han ido a parar los bordes, cualquier borde, si se presenta ahora "gente corriente" con problemas que, al hacerse públicos, han dejado de serlo, han pasado a ser excepcionales durante esos quince minutos de celebridad?
Porque está claro que el fin último de este desvelamiento es el escándalo, pero ¿por qué debería el sexo ser un escándalo salvo para la mirada hegemónica que desde siempre ha jugado a desvelar a las mujeres —y ahora a los hombres— en sus momentos más íntimos, hasta más banales? Asomarse de este modo es agotar el secreto, la incertidumbre, el deseo. Y el sexo, ¿por qué no?
Apago el televisor y regreso en la memoria a aquella tarde de verano en la cual la "lluvia" nos refrescó a todos y deseamos volver por más, más de lo que fuera. Aquella tarde en que nos enseñaban nuevas formas de entender el sexo frente a la repetición absurda de desvelar falsas intimidades, la táctica antigua y reiterada de la mirada hegemónica. Si hablar de sexo es casi siempre hablar de deseo, asomarse a la mirilla no es jamás garantía de nada: a veces, el vecino sexy del quinto está sola y tristemente viendo la televisión. –