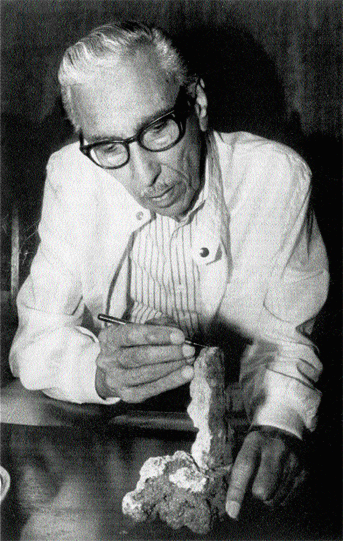I
En 1987 visité a Pablo Antonio Cuadra en las oficinas de su periódico La Prensa, en Managua. No era de ninguna manera el peor momento de la vida política de Cuadra —ni tan malo como en 1937, cuando fue encarcelado por el primer dictador de la dinastía Somoza, ni como en 1954, cuando volvió a la cárcel, ni como en 1956, cuando estuvo encarcelado varios meses, ni como en 1979, cuando su primo fue asesinado y el último de los Somoza hizo que una muchedumbre atacara las oficinas de La Prensa e incluso envió aviones para bombardear el edificio en que se hallaba. Y sin embargo, cuando lo visité, a don Pablo Antonio la vida difícilmente podía parecerle buena. El Frente Sandinista de Liberación Nacional estaba en el poder, y La Prensa trataba una vez más de encarar a un gobierno opresivo. Los sandinistas ordenaron la clausura del periódico. Y también enviaron muchedumbres para atacar las oficinas. Los muros exteriores lucían las huellas de las balas.
Cuadra era uno de los codirectores del diario, y había ocupado ese puesto durante más de treinta años, al lado de uno u otro de los miembros de la familia Chamorro, sus primos, quienes eran los propietarios. Cuadra desempeñaba el papel de un viejo sabio, fundador del suplemento literario, columnista semanal, jefe de la página editorial, editor en jefe ocasional, y siempre el prosista principal. También era un hombre terco. Los sandinistas se empeñaban en cerrar el periódico y, a pesar de ello, Cuadra insistía en acudir a las oficinas editoriales en la carretera Norte para recibir visitantes y decirles exactamente lo que pensaba, tal como lo habría impreso si el gobierno se lo hubiera permitido. En ese entendido me recibió —como otro reportero enviado de Nueva York.
Me ofreció asiento en una oficina escasamente amueblada. Y, mirando hacia la pared a mi lado, habló abundantemente sobre los sandinistas y el papel que representaban en Nicaragua. No era un hombre amable. Su cara era larga y parecía una “I” mayúscula; sus lentes oscuros formaban la línea transversal superior, y el cuidado bigote blanco formaba la línea transversal inferior. En medio destacaba una nariz tan vertical y recta como una viga de acero. Una nariz que parecía decir “otros podrán doblegarse, pero yo no”.
Los sandinistas, me explicó, no eran realmente sandinistas. El verdadero Sandino fue un general guerrillero que encabezó una rebelión en las montañas nicaragüenses contra los marines de Estados Unidos en los años veinte y treinta —que desde la perspectiva de Cuadra, apenas habían pasado ayer. En esos años, muy pocos periodistas e intelectuales nicaragüenses habían apoyado al auténtico Sandino. Pero Cuadra, aunque no era más que un adolescente, se contaba entre esos pocos. Pasó su primer periodo en la cárcel, en 1937, acusado de pegar carteles del general Sandino, lo que se consideraba como un acto subversivo. Y en verdad debe de haber sido culpable, dado que cincuenta años después aún seguía pegando carteles del general Sandino. Un retrato del general guerrillero, enmarcado y protegido con un cristal, lo miraba desde la pared de su oficina mientras conversaba conmigo. Hoy me parece que ese retrato expresaba una actitud tan subversiva en 1987 como en 1937. Pues, ¿quiénes eran los sandinistas de los años ochenta, desde la perspectiva de Cuadra? ¿Qué sabían del pasado nicaragüense? Eran impostores, no sabían nada.
Los sandinistas afirmaban ser cristianos; Cuadra los describía como enemigos del cristianismo. Afirmaban ser nacionalistas; los describía como enemigos de la cultura nicaragüense. Afirmaban estar a favor de la libertad; los describía como enemigos de la dignidad del individuo. Estaban destruyendo una tradición de crianza ganadera de cuatrocientos años, que siempre había sido el eje de la vida nicaragüense. “La ganadería es historia”, escribió Cuadra una vez, citando a sus propios abuelos. Y los sandinistas estaban arruinando la poesía nicaragüense.
Interpolé una pregunta: ¿Acaso los propios sandinistas no eran poetas o, por lo menos, algunos de ellos? Eran famosos en todo el mundo por haber hecho “la revolución de los poetas”. Cuadra se encrespó ante la pregunta. Dijo que los mejores poetas de Nicaragua, los jóvenes, los que de verdad tenían talento, habían marchado al exilio. A Texas. Mencioné a Sergio Ramírez, el novelista, quien fue vicepresidente en el gobierno sandinista. Cuadra se encolerizó. Culpaba a Ramírez de orquestar el engaño que había puesto a Nicaragua en manos de los sandinistas.
Musité unas cuantas observaciones para señalar que Estados Unidos también era responsable de los sufrimientos de Nicaragua. Cuadra no estaba de humor para hablar de los crímenes de Estados Unidos. Se burló de los norteamericanos que temblaban llenos de culpa por la historia de Estados Unidos en América Latina. La culpa de los norteamericanos era un complejo psicológico que él no podía entender —no porque estuviera de parte de Estados Unidos en la Guerra Fría. Sobre todo despreciaba a Fidel Castro. Aborrecía la uniformidad cultural del bloque comunista.
Le preocupaba lo que los sandinistas le pudieran hacer. Los líderes revolucionarios habían explicado con franqueza que acabar con La Prensa, y, por extensión implícita, con sus editores, le costaría a los sandinistas menos que permitir que el periódico prosiguiera con sus insultos. No obstante, él permaneció impertérrito. Acaso gozaba de una ventaja psicológica sobre los sandinistas. Varios de los principales sandinistas, por lo menos los intelectuales y los relacionados con la literatura, habían sido protegidos suyos en La Prensa durante la dictadura somocista. Publicaba sus escritos. Apoyaba sus actividades clandestinas. Aceptaba la idea de introducir reformas socialistas en la vida nicaragüense —aunque el socialismo, en su concepción, era un sistema estrictamente democrático. Pero una vez que tomaron el poder y demostraron estar comprometidos con un concepto de socialismo muy diferente, de corte cubano, no pudo más que mirarlos con el furioso desdén de un maestro que cree que sus propios alumnos han traicionado sus enseñanzas. ¿Rendirse ante esos ignorantes y desagradecidos dogmáticos? ¿Ceder ante sus caprichos autoritarios? No.
Por su parte, los sandinistas trataban a Cuadra de una manera realmente extraña, o por lo menos así me lo parecía. Algunos de los líderes eran, en efecto, poetas, y sus escritos ocupaban un sitio prominente en los estantes de los escasos y miserables comercios de Nicaragua donde podían comprarse libros. En cambio, casi era imposible encontrar la poesía de Cuadra —aunque, cruzando la frontera con Costa Rica, todavía se conseguía muy fácilmente una buena edición, barata, publicada en varios volúmenes por otro de sus primos. Ese tipo de cosas —el promover sus propias obras, el suprimir las de Cuadra— debe de haber llenado de incomodidad a los sandinistas.
Lo vilipendiaban en público. Y sin embargo, en privado, y a veces no tan en privado, lo veneraban. Era el enemigo, pero también el maestro del verso nicaragüense, en un país donde el verso era el rey. Era el agente del imperialismo, y una joya de la cultura nacional. El opresor, y la única persona cuya buena opinión era apreciada por todo nicaragüense bien instruido. La situación entera era sin duda digna del Dr. Freud. Aun Tomás Borge, director de la policía secreta, hacía gala de ambivalencia. Borge llamaba a Cuadra “el intelectual orgánico de los terratenientes ricos”, una frase gramsciana que confinaba a Cuadra al basural de la historia; y sin embargo el Ministerio del Interior publicó uno de los poemas de Cuadra. Borge solía bromear, con cierto dejo ominoso, que posiblemente habría que quitarle a Cuadra el dominio sobre su obra y nacionalizarla para bien del pueblo, como seguía sucediendo con un buen número de plantaciones cafetaleras y ranchos ganaderos.
Creo que la ambivalencia de los sandinistas finalmente contribuyó a su ruina. De una u otra manera, querían librar a Nicaragua de La Prensa para siempre. Pero nunca se atrevieron a ofender o a desafiar a los partidarios extranjeros de La Prensa —aunque a los sandinistas no les importó ofender o desafiar a la opinión extranjera tratándose de otros asuntos. Secretamente, debe de haberles preocupado la suerte de su propia cultura nacional si La Prensa —y, en especial, su suplemento literario— eran eliminados.
Una de las cosas raras de la época en que los sandinistas estuvieron en el poder era que, en los periódicos sandinistas, los suplementos culturales hebdomadarios publicaban artículos para adular a estrellas de Hollywood, cantantes folclóricos y otras criaturas de la cultura norteamericana de masas, pero el suplemento de Cuadra, durante los periodos en que los censores le permitían publicar cualquier cosa, se apegaba resueltamente a los más eruditos temas hispánicos. Un lector casi podría haber afirmado que, desde un punto de vista cultural, los sandinistas eran los proestadounidenses y Cuadra el antiestadounidense. Finalmente los sandinistas cedieron y permitieron que el periódico volviera a imprimirse. Y, por supuesto, fue La Prensa —y sus editores, y su principal propietaria, Violeta Barrios de Chamorro— la que derribó a los sandinistas en la elección de 1990.
Creo que, en la época moderna, nunca ha habido un poeta, un verdadero poeta, que haya influido con tanta fuerza en los acontecimientos como lo hizo Pablo Antonio Cuadra desde su escritorio en Managua. Sin duda ejerció su influencia, en parte como editor de periódicos y en parte como consejero político, primero en el derrocamiento de la dictadura somocista, y luego, once años después, en el derrocamiento de los sandinistas.
Estrictamente como periodista, debería figurar como uno de los más grandes defensores de la libertad de prensa en el continente americano. Pero sobre todo ha ejercido su influencia en tanto que poeta —alguien que enseña a sus lectores, no sólo en Nicaragua, cómo pensar y cómo hablar, con qué ideas, expresadas en qué tono y con qué ritmo. Fue Cuadra, antes que cualquier otro escritor, quien sembró y cultivó la idea moderna de “nicaraguanidad” —sembró esa idea a principios de los años treinta y vigiló su crecimiento desde entonces, hasta que había retoñado en nudos tan frondosos y enredados que apenas podían creerse. Casi como la propia Nicaragua.
II
La poesía de Cuadra pasó por varias etapas —una fase de rusticidad, derivada de Hesíodo, y una fase de contemplación católica. Pero el aspecto más notable de su poesía (y de sus ensayos, y también de sus cuentos folclóricos, por no mencionar sus grabados en madera) proviene de su constante indagación en el pasado indígena y la antropología nicaragüense, de sus estudios sobre el carácter nacional nicaragüense. Nunca trabajó esos apuntes de manera sistemática, por lo menos no en una medida que pudiera compararse con El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Sin embargo, sí definió unos cuantos rasgos nacionales. Señaló las viejas formalidades hispánicas de la arquitectura de Managua, el trazo de cuyas calles se origina a partir de la iglesia y de la plaza de armas, y advirtió cuán estrictamente se apegaban a esas formas los viejos pueblos nicaragüenses. Señaló también la austeridad con que los nicaragüenses se visten, y de ello dedujo una cualidad a la que denominó sobriedad —un rasgo que distingue claramente a Nicaragua del colorido y la achispada exuberancia de una cultura como la mexicana.
Escribió sobre las migraciones de los indígenas chorotegas y nahuas que originalmente habitaban el territorio. Notó que, desde entonces, ese espíritu migratorio nunca había desaparecido, como lo muestran los ritos procesionales sagrados de los chorotegas y los de la Iglesia nicaragüense desde el periodo posterior a la llegada de los españoles. E infirió una cualidad a la que bautizó transitoriedad. A la calidad transitoria de la vida nicaragüense, escribió Cuadra, se debe que a veces los nicaragüenses han sido llamados “los chinos de América Central” o incluso “los judíos del istmo”.
Apuntó que la transitoriedad es, por naturaleza, una cualidad trágica —como lo son, en su opinión, todos los rasgos de los nicaragüenses. La procesión, el viaje, la migración —en Nicaragua, lo más probable es que tales cosas conduzcan a cualquier puerto, menos a uno feliz. A su juicio, la verdadera épica nacional era Robinson Crusoe, un relato alarmante. Se dice que Daniel Defoe se inspiró en la historia de un marinero escocés que, luego de naufragar, llegó a una isla desierta en 1705; pero Cuadra insistía, por el contrario (citando una entrada de la Encyclopedie Larousse), que el relato de Defoe provenía de un marinero nicaragüense, un indígena misquito, que naufragó en una isla caribeña en 1680. “Todo nicaragüense —escribió Cuadra—, si consulta su corazón, lo sabe: Robinson Crusoe era nicaragüense. El robinsonismo es nuestra tentación y nuestro peligro.”
Señaló una realidad de la geografía nicaragüense. Nicaragua ocupa el sitio exacto donde, a través del Río San Juan y el Lago Nicaragua, los océanos Atlántico y Pacífico casi se tocan. Nicaragua es el punto donde la geografía de América del Norte choca con la de América del Sur, y donde la vegetación del norte se encuentra con la vegetación del sur. Debido a que se halla dominada por volcanes y lagos, Nicaragua es el punto de encuentro del fuego y el agua. Y según la interpretación de Cuadra, estos hechos de la geografía y la vegetación reflejaban una cualidad metafísica. Era una dualidad. Era la cualidad que los antiguos chorotegas evocaban en sus esculturas, los hombres bestias, los cuerpos humanos con cabezas animales. Luego llegaron los españoles, y la dualidad se convirtió en un hecho social también. Nicaragua nació del encuentro de dos pueblos, indígenas y españoles. Se convirtió en un país mestizo, es decir, en un país doble.
Esta idea de la dualidad condujo a la entrada más asombrosa en su catálogo de características nacionales —una característica que sólo podía ser descrita históricamente, empezando con Colón. Fue el propio Colón, como lo señaló Cuadra, quien descubrió Nicaragua. El explorador buscaba el Dudoso Estrecho de leyenda, que lo llevara al Gran Khan. Es decir, buscaba la unidad global. Pero, al topar con Nicaragua, finalmente intuyó que, en vez de ello, había descubierto un Nuevo Mundo, no sólo una serie de islas. Fue Nicaragua, creía Cuadra, la que le dio el nombre de “América” al Hemisferio Occidental. Colón preguntó a los indígenas cómo se llamaba su tierra, y ellos le respondieron “Amerric”, y el nombre fue adoptado por Vespucio, el cartógrafo, quien bautizó al Nuevo Mundo.
Los españoles eligieron Nicaragua como el centro de su imperio en el Nuevo Mundo. De Nicaragua partió el ejército de Pizarro para suprimir la revuelta de los incas. En Nicaragua tuvo lugar, en 1550, el primer intento de crear una América independiente con la revuelta en León de los hermanos Contreras y su “Ejército de la Libertad”. Fue en Nicaragua, siglos más tarde, donde el imperialismo estadounidense, “el águila del mercado accionario”, hincó sus garras de la manera más violenta en América Latina. Y fue en las montañas segovianas de Nicaragua donde César Augusto Sandino —su nombre mismo evocaba la grandeza universal de Roma— enarboló el estandarte de la libertad para toda la América hispánica. Fue Nicaragua, en la persona de Rubén Darío, la que rescató el mundo de las letras en castellano del sueño de los siglos.
¿Pero qué era Nicaragua, finalmente? No era una nación insignificante, como algunas otras. El destino de Nicaragua —un “destino fatal, a veces grandioso, a veces tan cruel y obsesivo como una tragedia griega”— era enorme. Nicaragua era el umbilicus mundi de Occidente. Era el ojo de la aguja americana. Era la aguja de la balanza hemisférica. Era la garganta entre las Américas. Era un imperio. Pues hay naciones de lo particular, y naciones de lo universal. El Imperio Romano era una nación universal, como Estados Unidos y Francia, debido a sus culturas y a sus revoluciones. Y entre las naciones universales destacaba la diminuta Nicaragua. La universalidad —el último y el más trágico de los rasgos de Nicaragua, el ebrio punto muerto de una nación sobria condenada a la errancia ambivalente.
Y, pensando en esos rasgos nacionales, Cuadra se puso a escribir una mitología nicaragüense de su invención, una mitología inventada, que incluía a Sandino y, antes aún, las novelas españolas medievales, y todavía antes a los dioses aztecas y el comienzo del tiempo. (Los pueblos de lengua náhuatl en Nicaragua eran primos distantes de los aztecas mexicanos.) Escribió sobre sinuosos y asesinos jaguares sin ojos. Sus imágenes eran la noche, la salida de la luna, halcones, verdes selvas tropicales, pisadas indígenas, volcanes vomitando fuego, tiburones de agua dulce, sangre en el Lago Nicaragua, junto con insinuaciones etimológicas de las lenguas náhuatl, mangue y chorotega, todo ello enhebrado según la ilógica surrealista (aunque Cuadra no se consideraba a sí mismo surrealista). Un vívido ejemplo de ello es su poema sobre la historia nicaragüense, “Septiembre: el tiburón”. Lo cito porque, al término de mi entrevista con él, Cuadra volvió a su escritorio para buscar un ejemplar de una de las revistas literarias que había hecho, El Pez y la Serpiente (que también había sido cerrada por el gobierno), y la puso en mis manos con la recomendación de que estudiara su “Septiembre: el tiburón”. El poema comienza con una descripción de Nicaragua, en letra cursiva, al comienzo del tiempo:
Creyeron los de la lengua mangue
que la Noche,
todavía doncella, tropezó cuando transportaba
el ánfora de la luna. Y derramó
estas aguas pálidas,
dulces, donde el niño que yo fui
se asoma por mis ojos
y lee sin cansancio el arcaico
himno
de las olas —en el Principio
fue el verso —olas: estrofas
para idiomas inéditos, ritmos
que modelaron, como un caracol
el laberinto del oído.
Un niño vuelve al vientre. Vuelve
infante
al aire llorado de los peces: aves húmedas
sin canto
y pluma endurecida por una
crueldad purísima.
Aquí
ova la muerte desde el principio
su silencio incesante. Aquí
la siniestra aleta —el filo de la luna
rasga la tersa superficie del génesis.
La sensación de un comienzo, de un mundo en su etapa más temprana, de una civilización que apenas empieza a surgir, es quizá la nota más extraña y temperamental, una nota de algo salvaje e inconsciente. Al tocar esa nota, Cuadra volvía a una idea muy antigua en la historia de la poesía moderna. Era la inspiración que había hecho arder a Rubén Darío de joven —la inspiración que antes había tocado a Victor Hugo: componer una historia del mundo en verso y leyenda, comenzar por el comienzo. También Neruda adoptó la idea de escribir una historia del mundo, sólo que él se redujo a América Latina. Y Cuadra se redujo aún más —se redujo, primero, al escribir casi toda su grandiosa mitología en versiones fragmentarias, y, en seguida, a confinarla a Nicaragua, cuya población entera, aun hoy, comprende sólo a unos cuatro millones de personas. En vez de un Canto general, un Canto particular, minuciosamente concentrado.
No obstante, esa minuciosa concentración de Cuadra apuntaba a lo grandioso, incluso a algo de proporciones bíblicas —en ella había una insinuación, jamás declarada abiertamente, de que estaba escribiendo un nuevo libro sagrado, la Biblia mítica de su entrañable y diminuto país.
III
Cuadra se inició en la ciudad nicaragüense de Granada, como miembro de un grupo de jóvenes poetas en extremo talentosos que se reunían en el campanario de una iglesia. Aquellos inquietos granadinos discutían sobre literatura y se leían mutuamente sus obras. Soñaban guiar “la estirpe latina a la gran alba futura”, como había escrito Darío. Y emprendieron dos campañas ideológicas en Nicaragua. La primera de ellas en favor del general Sandino. ¿Pues quién habría de conducir a la estirpe latina? Tendría que ser el héroe guerrillero de las montañas segovianas. Desafortunadamente, en 1934, cuando los marines abandonaron Nicaragua, se le tendió una trampa a Sandino para que asistiera a unas negociaciones de paz en Managua, donde lo asesinaron a traición por órdenes del jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García. Los poetas granadinos sintieron un gran pesar por ello. Pero luego, recobrándose con una velocidad notable, reconocieron que, por lo menos, la muerte de Sandino había demostrado que sin duda habría de encontrarse en alguna parte de Nicaragua un líder fuerte y decisivo. Ese líder era Somoza. Y así, en una espectacular pirueta política, los poetas pasaron, de admirar a Sandino en sus remotas montañas, a admirar a Somoza en sus barracas en Managua. Entonces los poetas lanzaron su segunda campaña, que buscaba agitar los ánimos para producir una nueva y mussoliniana marcha a Roma en versión nicaragüense —es decir, un golpe de Estado, encabezado por Anastasio Somoza, para derrocar al gobierno electo de Nicaragua. Los poetas ayudaron a organizar un movimiento llamado los Camisas Azules, y los Camisas Azules pelearon en las calles. En 1937, Somoza hizo su jugada, depuso al presidente constitucional, y tomó el gobierno de Nicaragua en sus manos.
Los poetas en el campanario se convirtieron en poetas en el poder, y algunos de ellos sirvieron a la dinastía de los Somoza durante décadas. José Coronel Urtecho, el amigo de Cuadra, el líder intelectual del grupo, insistía todavía en 1976 en que no había nada incompatible en apoyar al general Sandino y luego apoyar a Somoza. Y sin embargo Cuadra respondió al golpe de Somoza de una manera muy diferente. En cuestión de meses advirtió que Somoza no era más que un gángster. Por ello Cuadra, lleno de ira, se dedicó a pegar carteles de Sandino y se hizo encarcelar. Dos años después del golpe, fue a España y, según el estudioso francés Jean-Louis Felz (en la tesis que presentó en la Sorbona, L’Oeuvre de Pablo Antonio Cuadra), se las arregló de alguna manera para entrevistarse con el propio Francisco Franco y le pidió armas para derrocar al gángster-dictador.
Franco era demasiado astuto para hacer algo así. Y Cuadra, después de un breve retorno a Nicaragua, huyó a México, donde tenía aliados. En México, no obstante, comenzó a arrepentirse de su proyecto político. No se sabe con precisión qué fue lo que provocó su cambio de parecer. En 1993 publicó un poema autobiográfico llamado “Memorias / La Tribu” en Vuelta (revista en la que Cuadra formaba parte del cuerpo de colaboradores —una importante distinción para un poeta centroamericano). El poema recordaba cómo, en México, se vio influido por José Vasconcelos, cuyo fascismo quizá era aun más extremado que el de Cuadra. Sin embargo, Vasconcelos se replanteó sus lealtades y, desde una nueva perspectiva intelectual, le preguntó a su amigo nicaragüense —según dice Cuadra en su poema— “¿Cómo pusiste tus esperanzas en un Generalísimo?” Y Cuadra abandonó las ideas fascistas.
Seguía considerándose un humanista cristiano, ahora en una versión que era genuinamente democrática. Todo lo que hizo después de que volvió a Nicaragua, y tomó un empleo en La Prensa —todas las posiciones políticas que adoptó, todos los riesgos que aceptó—, reflejaba su nueva actitud democrática y antidictatorial. Tal vez, al abandonar el fascismo, simplemente había vuelto a la línea política de su padre, quien era católico, conservador (pues pertenecía al Partido Conservador de Granada) y legalista. No obstante, Pablo Antonio nunca explicó cabalmente su giro democrático —por lo menos, hasta donde sé, no en ninguna de las versiones que se conocen de sus escritos. Por el contrario, en sus últimos años su principal tentación era admitir que, de joven, había cometido unos cuantos errores graves… y luego minimizar el episodio entero.
A veces simplemente afirmaba haberse visto influido durante una época por el fascismo —aunque, en realidad, había pronunciado una arenga demagógica en la radio, en 1938, donde declamó francamente “Somos fascistas”. A veces culpaba de sus errores a Coronel Urtecho, una especie de flautista de Hamelin, y fingía ser un inocente que había sido descarriado. (Coronel Urtecho hizo lo mismo. Aseguraba no haber estado presente cuando la manía por el fascismo se apoderó de los poetas granadinos.) Todas las anécdotas de su periodo fascista pertenecen a un libro suyo titulado Breviario imperial, publicado por Acción Española en Madrid en 1940. Pero ese libro ha tendido a desaparecer en los últimos años, al punto de que, en las bibliografías de sus principales escritos, a veces se menciona el Breviario imperial y a veces no. Todavía en 1999, la Biblioteca Pública de Nueva York conservaba en sus estantes uno de los pocos ejemplares del Breviario imperial, pero luego, por cuestiones de limpieza, se deshizo del volumen y lo sustituyó con un simple microfilme, formato en el cual leí el libro.
Es indudable que cualquiera respetaría el deseo de Cuadra de apartar esos escritos de la mirada del público. Estaba avergonzado. Sin embargo, habría sido conveniente que analizara su fascismo en detalle, y que explicara por qué se había vuelto finalmente en contra de él. Sus méritos como autor de mitologías poéticas y nacionalistas eran, después de todo, enormes. La nota mestiza en el nacionalismo nicaragüense, el prestigio mítico de Sandino y de los guerrilleros en las montañas, la grandiosidad de aspiraciones nacionales de Nicaragua (una grandiosidad que, según creo, no comparte ningún otro país de tamaño equivalente), el toque de milenarismo en la concepción revolucionaria nacionalista: todo ello era, en buena medida, obra suya. Todo ello se basó en sus tempranos compromisos políticos, como podrá advertirlo cualquiera que le dé un vistazo al Breviario imperial. Y todo este conjunto de ideas resultó ser inmensamente poderoso, lo suficiente como para capturar la imaginación del mundo entero en los años setenta y ochenta —desde luego no en su versión ultraderechista, sino en una versión ultraizquierdista católicomarxista confeccionada por uno más de sus parientes, el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, y un puñado de escritores más, los teóricos del sandinismo.
Me pregunto si unas cuantas reflexiones, bien ponderadas por parte de Cuadra, no habrían ayudado a ver con mayor claridad los peligros políticos que implica una mitología poética como la suya. Tal vez podría haber podido explicar a sus lectores en qué clase de sociedad soñaba en esos poemas, y por qué su sociedad soñada podría ser menos deseable en la vida real. En uno de los poemas de Canto temporal escribió: “Quise un orden como una columna gigante”, es decir, una sociedad apegada al orden, todo en su lugar adecuado, desde el rey hasta los obreros, todas las personas serenas y felices en un mundo católico helenizado. Unos cuantos comentarios de corte democrático al respecto podrían haber ayudado a sus herederos de izquierda de las generaciones siguientes a reconocer que también ellos soñaban con columnas gigantes, aunque en su versión del sueño el rey acabara llamándose “Directorio Nacional”. Podrían haber ayudado a que sus lectores reconocieran un puñado de rasgos significativos en los que la izquierda nicaragüense —cuando por fin accedió al poder, en los días de Ortega y Castro— extrañamente se asemejaba a esa ultraderecha nicaragüense que anhelaban los poetas granadinos en los días de Mussolini y Franco.
Pero no me cuesta trabajo imaginar que, una vez que Cuadra abrazó la democracia, su primera reacción fue resguardar su poesía de todo tinte político. ¿Qué habría ocurrido con su poesía si hubiera hecho mucho ruido acerca de sus antiguas convicciones políticas y la manera en que cambiaron? Se habría vuelto famoso y aun admirado por haber reformulado sus ideas políticas, pero esa notoriedad habría lastrado su poesía, y desde un punto de vista literario eso habría sido una lástima. Los poemas tienen una vida aparte de las doctrinas ideológicas que contribuyeron a inspirarlos. Su poesía no empeoró cuando se convirtió en un mejor pensador político. Tampoco hubo ninguna razón para que, al final de su vida, Cuadra revisara sus poemas tempranos para expurgar párrafos escandalosos o detestables. Hasta donde sé, su poesía no contenía nada que lo hiciera avergonzarse. Los Cantos de Pablo Antonio Cuadra no eran los Cantos de Ezra Pound.
Cuadra murió, el 2 de enero de este año, a los 89 de edad. Es la hora de dolernos por él, y de evaluarlo. En mi opinión, era —es— un gran poeta, aunque en una escala pequeña, si es que cabe hacer tal diferenciación. Nunca tuvo la robusta energía de un Darío. Sus limitaciones se hallan en la naturaleza fragmentaria de algunos de sus escritos, en los traspiés de sentimentalismo católico. Pero su solemnidad, el indicio de algo indómito y salvaje, la afilada obsidiana que hay en sus imágenes, y su instinto para la violencia son cualidades poderosas. Dada la pequeñez geográfica de Nicaragua, el haber convertido a su país en tema de su poesía puede haber restringido su resonancia en otras partes del mundo. Pero sus grandes metas —conferirle al pasado un sentido mestizo, definir una era moderna que descanse sobre una olvidada civilización indígena, inventar un sentido de lugar e identidad a partir de restos antiguos y por mero afán de su alma religiosa— hablan precisamente de grandeza, no de pequeñez.-
Traducción de Rafael Vargas