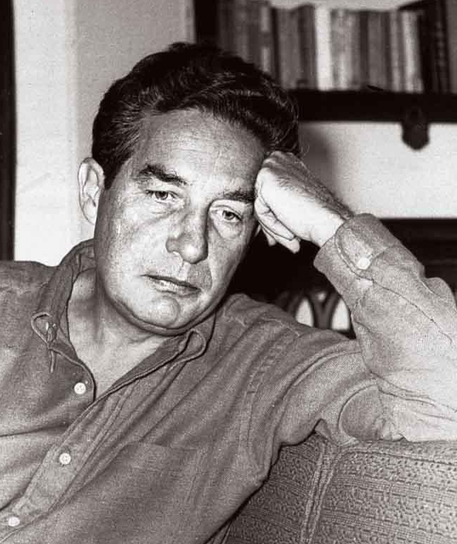Da la impresión que los escándalos sexuales de las figuras públicas, aunque pueden darse en todo el mundo, adquieren un matiz distinto según la latitud donde ocurran. Dominique Strauss Kahn fue acusado de violación tanto en Francia como en Estados Unidos, pero sólo en éste último la acusación se tradujo en una denuncia formal e inmediatamente atendida, y en un escándalo. El actual candidato a alcalde de la ciudad de Nueva York, Anthony Weiner, ha sido acusado de utilizar distintos tipos de recursos digitales (las fotografías de sus genitales en twitter, y el sexo telefónico) para relacionarse con varias mujeres en el último año, y no sabemos aún si ésta sea una razón suficiente para destruir su carrera o si, a la manera de los Clinton, la travesura le será perdonada. Silvio Berlusconi tras reiterados y sonados escándalos sexuales a lo largo de los años finalmente pierde las riendas de su carrera política debido a un caso de fraude fiscal y no debido a su comportamiento en privado.
En casos como estos, no faltan las reflexiones sobre la moral de unos y otros, y la moral de la sociedad que tolera o no este tipo de comportamientos en sus personas públicas. Suele afirmarse sin mayor análisis que los norteamericanos son puritanos, que los franceses muy liberales o que los italianos son hipócritas. Tras un esfuerzo más inteligente, puede señalarse a la doble moral como problema de la modernidad, o incluso argumentarse la pérdida de límites claros entre los ámbitos público y privado –frontera por demás porosa y en la que se exhiben las debilidades y las fortalezas de las celebridades. El escarnio y el descrédito se convierten en moneda de cambio y el público (la audiencia) se apresura a juzgar como si en la aduana de los altos valores no tuviera nada que declarar.
¿Pero cómo ocurre en México? Aquí, a diferencia de otros países, todo parece ser más complicado. Basta con enunciar algunos ejemplos para entender los niveles de complejidad que el escándalo sexual puede alcanzar. Desde el caso del diputado Francisco Solís, quien más que verse envuelto en un escándalo sexual se ganó el mote de Pancho Cachondo por haber desnudado a una bailarina de table dance en Celaya, Guanajuato, y ser asiduo a estos establecimientos; y pasando por los enlaces amorosos de la ex líder sindical Elba Esther Gordillo, o el inesperado embarazo de la actriz Edith González entonces relacionada con el Secretario de Gobernación de la administración foxista, Santiago Creel; hasta las –ahora sí– escandalosas grabaciones del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín con Kamel Nacif, en las que el empresario promete pagarle el favor al primero por haber acallado las acusaciones de trata y pederastia que le hacía la periodista Lydia Cacho, en México, los escándalos no han faltado. Los escándalos no caben en una sola categoría –una que consista solamente en la exhibición del personaje público y sus tendencias o gustos sexuales particulares–, porque también se dan los que implican el intercambio de favores sexuales por algunos privilegios, y los que se corresponden con delitos de varios tipos. En algunos casos, de hecho, más que escándalo, lo que surge es la indignación. La indignación se escucha y se resiente mucho más en las calles que en los medios, los congresos o en las instituciones, y aparece a propósito de los delitos sexuales (trata, prostitución, pornografía, violación, pederastia) y el abuso del poder.
Es cierto que en nuestro país la infidelidad, la promiscuidad, la homosexualidad, la paternidad no asumida, son comportamientos que, en comparación con otras naciones, se toleran cuando de hombres importantes se trata. Sucede lo mismo con los escotes pronunciados y las apariciones sensuales en portadas de revistas de nuestras representantes, cuando son interpretados como un acto de feminismo valiente. Pero si de gobernados se trata, la moral se revierte. En muchos casos de feminicidios se asume que la víctima era de “cascos ligeros”, lo mismo sucede con víctimas de violaciones. En la Sentencia del Campo Algodonero, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el asesinato de tres mujeres (dos de ellas menores de edad) en Chihuahua, abundan los testimonios que aseguran que “las autoridades minimizaban los hechos o desacreditaban” las denuncias de los familiares de las víctimas “bajo el pretexto de que eran muchachitas que ‘andaban con el novio’ o ‘andaban de voladas’”. La madre de una de las jóvenes declaró que, al interponer la denuncia, las autoridades le dijeron “que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, una mujer buena, está en su casa” (Sentencia Campo Algodonero). Se llegó incluso a culpar a las madres, por dejar salir a sus hijas. También, los asesinatos de travestis o los linchamientos de homosexuales no son investigados con seriedad porque se asume que el origen del problema está en la orientación sexual de las víctimas. En León, Guanajuato, por ejemplo, la policía estaba aún facultada en 2008 para detener “a los travestis y a los chavos afeminados a quienes, si ven de noche caminando por las calles, los acusan de estar ejerciendo la prostitución”. Y los menores de edad que pertenecen a redes de prostitución o pornografía terminan exhibidos ante la opinión pública como el producto de la desintegración familiar o de la ambición de los padres, antes que como víctimas de un Estado negligente.
Parecería pues que hay una moral para gobernantes, y una para gobernados. El Estado mexicano es el que asume esta doble moral, a través de sus autoridades e instituciones indiferentes, y a través de una ciudadanía cautiva que prefiere concebirse como un público espectador antes que como un interlocutor necesario o una voluntad que mandata. En un contexto de injusticia y desigualdad, los comportamientos de los notables tienen a la vez una cara anecdótica y una que reitera el status quo. La doble moral tiene esa sola función, la de reproducir las diferencias de clase, de etnia y de género.
Así que si se tiene la impresión que en Estados Unidos hay más escándalos sexuales que en México, podría ser porque allá hay un interlocutor en la ciudadanía que con su voto premia o castiga a sus representantes –recordemos que la carrera política en Estados Unidos depende más de un electorado (constituency) que de un partido y que, a diferencia de México (en donde la disciplina se debe más al partido), la rendición de cuentas (accountability) se debe más a las bases. O también podría ser porque la política es mucho más mediatizada allá que aquí, y que la oferta de posturas y personalidades debe pasar por el filtro del consumo mediático. Mientras que en México podría ser que la sexualidad siga profundamente arraigada a las estructuras pre-democráticas del poder –esas que afloran cuando de impartir justicia a poderosos se trata, que siguen reflejándose en regímenes fiscales especiales, que reproducen clientelas electorales y que se reiteran en guiones cinematográficos y televisivos– y que, cuando se ejerce, reproduce el autoritarismo y las diferencias de clase, de estatus, de etnia y de género, casi sin querer.
Socióloga, maestra en Estudios Políticos, asesora de desarrollo social y bloguera.