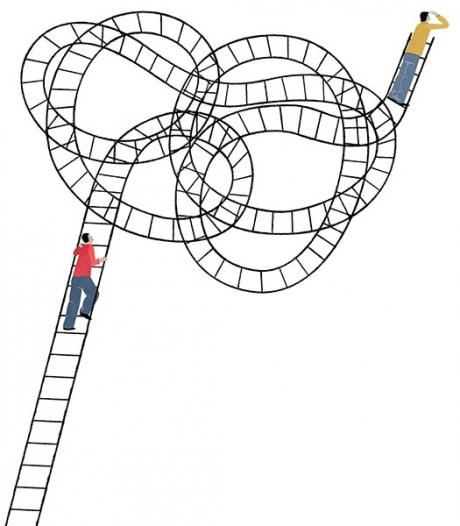En los años del Terror (1792-1794) de la Revolución francesa, la Asamblea ordenó el arresto de uno de sus miembros más ilustres, precursor de la matemática electoral y promotor del voto femenino y la educación para todos. Temiendo lo peor (miles de revolucionarios murieron en la guillotina, acusados de esto o aquello por sus correligionarios), se escondió. En los meses que tardaron en encontrarlo, escribió su célebre Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Asombrosamente, el marqués de Condorcet (1743-1794) murió lleno de fe en la Revolución.
El libro distingue diez épocas cada vez mejores de la humanidad, desde la vida nómada hasta la aurora revolucionaria, pasando por la agricultura, la escritura y la imprenta. Seguramente fue inspirado por el “Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano” (1750) del abad Turgot, prior de la Sorbona, cuya tesis central es que la humanidad progresa por la acumulación de conocimientos, a diferencia de la naturaleza, que no cambia. Los astros se mueven, pero sujetos a leyes fijas; los vegetales y los animales se reproducen, pero no mejoran.
Los sabios antiguos y también los modernos (hasta Newton, 1643-1727) creyeron en la estabilidad del cosmos. Aunque Plinio (23-79) escribió una monumental Naturalis historia, resumen de todo lo que entonces se sabía, el título no quería decir Historia de la naturaleza, sino algo así como Enciclopedia temática de la naturaleza. (De Plinio viene el nombre de los museos de historia natural.) Fue Laplace (1749-1827) el primero en postular que los planetas no son eternos, sino desprendimientos del Sol en rotación. Una idea tan extraña que Napoleón lo invitó a que se la explicara. Se cuenta que, al terminar, Napoleón todavía le preguntó: “¿Y Dios?” A lo cual respondió coquetamente: “Es una hipótesis innecesaria.”
La naturaleza tiene “historia”. Muchos de sus cambios son cíclicos (el amanecer, las fases de la luna, las estaciones); pero otros son irreversibles, como la formación del sistema solar, que puede considerarse un “hecho histórico” (aunque suele llamarse histórico a lo que deja testimonios escritos). La Tierra no es eterna. Y, en consecuencia, tampoco la vida en el planeta. Darwin (1809-1882) propuso una teoría sobre el origen y evolución de las especies, con cierta inquietud por las creencias religiosas de su mujer y de muchos que se harían la pregunta de Napoleón: “¿Y Dios?” Sin embargo, pocos años después de publicado El origen de las especies (1859), el sacerdote (luego cardenal) Newman (1801-1890) declaró tranquilamente que “la teoría de Darwin (cierta o no) no es necesariamente atea; puede sugerir simplemente una idea más amplia de la providencia divina” (carta al canónigo Walker del 22 de mayo de 1868).
Con mentalidad progresista, la evolución de las especies puede ser vista como progreso, desde las primeras moléculas orgánicas hasta la especie humana. Así también la expansión del universo, desde el “átomo primitivo” postulado por el astrofísico y sacerdote Georges Lemaître (1894-1966); hipótesis rechazada por el astrofísico y novelista Fred Hoyle (1915-2001), que suponía lo contrario: un estado estable del cosmos. Lo del “átomo primitivo” le sonaba a relato mítico de la Creación: un “big bang” de la nada que da origen a todo. Curiosamente, la idea de Lemaître se impuso y lleva como nombre el apodo de Hoyle. Hoy la astrofísica supone que el Big Bang fue el origen del universo hace 13.8 millones de milenios.
Pero, ¿cabe hablar de un progreso involuntario (aleatorio, físico, químico, biológico), anterior al logrado por la creatividad humana? De muchas cosas se ha dicho que son un progreso, y también que no lo son. La noción de progreso implica cuando menos otras tres: cambio, tiempo, mejor; de las cuales también se ha dicho que son ilusorias. Grandes inteligencias afirmaron que el cambio no existe (Parménides), que el tiempo no existe (Einstein), que lo mejor no existe (Nietzsche). También se ha dicho que hablar de progreso en la evolución de las especies es una retrolectura sin fundamento (Stephen Jay Gould, Full house: The spread of excellence from Plato to Darwin).
Hasta se pudiera pensar que las variaciones a lo largo del tiempo son algo así como la diversidad en el espacio. Cuvier (1769-1832) catalogó las especies animales en un cuadro comparativo de sus diferencias, como luego Mendeléyev (1834-1907) catalogó los elementos químicos en una tabla periódica. Pero ni Cuvier ni Mendeléyev vieron las diferencias como cambios evolutivos en el tiempo, menos aún como progreso.
La diversidad de la naturaleza fue catalogada por Aristóteles con criterios jerárquicos. Sus investigaciones (istoría) sobre los animales (llamadas en latín Historia animalium) suponen la noción de mejor. Las piedras son inferiores a la plantas, que son inferiores a los animales, que son inferiores a los seres humanos. Incluso “puede observarse en las plantas un ascenso continuo hacia lo animal” (viii 588b). Pero esto implica jerarquía, no cambio, tiempo, evolución ni progreso. Aristóteles, como Newton, creyó que el universo era estable.
La noción de progreso implica otras dos: gradualidad y rumbo. Los cambios pueden concebirse como saltos bruscos o procesos graduales, solos o combinados: cambios graduales acumulados hasta que se produce un salto brusco (Hegel) o cambios bruscos con ajustes graduales (Gould). También pueden concebirse como orientados a una plenitud cada vez mayor (Hegel) o sin rumbo alguno (Gould).
Diversos mitos sobre el origen último de todo narran episodios sucesivos que suenan a progreso. El Génesis relata la Creación como una serie progresiva: primero la nada, luego la luz (hoy diríamos “Hágase el estallido”, aunque todavía en 1789 Lavoisier, guillotinado en 1794, clasificaba la luz entre los elementos, junto al oxígeno y el hidrógeno); después los cielos, la tierra, las especies vegetales y animales, el hombre y la mujer. Pero una vez que la Creación culmina en la vida humana, el progreso concluye y Dios se complace en su obra. Desde el séptimo día, tanto los cambios como el tiempo son circulares, no lineales: “No hay nada nuevo bajo el sol” (Eclesiastés 1:9). El progreso ulterior es inconcebible.
La ruptura del tiempo circular aparece en las tradiciones mesiánicas, que esperan la salvación y un fin glorioso de los tiempos. Así aparecen el tiempo lineal, la historia sagrada, el futuro absoluto (no relativo) y el progreso prospectivo (aunque no gradual). La plenitud anunciada por los profetas bíblicos será un acto de Dios que vuelve a crear el Paraíso (perdido por el pecado original): “Pues voy a crear unos cielos nuevos junto con una tierra nueva” (Isaías 65:17). El fin de los tiempos se vuelve el polo opuesto del origen de los tiempos.
En los primeros años del cristianismo, muchos esperaban el pronto advenimiento del futuro absoluto, que repentinamente haría pasar el mundo a una vida mejor. San Pablo, sin negar el acontecimiento cósmico que pondría fin al mundo viejo, lo individualiza en el salto de un acontecimiento personal: la conversión (metanoia) que deja atrás al hombre viejo y hace surgir un hombre nuevo, con Cristo resucitado, desde ahora.
En las antiguas concepciones del tiempo, había el eterno retorno de lo mismo; o un hoy venido a menos, menesteroso frente al pasado mítico; o una esperanza de salvación en un tiempo nuevo que era un salto absoluto, no un progreso gradual.
La idea de un perfeccionamiento personal gradual (una especie de salto interminable) aparece en la cultura cristiana del siglo iv. Los ideales monásticos integran el mandamiento radical de ser perfectos (Mateo 5:48), el modelo ascético del atletismo griego (ejercitarse y superarse), la primacía del éxtasis (superior a la acción) de los filósofos neoplatónicos y la invención budista de la vida conventual.
El monasterio es un centro de entrenamiento y progreso espiritual, un anticipo de la vida futura: el glorioso más allá que simbólicamente ya está aquí; la utopía en marcha de un cielo nuevo y una tierra nueva. Así, la polaridad temporal entre el origen y el fin de los tiempos se vuelve una polaridad espacial. Frente a la ciudad de los cristianos normales (integrados al Imperio romano), aparece la ciudad nueva de los cristianos radicales: ermitaños, cenobitas y monjes.
El progreso moderno (gradual, histórico y social, no solo personal) es un mito cristiano tardío. Aparece en el siglo XII y transforma los ideales monásticos en un proyecto para toda la sociedad. No está en La ciudad de Dios de San Agustín (354-430), concebida como polo eterno de la ciudad humana. Tampoco en La crónica de las dos ciudades de Otón de Frisinga (1114-1158), inspirada en la dicotomía agustiniana.
Agustín tiene a la vista el inconcebible hundimiento del Imperio romano (cuando ya había adoptado la religión cristiana) ante los vándalos germánicos. Otón tiene a la vista el asedio musulmán al Sacro Imperio romano germánico y las guerras internas por la hegemonía cristiana. Ambos tienen los ojos puestos en un más allá esperanzador, situado en el futuro absoluto de toda la humanidad, no solo del pueblo cristiano. Transforman la historia sagrada en filosofía de la historia universal.
Pero ya en los tiempos de Otón aparecen rasgos del progreso moderno. Contra la tradición de que todo tiempo pasado fue mejor, nace la idea de que el cristianismo supera a los profetas bíblicos y a los filósofos griegos. Bernardo de Chartres tiene conciencia del progreso intelectual. Modestamente afirma que “somos como enanos montados en los hombros de gigantes”; pero también, nada modestamente: por eso “podemos ver más cosas y más lejos”. A su vez, Abelardo (el de Eloísa) afirma que hoy “sería fácil escribir un libro” igual o mejor que los antiguos. Estas opiniones, recogidas en 1159 por Juan de Salisbury (Metalogicon iii 4), anticipan la jactancia de la Ilustración: Hay que reconocer “la prodigiosa superioridad de nuestro siglo sobre los antiguos” (Voltaire, El siglo de Luis XIV, capítulo 34).
Pero el ideólogo del progreso fue Joaquín (c. 1130-1201), abad del monasterio de San Juan de la Flor (Fiore), en el sur de Italia. Fue elogiado por Dante, Marx y muchos otros, del siglo XIII al XX (como lo reseña minuciosamente Henri de Lubac en un millar de páginas: La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore). Según Norman Cohn (The pursuit of the millennium), Joaquín de Fiore “inventó el sistema profético de mayor influencia en Europa, hasta la aparición del marxismo”. Fue una especie de Marx del siglo XII.
En su teología, la historia se divide en tres etapas de revelación progresiva: la del Padre (bíblica), superada por la del Hijo (evangélica), superada por la del Espíritu Santo (que viene). La Creación pasa de la dependencia servil en los tiempos del Padre, a la dependencia filial en los tiempos del Hijo, a la libertad del Espíritu Santo en los tiempos nuevos. Para Joaquín, aunque era monje, el mundo rebasará a los monasterios. Toda la humanidad tomará el camino de la perfección, no solo los cristianos apartados del mundo. Así, la Ciudad de Dios se vuelve un proyecto de transformación del planeta: restaurar el Paraíso en la tierra. Los temores milenaristas (de que el mundo iba a acabar en el año 1000) se vuelven esperanzas milenaristas (en un mundo nuevo que deja atrás el viejo).
Los nuevos tiempos se revelan en la santidad de Francisco de Asís (siglo XIII), que alaba a Dios en la fraternidad del sol, la tierra, el agua, las flores y los frutos, como si ya estuviera en el segundo Paraíso. Y en la ciencia ficción del franciscano Roger Bacon (también del siglo XIII): “Es posible construir vehículos que se muevan con velocidad increíble y sin ayuda de bestias. Es posible construir máquinas voladoras” (Roger Bacon’s letter concerning the marvelous power of art and of nature).
Para Leibniz, “hay un progreso perpetuo y libre del universo entero”, “que siempre está avanzando hacia más”, sin alcanzar la perfección de Dios (The ultimate origin of things, 1697, www.earlymoderntexts.com). Para el paleontólogo jesuita Teilhard de Chardin, todo converge hacia más: el cosmos, la evolución de las especies, la vida humana y la noósfera que recubre el planeta desde que aparece la cultura (El fenómeno humano, 1955).
El mito arcaico de la Creación desembocó en el mito moderno del Progreso. Con todos sus fetichismos, ha resultado fecundo. Cabe asumirlo todavía, con sentido crítico y sentido del humor. Es razonable suponer que el progreso existe. Que es un hecho anterior a la conciencia del progreso y a los ideales progresistas. Que el cambio, el tiempo y lo mejor existen. Que hay progreso gradual y también saltos de progreso. Que el paso de la nada a la energía, la materia, la vida, la inteligencia y el lenguaje son grandes saltos cualitativos de una realidad que mejora. Que el progreso milenario (con titubeos, altibajos y hasta retrocesos) ha tenido rumbo (visto retrospectivamente), y debería tenerlo (prospectivamente), aunque es difícil definir un rumbo deseable, y más aún lograrlo.
No es verdad que todo tiempo pasado fue mejor. Ni que todo lo más reciente es mejor. Ni que el futuro será siempre mejor. Pero cabe desearlo, y trabajar porque así sea, con optimismo razonable. ~
(Letras Libres, julio 2013)
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.