Hay muchas causas del redescubrimiento del amor a la dictadura en nuestro tiempo, del resurgimiento desgarrador de la predilección por aquello que un pensador francés del siglo XVI llamó perplejo “servidumbre voluntaria”. Algunas de las causas son económicas, pero no todas. Presenciamos también una convulsión intelectual. No se trata de manera exacta de una guerra intelectual: un bando falta por llegar a las barricadas con pleno vigor. Ya fracasó de tal modo antes, y sobrevino el desastre. Ese bando, por supuesto, es el bando liberal. El ascenso del autoritarismo no es otra cosa que la caída del liberalismo. En un número alarmante de países y culturas –algunos de los cuales han experimentado un orden liberal, mientras otros no–, la idea liberal está siendo deslegitimada con furia. Y no solo deslegitimada; también, calumniada. La descripción del liberalismo como un mal puede que sea la mayor mentira de un tiempo, como el nuestro, en extremo mendaz.
Dejo a los historiadores la tarea de documentar la plétora de bendiciones que el orden liberal confirió a aquellas sociedades que con sabiduría ingresaron en él durante las últimas siete u ocho décadas. Nunca ha habido mayor progreso acompañado de menor injusticia que durante la era liberal. Como creo que este progreso crucial se debe tanto a las creencias como a las políticas, y que los climas políticos son preparados por climas intelectuales, estoy más interesado en los orígenes filosóficos de nuestras circunstancias. Intelectualmente, soy belicista. Confieso mi deseo de batalla. No podría ser de otro modo pues mis enemigos, los enemigos del liberalismo, también tienen deseo de batalla y han lanzado su ataque. Nos llega por todos lados. Hay muchas maneras en las que estamos recreando la década de 1930. Una de ellas es el consenso entre la derecha y la izquierda, entre los populistas retrógrados y los populistas progresistas, según el cual los liberales son los villanos.
Los ultras pueden vivir felices unos con otros; se necesitan mutuamente; medran entre sí. Comparten una mentalidad revolucionaria, la excitación propia de la sensibilidad apocalíptica. Juntos, luego, deben aliarse para destruir a los antiapocalípticos a su alrededor –aquellos que se preocupan tanto por los medios como por los fines; quienes prefieren reparar instituciones antes que destruirlas; quienes recuerdan la historia larga de venalidades y atrocidades cometidas en pos de la justicia; quienes aborrecen las masas; quienes insisten en que la autenticidad debe responder ante la moralidad; quienes desprecian las explicaciones simples y las cosmovisiones plasmables en consignas y banderas; quienes temen las redenciones y a los redentores–. Ahora, todas esas convicciones, todos los grandes principios que constituyen la tradición liberal deben ser defendidos. Después de todo lo que el liberalismo resistió y sobrellevó, después de los ataques de inconcebible brutalidad a manos del fascismo y del comunismo, debemos luchar por él otra vez de manera incondicional. Y debemos comenzar de nuevo en el comienzo. Muchos de nuestros actuales oponentes son herederos de los antiguos enemigos del liberalismo. Nosotros también debemos mantener la fe de nuestros antecesores –no porque sea la nuestra, sino porque podemos justificarla ética y filosóficamente.
Los autoritarios de la derecha y la izquierda están en lo correcto: los liberales, en efecto, se interponen en su camino. Entendemos la tentación populista demasiado bien, y recordamos demasiado vívidamente sus consecuencias, para dejarla en paz. Las multitudes y sus líderes están buscando el reencantamiento de la política, pero nosotros hace tiempo que abogamos por su desencantamiento. Atesoramos nuestra desilusión, y la cultivamos como el comienzo de la sabiduría. Hay emociones fuertes que dejaron de atraernos; de hecho, nos repelen. Creemos en la paciencia histórica –no indiferencia, sino paciencia– porque hemos observado que en la política la gratificación inmediata a menudo adquiere la forma de un crimen. Si corremos el riesgo de la complacencia, los radicales corren el riesgo de la ferocidad. Ninguna ideología que haya alcanzado el poder político (incluso una ideología antiideológica como el liberalismo) ha tenido las manos limpias por completo; excepto que el liberalismo siempre ha incluido un escrúpulo, un cuerpo de valores y leyes, sobre sus propios abusos y la obligación de remediarlos. Los progresistas y retrógrados, por el contrario, no se distinguen por su inclinación introspectiva. Valoran su ira y hacen campo al odio. ¿Uno debería odiar la injusticia? Siempre. Pero los progresistas y los retrógrados no solo odian la injusticia, también odian a clases enteras de personas.
La calumnia contra el liberalismo aparece en varias partes. La queja más frecuente es que el liberalismo está disecado, que es meramente procedimental, una maraña de reglas y regulaciones que no atienden o siquiera reconocen la particularidad y la riqueza plena de la vida humana. Se alega que el liberalismo es una doctrina para gobernar, pero no para vivir. Hay un granito de verdad en esa queja: es natural que la creencia del liberalismo en el poder del gobierno para mitigar la miseria lo haya llevado a tener un interés sofisticado en los procedimientos mediante los cuales se pueda alcanzar tan alto objetivo. El liberalismo en verdad se preocupa por analizar y solucionar problemas, pero la aridez de tales compromisos no debería ocultar el acalorado fondo humano de su empresa. No hay nada de árido en la causa del progreso. Si el liberalismo fracasa en satisfacer emocionalmente a sus ciudadanos como hacen los llamados al linaje, la tierra, la clase y la cultura, entonces esa es una de las fortalezas del liberalismo, no su debilidad. Ningún sermón sobre la responsabilidad enardeció corazón alguno. Pero cuidado con la política de los corazones enardecidos. Los escombros del liberalismo ahora nos rodean, en particular en mi país de mierda, Estados Unidos.
Más importante, es falso asegurar que el liberalismo no provee nada salvo procedimientos. La tradición liberal sostiene una imagen profunda, noble e inspiradora de la persona humana; una imagen que se origina en una fe axiomática en la dignidad humana. (La creencia puede tomar formas seculares o religiosas.) Esta dignidad se expresa en la noción de los derechos, una de las glorias supremas de la civilización. Un derecho marca un valor intrínseco e inalie- nable, el reconocimiento de que uno es el tipo de ser cuya naturaleza misma exige un trato respetuoso y mesurado. Es la protección más fundamental contra los caprichos del poder. La gente que se burla de la noción de los derechos, la “cultura de los derechos”, jamás ha perdido uno. Y nadie que haya sido privado alguna vez de un derecho ha tenido jamás problemas con su “individualismo”. Tampoco es cierto, de cualquier modo, que los derechos sean, en sentido estricto, individualistas. Aplican a individuos por el hecho de referirse a un principio mayor y una figura más grande. Quizá el rasgo más contracultural del liberalismo sea su universalismo, su insistencia en el alcance universal de los derechos. Antes que cualquier otra cosa, la doctrina de los derechos es un ideal de toda la vida humana, una visión de cómo los seres pensantes y sensibles –las personas humanas– pueden vivir con justicia y concordia. Un derecho que no sea universal solo es un privilegio. ¿Qué tiene en específico de vergonzoso referirse a la humanidad? ¿ Realmente no existe tal cosa?
El universalismo es el ogro de la nueva era autoritaria. Lo desestiman por todas partes en nombre del localismo, como si nuestras similitudes no pudieran coexistir de alguna manera con nuestras diferencias. Los políticos suben al poder y los expertos ascienden a la televisión predicando que todos venimos de algún lugar y nadie de ninguna parte, y que por lo tanto debemos servir a los lugares de donde venimos y rediseñar nuestras políticas considerando nuestras particularidades como esencias. La revuelta contra el universalismo se expresa como un rechazo a la “globalización”. ¡Abajo las élites! No importa que todo lugar tenga su propia élite. (El elitismo antielitista es una de las comedias negras de nuestra era.) Resulta imposible negar que Davos es un espectáculo perturbador, pero con certeza hay menos que temer de unos billonarios parlanchines en un pueblo suizo cubierto de nieve que de los dictadores en Moscú, Pekín, Ankara, Teherán, Budapest, Varsovia, Caracas, Damasco, El Cairo, Manila, Pionyang, Bangkok, y otros sitios, sin olvidar a las capitales europeas, asiáticas y sudamericanas tambaleándose al borde del desastre antidemocrático.
Lo que inicia en filosofía a menudo termina en política. Tal es, desde luego, el caso con el universalismo en nuestro mundo cada vez más oscuro. Por ello vale la pena insistir en que la distinción entre lo universal y lo particular es por entero un embuste. Nunca ha vivido un ser humano puramente universal o puramente particular. Tales criaturas serían monstruos. Lo universal no puede alcanzarse sino mediante lo particular, y lo particular no puede vindicarse salvo a través de lo universal. Estas supuestas antinomias coexisten donde sea que miremos. La mezcla no es imposible, sino común y corriente. Somos, todos nosotros, en diferente medida, particulares y universales: seres compuestos. Nos originamos en la especificidad, pero excedemos nuestros orígenes. Ese exceso –insistir en que el final no debe reproducir el principio– es una característica definitoria de la experiencia humana. Somos seres compuestos y móviles. Vamos de un lugar a otro llevando todos nuestros lugares con nosotros, corrigiéndolos y enriqueciéndolos unos con otros, aspirando no a estar en todas partes sino a estar en otra parte, porque es en otra parte donde mejor podemos educar nuestros corazones provincianos. El estar sin hogar puede experimentarse también, y a veces de manera más punzante, en el hogar. Y apiadémonos del espíritu de una sola morada.
El romance del heimat [patria] es un insulto al potencial humano. Así como también lo es la política del heimat. El autoritarismo es, muy a menudo, un culto al enraizamiento, mientras que al liberalismo muchas veces se le calumnia como un motor de desarraigo. De este modo, el reaccionario ruso Aleksandr Duguin ha denunciado el liberalismo como “la destrucción progresiva de todas las clases de identidad colectiva”. Histórica y conceptualmente, esto es un sinsentido. El liberalismo no riñe con las raíces; honra a su vez a las ramas, reconoce que el propósito de las raíces es hacer crecer a las ramas, las cuales bien pueden extenderse muy lejos de aquellas. El argumento en contra del liberalismo se esgrime cada vez más en nombre de la identidad; sin embargo, un orden liberal no es adverso a la identidad, sea individual o colectiva. Todo lo contrario: la identidad, portable y mutable, florece de una manera más robusta en un orden liberal. O más precisamente: las identidades florecen. Es bien cierto que un orden liberal no puede, a conciencia, restringirse a sí mismo a una sola identidad. La homogeneidad es una contradicción a su sentido de posibilidad. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Acaso la solidaridad debería llevarse al extremo de la intolerancia? Una manera de entender los nuevos autoritarismos es concebirlos como una serie de identidades singulares que son demasiado débiles para aguantar la presencias de otras identidades. Demasiado patéticas para soportar la prueba del pluralismo, deben fortalecerse a sí mismas con el apoyo artificial del poder estatal.
El repudio del universalismo y la pleitesía a los orígenes coinciden en el debate actual sobre los conceptos de libertad y democracia. Los críticos de la democracia gustan reducirla a su procedencia, a fin de circunscribirla como algo occidental y, por lo tanto, ajeno e inapropiado para sociedades no occidentales. No les importa pasar por alto las antiguas vetas democráticas en algunas culturas no occidentales, que de modo persuasivo ha identificado Amartya Sen. De manera más significativa, no pueden imaginar la interacción entre raíces y ramas que define a la vida humana. A fin de cuentas, todas las proposiciones universalmente verdaderas se descubren en un lugar y un tiempo particulares. Hacemos descubrimientos aplicables a personas que no son como nosotros salvo en la medida en que son lo suficientemente como nosotros para que nuestros des- cubrimientos apliquen a ellos. O para que sus descubrimientos apliquen a nosotros. ¿Debería Occidente rechazar el álgebra porque fue un logro del mundo musulmán? ¿La explicación copernicana del cosmos solo es verdadera en Polonia? De igual forma, es absurdo despachar la democracia como algo occidental. La teoría de la democracia o es una teoría universal o carece de significado. Mientras que los filósofos tempranos de la democracia occidental sí reflejaban los prejuicios de su tiempo al excluir a ciertos grupos del novel arreglo, en gran parte basándose en la religión, estas exclusiones eran, bajo los estándares del propio arreglo democrático, hipócritas. En la era moderna estas restricciones han estado eliminándose sin tregua, y el pensamiento democrático se ha puesto al corriente con el ideal de inclusión que la promesa democrática siempre implicó. Trágica ironía: justo cuando la democracia intenta vivir acorde a su universalismo, se le menosprecia precisamente por ello.
Una confusión similar reina en la discusión acerca de la libertad. Voy a citar a Duguin de nuevo porque es un ejemplo espectacular del error autoritario. “La interpretación liberal según la cual la libertad no es occidental de manera general sino occidental moderna está incluso más alejada de las civilizaciones y culturas no occidentales”, declara. Nótese el oprobio contra la modernidad que a menudo acompaña a la hostilidad hacia la democracia. Duguin cree que puede probar su opinión acerca de la incompatibilidad inherente de la noción liberal de libertad con sociedades no occidentales mediante un ejercicio de etimología. “Los términos para designar ‘libertad’ en lenguas diferentes –escribe– a veces poseen significados por completo diferentes.” El término svoboda en lenguas eslavas, por ejemplo, solo designaba en su origen cierta relación familiar. “La palabra ‘svoboda’ no tiene nada que ver con el individuo.” Se refiere más al colectivo, al grupo. No tengo idea si Duguin está en lo correcto al respecto. Tengo la certeza de que es irrelevante. (Me recuerda al comentario de Ronald Reagan, hilarante sin intención, según el cual no había palabra para détente en ruso.) Duguin presupone que el significado original de una palabra es su significado más verdadero, y que la distancia recorrida alejándose de su significado original es una pendiente hacia la inautenticidad. Pero esto es una postura filosófica previa, no una conclusión que pueda obtenerse de la historia de las lenguas, misma que ilustra con creces el rango de su evolución y flexibilidad. ¿Por qué el primer significado debería ser el mejor? ¿Qué tiene que ver la filología con la política? No vivimos en un mundo viejo, incluso si un número cada vez mayor de gentes y líderes desearan que así fuera.
Duguin rechaza la noción liberal de la libertad porque no puede encontrarla en su tradición. Entiendo su aprieto pues yo tampoco la encuentro en la mía, a saber, la tradición judía. Pero no por ello me niego a aceptarla. Tengo dos razones. Primero, no quiero vivir sin la decencia y la oportunidad que denotamos con la palabra “libertad”. Segundo, no creo que la tradición sea una garantía de la verdad. Sé que muchas cosas de mi tradición son falsas, y no considero que al decirlo la traicione. Quizás este también sea el caso con la tradición de Duguin. ¿Acaso el hecho, si es un hecho, de que la palabra en ruso para libertad sea distinta a la palabra en inglés significa que los rusos no debieran ser libres?
Si el liberalismo es válido en Nueva York y Londres, es válido en Moscú y Pekín. Duguin y el resto de los reaccionarios tienen razón: para monistas, holistas y totalistas, para demagogos para quienes la existencia humana es una sola cosa, el liberalismo representa un trauma histórico y filosófico. Al aseverar que vivimos en una multiplicidad de terrenos, ninguno de los cuales es reductible a otro, el liberalismo abrió una grieta en su fantasía de completitud; una brecha que jamás será reparada, que nunca debería repararse. El ataque contemporáneo a la democracia liberal es un intento por construir la historia y la persona humana como si esa gran ruptura nunca hubiera sucedido. Así es como el mundo se ve cuando la nostalgia entra en pánico. Por lo tanto, es una obligación solemne de los liberales señalar que esta añoranza por un mundo perdido, al menos desde el punto de vista de la justicia, anhela un mundo en peor estado. Decir esto de ninguna forma subestima los defectos de las sociedades liberales –la magnitud nauseabunda de la desigualdad económica, por ejemplo–. Algo del capitalismo ha salido muy mal. Pero ¿qué Volksgemeinschaft [comunidad popular] u Estado obrero alguna vez abordó el problema con éxito? Apenas lo empeoraron con resultados mortíferos. Si la historia moderna enseña algo es que la injusticia política no es la solución para la injusticia económica.
La calumnia contra el liberalismo no solo lo acusa de formal y procedimental; lo considera de carácter desalmado. Esta no es una denuncia nueva. Mill recurrió de Bentham a Coleridge para mitigar dicha ansiedad y mostró con su ejemplo que la búsqueda de la libertad política es una de las condiciones precisas para cultivar el alma. En el siglo XX, cuando muchas personas de Occidente encontraron una variedad del iliberalismo más seductora que el orden liberal en que vivían, escritores y pensadores como Thomas Mann, Lionel Trilling, Isaiah Berlin y Joseph Brodsky insistieron en la compatibilidad entre razón e imaginación, entre apertura e introspección. Sin duda, no hay refutación más rotunda de la caricatura autoritaria del liberalismo, de la afirmación según la cual el liberalismo es inhóspito a los asuntos del espíritu, que el que la libertad de religión esté inscrita en todas las constituciones liberales.
¿Qué mayor cumplido puede rendir la sociedad a lo sagrado que llamarlo un derecho, que establecer la libertad para que florezca? Es posible que haya creyentes apabullados, e incluso asustados, por la pérdida del privilegio político de la religión; por caer en cuenta de que la tolerancia extendida a su propia fe será disfrutada por otras fes, para que muchas certezas cohabiten la misma sociedad. Pero la intolerancia es una manera desesperada e inaceptable para tratar la inseguridad de cualquier tradición particular. Los creyentes no deben culpar de sus fallas a sus libertades. La emancipación del Estado frente a la religión es también la emancipación de la religión frente al Estado. En lugar del apoyo del Estado, la religión gana su protección. Debido a la cualidad de la religión en una sociedad abierta, los creyentes solo rinden cuentas a ellos mismos. (El sutil acuerdo que acabo de describir es más una exención estadounidense que europea.)
Así como el liberalismo puede acoger al teísmo, también puede acoger al ateísmo. Materialistas y espiritualistas, escépticos y místicos, economistas y poetas, todos viven legítimamente en su reino. El liberalismo ¿es desalmado? Conozco el alma, y soy liberal. Creo en la verdad, y soy liberal. Rechazo el materialismo, y soy liberal. Estudio metafísica, y soy liberal. Insisto en que la ciencia no puede dar cuenta de la experiencia humana por entero, y soy liberal. Desprecio la tiranía de la cuantificación, y soy liberal. Defiendo los límites de la política, y soy liberal. Soy leal a mi gente, y soy liberal. Reverencio la tradición, y soy liberal. Busco la experiencia mística, y soy liberal. Combinen o no en la ideología, van juntos en la realidad –que nunca existe sin costuras.
El error decisivo del liberalismo consistió en haberse considerado inevitable, la última palabra, el clímax –decretado por la historia– de una lucha a lo largo de los siglos en pos del progreso. A estas alturas, no deberíamos llamarnos a engaño. La concepción liberal de la persona exige demasiado de la persona como para quedarse sin oposición. Elige no dejar a la persona tal como la encontró, incrustada en legados y cosas dadas por hecho. Es un movimiento que desencaja, una exigente ética de la crítica, aunque no necesariamente destructiva. Demanda de hombres y mujeres ordinarios un grado de destreza con la complejidad y un grado de contención con los asuntos humanos. Aunque des- confía de la revolución, elogia el cambio. Propone mezclar continuidad y discontinuidad, lo que produce inquietud aun en las vidas que ha mejorado. ¿Cómo es que tal filosofía y tal política podrían no provocar una réplica? Las catástrofes de la historia moderna –los genocidios del fascismo y el comunismo– fueron tales réplicas. Los liberales deben estar orgullosos de que sus enemigos sepan de ellos. Esto tenemos claro: no hay descanso para nosotros. Mientras observamos con horror cómo gobierno tras gobierno y sociedad tras sociedad vuelven su espalda a la construcción liberal de la libertad, debemos prepararnos de nuevo para la pelea. Durará más que un ciclo electoral. Puede ser la obra de generaciones enteras. Y en su transcurso quizá tengamos que introducir un tipo nuevo en la historia de la política, una figura paradójica: el liberal radical. ~
____________________
Traducción del inglés de Julián Etienne
.










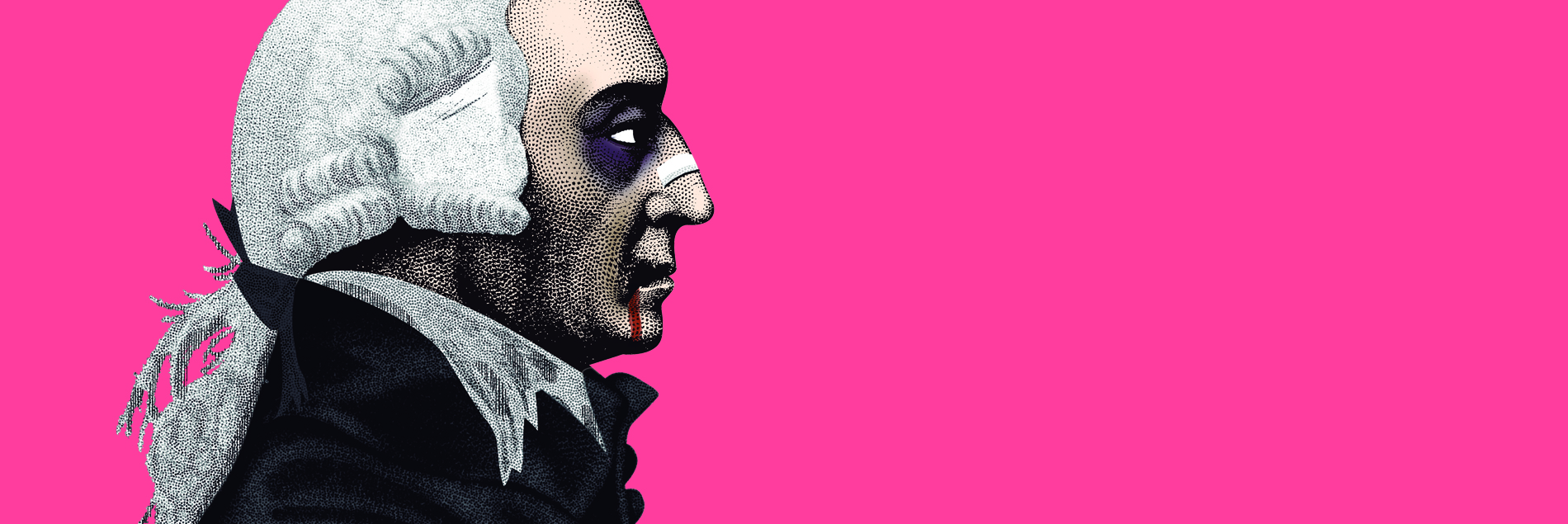


.jpg)
.jpg)



