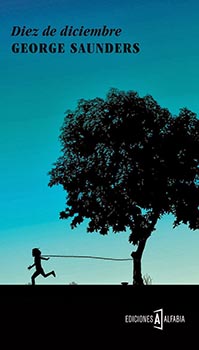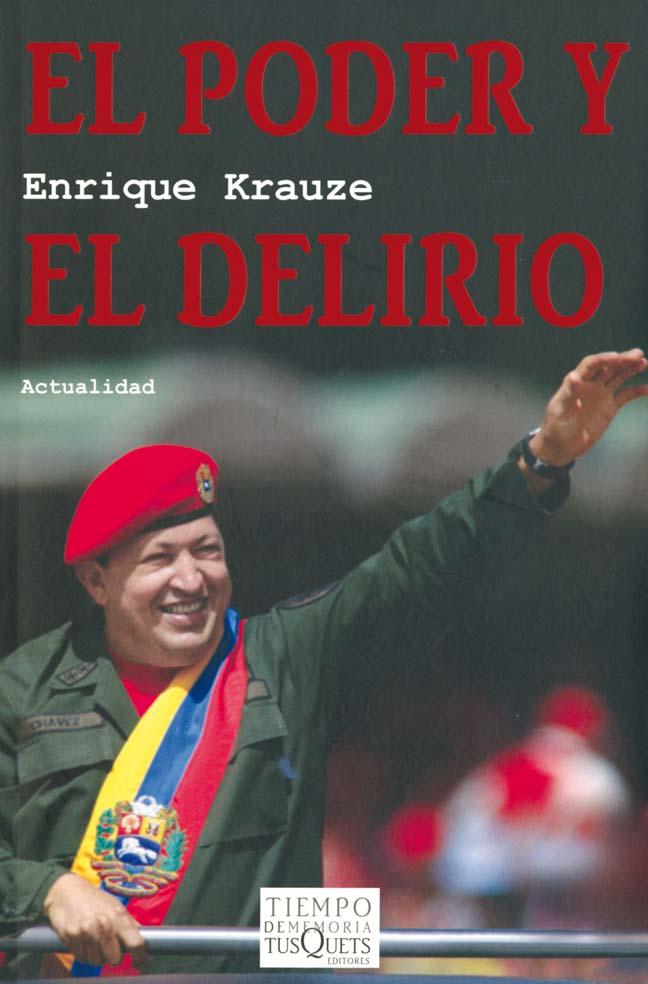Una parte del establishment liberal occidental (desde la socialdemocracia al centroderecha) asumió tras 2016 que la insurgencia populista era solo un bache o una desviación puntual. Pronto las cosas volverían a su cauce. Ese cauce, los años previos a 2016, era preferible solo porque era previo a la insurgencia populista. No existía un análisis más allá, y la única solución era volver atrás en el tiempo.
La victoria del populismo de derechas en Reino Unido y Estados Unidos, según esta lógica, fue una especie de catástrofe natural, un fenómeno espontáneo: de pronto, una parte de la población quiso cambiar radicalmente el statu quo. Esta visión no tiene en cuenta que quizá había que cambiar el statu quo y que nadie, tras la mayor crisis económica en décadas, lo propuso de manera sensata.
Aunque en los últimos cuatro años han cambiado muchas cosas y los diagnósticos sobre el populismo son más sofisticados que al principio (estamos hablando ahora, más de diez años después de la crisis, de los efectos de la Gran Recesión y de su posible influencia en la aparición de los populismos), persisten en algunos líderes la ceguera y la autocomplacencia. Quizá el político que mejor refleja esto es el futuro candidato del Partido Demócrata estadounidense, Joe Biden.
Su campaña presidencial se basa en dos pilares sencillos: elegibilidad y Obama. El primer argumento defiende que solo alguien como Biden (moderado, old school, campechano) puede derrotar a Trump. Es extraño, tautológico (si me votáis, me votaréis) e indica que el establishment demócrata sigue todavía en una burbuja: la elegibilidad, la idea del candidato ideal, el americano perfecto estilo James Stewart, quizá ya no tiene sentido tras Trump. Es también un análisis de politólogo (qué perfiles demográficos le apoyan: los pensionistas, las clases medias, la población negra) convertido en una promesa electoral. Decir a un público compuesto por esos segmentos demográficos que él puede ganar porque le apoyan precisamente esos segmentos de la población resulta ligeramente ridículo (y Biden lo ha hecho en más de un mitin).
El segundo argumento es la nostalgia: Obama fue uno de los presidentes más ilustrados de las últimas décadas en Estados Unidos, un líder civilizado y pedagogo con la virtud de la ejemplaridad pública; después del presidente ilustrado vino el maleducado. Hoy Biden defiende una vuelta a esa decencia frente a Trump.
Al centrarse en esos dos aspectos (elegibilidad y reivindicación de Obama), Biden quizá consiga vencer a Trump, pero no atacará la raíz del problema que trajo a Trump. Como ha explicado el periodista Ben Judah, “al conceptualizar a Trump como una excepción al statu quo y no como un producto del statu quo, Biden no se da cuenta de que las condiciones para producir otro Trump todavía existen.” ¿Qué condiciones son esas? Tienen que ver con la “oligarquización” y “elitización” del Partido Demócrata.
El partido siempre ha sido un gran paraguas ideológico, pero en los últimos años está más dividido que nunca entre un ala ortodoxa (los llamados corporate democrats, tibios con Wall Street, el lobbismo y el big money, herederos de los Nuevos Demócratas de Clinton) y una nueva ala de socialistas democráticos, liderada por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que defiende una socialdemocracia más radical. Esta última siempre había existido (y es heredera del candidato presidencial del 74 George McGovern, que fue aplastado por Nixon), pero durante los años de Obama no había hecho mucho ruido. Ahora representa más de un tercio del partido.
Más allá de sus propuestas, los socialistas democráticos apuntan a un problema real dentro de los demócratas. En la revista Jacobin, el periodista Luke Savage define al partido como un “autoproclamado vehículo para la clase media y los desfavorecidos que en la práctica funciona más como una enorme compañía de consultoría empresarial que hace un poquito de caridad y otro poquito de trabajo para la comunidad por una cuestión de marca: está liderado por patricios de cuello blanco, con visión empresarial, comprometidos completamente con un proyecto que nunca moleste a los extremadamente ricos o ni siquiera les cree una pizca de malestar”. Es una caracterización dura, quizá demasiado impresionista, pero acertada.
El medio de comunicación Bloomberg filtró una charla de Biden con donantes multimillonarios del partido que recordaba a las charlas de Hillary Clinton con Wall Street en 2016: “Tengo muchos problemas con algunos de mi equipo, del lado demócrata, porque dije que he descubierto que los ricos son tan patriotas como los pobres. No es una broma. No queremos demonizar a la gente que ha hecho dinero […] No va a cambiar el estándar de vida de nadie. Nada va a cambiar sustancialmente.”
La presencia de alguien como Michael Bloomberg en las primarias, aunque breve e insatisfactoria, también apunta a una “oligarquización”: como ha señalado el economista Branko Milanovic, en EEUU solo se tienen en cuenta los intereses de la clase media si coinciden con los de la clase alta. Thomas Piketty ha escrito que el Partido Demócrata es el partido de las élites educadas y de los ganadores de la globalización (“En 2016, por primera vez en la historia de Estados Unidos, el Partido Demócrata obtuvo un mejor resultado que el Partido Republicano entre el 10% de los votantes con mayores ingresos”).
Aunque Biden ha prometido un giro a la izquierda (con subidas de salario mínimo, planes de inversión enormes contra el cambio climático, una extensión de Medicare modesta) y posiblemente nombre a un vicepresidente más progresista que él, su promesa de continuismo es decepcionante: no solo porque asume que Trump es la desviación de un progreso lineal (y no el representante de una nueva realidad), sino también porque cree que estamos ante un problema de carácter y no estructural. ~
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).













 mar20.jpg)