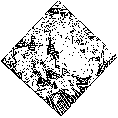San Juan de Letrán. Toda despedida es trágica y gloriosa. Trágica por lo que se deja, gloriosa por lo que se habrá de encontrar a la partida: límpido tras ser mirado con los ojos claros que dejan las lágrimas vertidas. Me subí al tren, quiero decir, al vagón naranja del tren, quiero decir, al metro que venía de Garibaldi y a Constitución me arrebataba. Ahí nos despedimos con pesar, y la gratitud en sus ojos era ya un deslumbramiento, que asimismo dejaría: la exaltación iluminada de las revelaciones que nos llegan en el último minuto.
Salto del agua. Santa Anita. Miraba yo con ojos lúcidos ahora, sin sacar de la mente el sentido que le busqué al mundo en San Juan de Letrán, bajo el peso de esa torre que reta cuarenta y cuatro veces al cielo y cada quince minutos remueve las aguas del tiempo al tañir su reloj al cielo.
Me obligué al recuerdo de la plaza Vizcaínas en Salto del agua: iba a enjuagar las manos en el agua de su fuente cuando ella posó las suyas en mi brazo para impedirlo. Quizá en este sitio, como en las goteras de los andenes, donde cada gota caía con un secreto de las tuberías (¿clepsidras?), el agua significaba lágrimas de lo que fuera; pero había mirado también ratones perdidos y un gato luchando para liberar el cuerpo de las mamparas. Iba alejándome de mi amiga y supe, por tanto conocerla, supe sin contemplarla de su andar entre el gentío, sola, llorosa también por mi abandono al alejarse en la fuga diagonal de la escalera eléctrica.
Chabacano. En pleno lapsus de compunción por dejar a quien se sigue amando, descendí obligado por cierta anagnórisis a los mismos andenes de persecución de Total Recall. Anagnórisis de ella en pasillos/laberinto. Quisiera que esto fuese el inframundo, suspiré, y adentrarme al fondo para abatir a cincuenta minotauros. Sí, ella me habría entregado un hilo castaño tejido con su pelo. Transbordaría ahí. Flotaban voces lejanas, cruces de miradas entre miembros de la muchedumbre, reverberación humana y ese movimiento que me obligó a desplazarme por los flujos indómitos, feroces de la cotidianidad, donde no se admite lo inmóvil que te mata.
Recorrí de regreso mis pasos, volví porque apenas había que descubrir, o ver, o tener presente, salvo el recuerdo de la luz abrumada en la despedida, salvo lo triste de la línea recta, a veces imaginaria: línea de íconos (trasunto de lo real): línea de velocidad, vector que me impelía a completar los veinte kilómetros de paralelismo en lontananza. Avance ferroviario. Túneles luminosos, luego oscuros.
Escuadrón 201. Pregúntale, me dije, a esos de Escuadrón 201, que saben de arrebatos y de olvidos. Pregúntale al Oriente que te recibe, atormentado y venturoso.
Atlalilco. Iztapalapa. Dije: me bajo. Dije: regreso por ella. A San Juan de Letrán, señores. Empero el pasamanos de hierro, tan recto en su extensión lineal hacia el extremo opuesto de vagón, se pegaba a mí y lo miré, lo descubrí con mis iris nuevos. ¿Descenderé ahora? Vi representada la parada que seguía: un pozo; la siguiente: un vórtice: una luz de sol en plena ceremonia del fuego.
Cerro de la Estrella. Percibí en la linealidad de mi viaje el frío de la cruz del sacrificio, enmudecida de abandono.
Purísima (UAM-I) y más allá. Ante el descenso de estudiantes de bata blanca, me pareció verla al fondo con la suya. Y más allá, con los pinceles en la mano, a Arnold Belkin rezando por mí bajo un mural enfebrecido. Vi a Belkin rezando por ella. Quien quiera que seas, susurré para mí, importa que llegues lo más lejos posible cuando te despidas. Una parada faltaba. He completado este viaje lineal, suspiré el llegar. Lineal ha sido por años y lo seguirá siendo como el traslado obligado del asombro. Eso tú. Eso ella que se quedaba. Me acuerdo. Y ya era lanzado de vuelta a la aceleración del mundo…