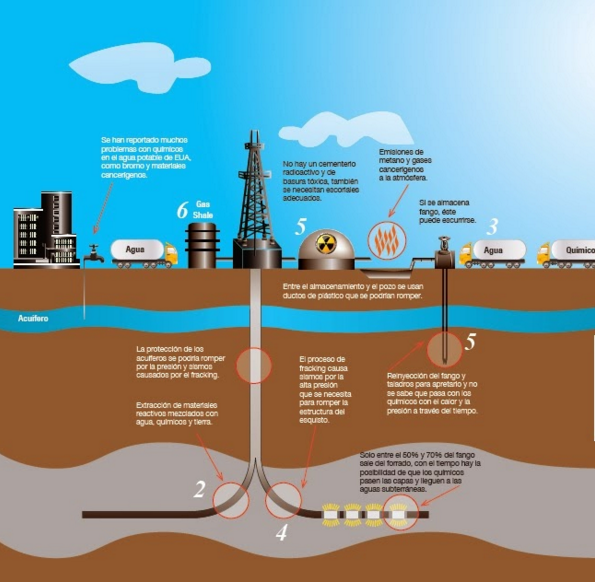Si Reyes Heroles tenía razón y en política la forma es fondo, el electorado mexicano está obligado a hacer una pausa de reflexión después de la ceremonia en la que Eruviel Ávila rindió protesta como gobernador del Estado de México. Milenio no exageró cuando, al día siguiente, definió lo ocurrido como la “despedida imperial” de Enrique Peña Nieto. Y es que antes que el principio de la era de un nuevo mandatario, la unción de Ávila sirvió para arropar a Peña Nieto en el oropel más priista imaginable. Naturalmente, el flamante gobernador aprovechó para explicar qué pretende de su sexenio, pero la intención del acto era otra. En palabras que rebasaron por mucho el reconocimiento a un mentor político, Ávila se refirió a Peña Nieto no solo como un transformador, sino como un parteaguas: el hombre que “cambió la manera de gobernar en todo México”. A esto, el ex gobernador respondió con una coreografía que habría envidiado cualquier político tricolor en la apoteosis priista del siglo XX: la corbata roja, la mirada fija, la postura erguida. Y ese saludo tan característico: la palma de la mano derecha abierta, el brazo rígido, casi militar. Al final de la noche, en un nuevo acto de idolatría y sumisión, Ávila compartió el Grito de Independencia con su predecesor. La imagen no dejaba lugar a dudas: Peña Nieto se va pero no se va; “se ve, se siente, Enrique presidente”.
La ceremonia de obediencia priista me impresionó. De nuevo queda comprobado que no hay mejor fusta para los políticos que la inminencia del poder. El PRI intuye que, tras 12 años lejos de haber dejado Los Pinos, la Presidencia está ahí, al alcance de la mano. Cualquier atisbo de rebeldía es solo un espejismo. Todos y cada uno de los reunidos en Toluca tenían ojos solamente para Enrique Peña. El rostro de Manlio Fabio Beltrones durante el minuto y fracción de aplausos al ex gobernador lo explica todo. Beltrones se sabe derrotado. Pero en su gesto había algo más, algo profundamente priista: la sensación de que, aunque fuera por interpósita persona, el poder está, de nuevo, a la vuelta de la esquina. Este, en suma, no es el PRI de Madrazo. Aquí no habrá Tucoe ni ningún acrónimo que pretenda revelar una fractura. El PRI quiere el poder, y arrebatárselo será muy complicado.
Pero, más allá de la notable disciplina y voracidad priista, la ceremonia me inquietó. Y me entristeció. Mientras veía a Enrique Peña saludar a los presentes con las mismas, exactas maneras que han usado los priistas por décadas, sentí una suerte de decepción generacional. Me explico. Ninguna transición política puede estar completa sin que le acompañe un relevo de generación. En la política, como en la vida, los ciclos pesan. Y respetarlos importa aún más. Enrique Peña podría ser el primer presidente de mi generación (apenas, pero así es: nos separan nueve años). En mi cálculo como votante, su juventud es un activo. Pero, antes que eso, es una obligación. Aunque él quizá no lo vea, Enrique Peña tiene un deber con su generación. Y ese compromiso pasa, antes que nada, por romper con el priismo jurásico, con ese priismo que encarna en gente que, hoy, ocupa la primera fila del peñanietismo. No se puede mirar al futuro y presumir tan ostensiblemente las ataduras del pasado. Enrique Peña Nieto deberá demostrar que está a la altura de la juventud que de manera tan eficaz ha presumido como gobernador. Hacerlo pasa por resistirse —hoy y siempre— a la tentación del autoritarismo. Implica respetar el disenso y negarse a la lisonja barroca e imperial que acostumbra su partido. Significa una suerte de parricidio político. Si Peña se niega a ese rompimiento, tarde o temprano quedará expuesto como lo que pareció ser durante la fastuosa ceremonia de adoración de hace unos días en Toluca: un sonriente, apuesto y popular dinosaurio con piel de supuesto reformador.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.