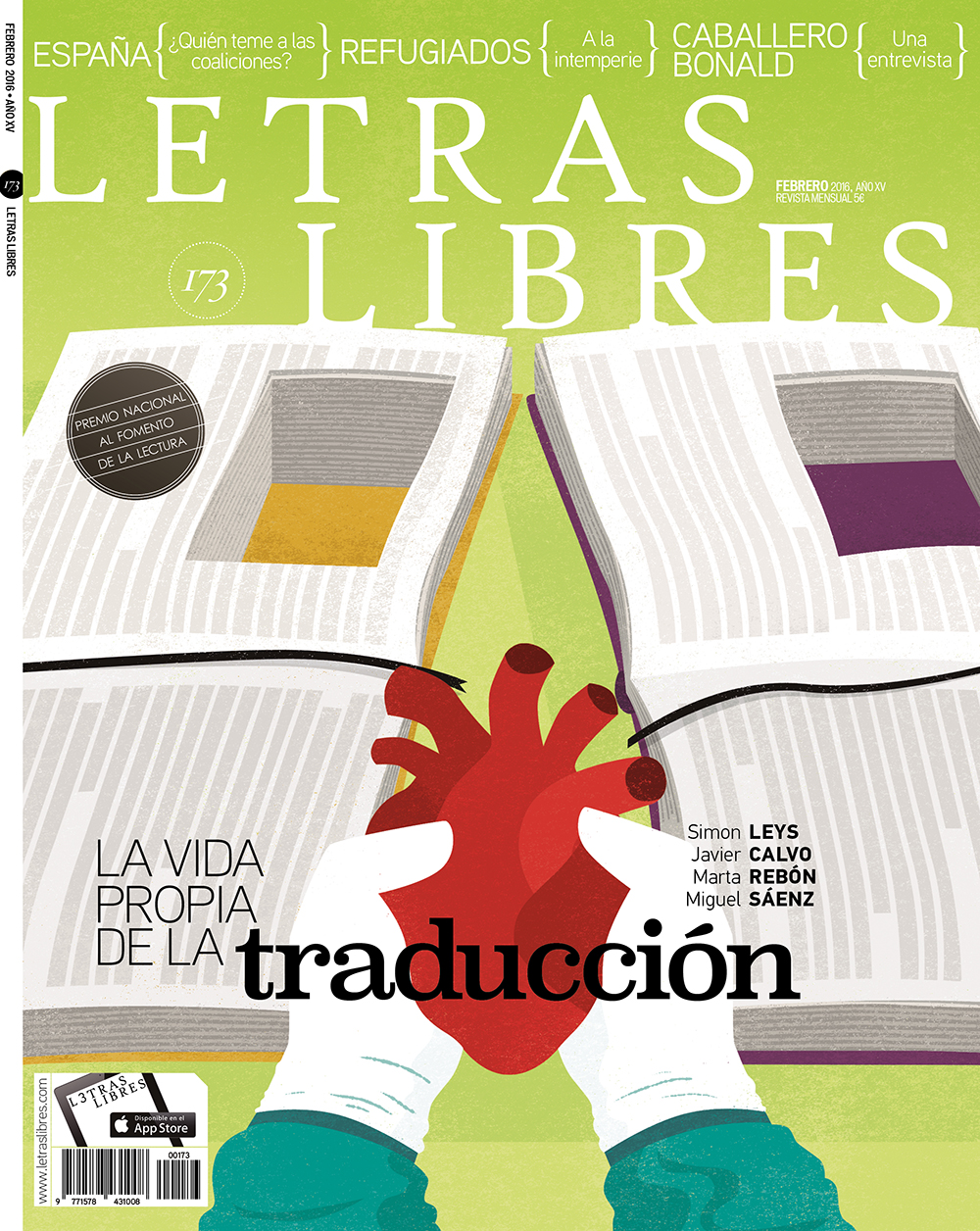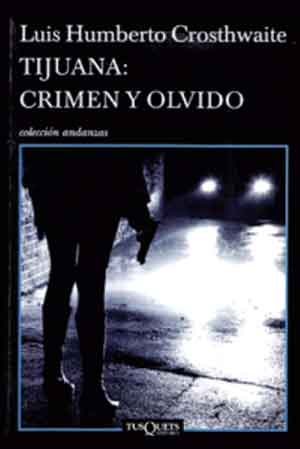El verano pasado Europa se despertó y se encontró con una población del tamaño de un pequeño país llamando a su puerta. El problema de los refugiados que lleva prolongándose durante tanto tiempo en nuestras fronteras es ahora una “crisis” de los refugiados. En Pakistán, Líbano, Jordania, Turquía, Etiopía e Irán es peor desde hace bastante tiempo. De pronto Europa ha descubierto que está mucho más íntimamente conectada con los problemas del resto del mundo de lo que había imaginado. Hemos estado aquí antes. “Los refugiados no solo cargaban de país en país, de continente en continente, sus desgracias –escribió la filósofa Hannah Arendt tras la crisis de refugiados de mitad del siglo XX–, sino también la gran desgracia del mundo entero.” Setenta años después, hemos sido vergonzosamente lentos a la hora de reconocer la desgracia de los refugiados, y más aún a la hora de comprender lo interconectada que está su miseria con nuestras vidas.
En debates recientes se ha hablado mucho de historia, como si evocar el pasado en voz lo bastante alta fuera a proporcionar la solución a una situación que a menudo se presenta como si hubiera surgido completamente por sí misma, y totalmente en otro lugar. Los mejores políticos y analistas evocan ansiosamente un pasado de decencia y generosidad, con la esperanza de encontrar una vena perdida de compasión humana. No es gran cosa. Es obvio que necesitamos urgentemente una respuesta más generosa. Pero estamos en terreno muy inestable si pensamos que solo es necesario recuperar un impulso humanitario perdido. La actual búsqueda de la imagen de una Europa más decente suele olvidar a los refugiados que acabaron en campos para enemigos extranjeros (y que en Francia y otras naciones ocupadas fueron posteriormente deportados a campos de exterminio), o a los padres que tras enviar a sus hijos a una solitaria seguridad en los idealizados Kindertransport quedaron con las camas y los corazones vacíos.
Podemos extraer una lección de la historia para la actual crisis de los refugiados. Pero lo que tenemos que recordar no es una orgullosa tradición de hospitalidad y compasión, que en todo caso es en buena parte mítica. El siglo XX presenció una catástrofe de refugiados que no se había visto antes. Desde la huida de los armenios y los rusos, de los griegos, los turcos y los judíos que escapaban de los pogromos de principios de siglo hasta la catástrofe de los campos de exterminio muchos descubrieron de pronto que eran extranjeros en su propio país. Expulsados de los nuevos Estados nación creados por los tratados de minorías tras la Primera Guerra Mundial, despojados de ciudadanía por las Leyes de Núremberg de 1935, varados en las fronteras, impedida su entrada en los puertos, empujados a un limbo extraterritorial que para millones acabó en la muerte, los refugiados del siglo pasado tuvieron suficientes desgracias que cargar consigo.
El final de la Segunda Guerra Mundial fue tan malo como su inicio. En Europa los desplazados llenaban los viejos campos y necesitaban nuevos, mientras las nuevas fronteras políticas se dibujaban en el continente. Más gente esperaba en más barcos y en más fronteras. Cuando India y Pakistán se formaron en 1947 sobre las cenizas del dominio colonial británico, millones de personas se vieron en la carretera. En 1948 la creación de Israel expulsó a una nueva generación de refugiados, los palestinos, que pronto se convirtieron en el primer pueblo sin Estado de los tiempos modernos. A ellos les siguieron otros en China, Tíbet, Birmania, Bangladés y Corea del Norte; las desgracias se multiplicaron, de país en país, de continente en continente.
La razón por la cual las desgracias de estos refugiados pertenecían también al mundo no es simplemente que lo que tuvieron que pasar fuera horrible. No hubo una gran repulsa colectiva hacia el destino de millones de personas a las que se les había arrebatado todo. La falta de reconocimiento del enorme horror de la experiencia de los refugiados es una constante en la historia de los refugiados. El historiador marxista Eric Hobsbawm comentó que el siglo xx produjo acontecimientos tan atrozmente desconocidos que tuvo que inventar nuevas palabras para describirlos. Casi todo el mundo conoce ahora el nombre y la terrible importancia de uno de los ejemplos de Hobsbawm, “genocidio”; su otro ejemplo, “apátrida”, aún tiene que echar raíces en nuestra memoria cultural del trauma moderno y ser reconocido como la calamidad que fue y todavía es.
Las desgracias de los refugiados modernos no solo les pertenecían a ellos, sino también a todos los demás porque su existencia abría una brecha política, moral y existencial que no se ha cerrado nunca. Su historia no nos proporciona una solución a nuestros problemas actuales, pero puede decirnos algo importante sobre los orígenes de la crisis actual. Como una generación de escritores e intelectuales descubrió en su época, el movimiento de tanta gente significaba que algo importante empezaba a cambiar en la manera de pensar en la seguridad, la ciudadanía, la pertenencia y los derechos humanos.
“Quien está desarraigado desarraiga a los demás”, advirtió la filósofa francesa Simone Weil a De Gaulle, poco antes de su muerte en el exilio en Kent en 1943. Weil no estaba sola a la hora de reconocer que la catástrofe del desarraigo afecta profundamente la vida de todos, incluida la de aquellos que tienen derecho a un lugar en este planeta. Del mismo modo que la historia del genocidio se ha entrelazado con la construcción moral y cultural de la memoria global, debemos comprender que la historia moderna de los refugiados ha moldeado la vida de los otros, pero también la vida, los derechos y las seguridades de quienes creen que están tranquilamente en casa.
Arendt fue una de las primeras en comprender que la situación de los refugiados en los años cuarenta denotaba algo más profundo que una crisis humanitaria. Estaba en el lugar adecuado para saberlo. Nacida en Alemania de padres judíos no practicantes, escapó a Francia en los años treinta, donde fue internada como “enemiga extranjera” en el campo de Gurs en mayo de 1940. Cuando se produjo la ocupación alemana Arendt escapó por los Pirineos, siguiendo la misma ruta que el filósofo Walter Benjamin, otro judío alemán. Benjamin se suicidó al descubrir que la frontera estaba cerrada. Hoy se puede seguir la bien señalizada “ruta Walter Benjamin” entre los viñedos, siguiendo la línea de los árboles hacia abajo a través de los cactus hasta los contenedores de mercancías junto a Portbou.
El viaje de Arendt no está conmemorado en la ruta, pero la filósofa realizó un análisis de su situación que resultaría conocido para muchos que hoy protegen a sus hijos de la lluvia bajo telas de plástico en el barro: un mundo que tolera la existencia de tanta gente sin Estado no es un lugar para los derechos humanos. Arendt fue apátrida durante dieciocho años. Lo aprendido en esa experiencia sentó las bases para el formidable ejercicio de erudición de su obra maestra, Los orígenes del totalitarismo, publicada un año después de conseguir la ciudadanía estadounidense en 1950. Si Arendt merece una placa en las montañas es porque estaba entre los primeros que explicaron lo catastróficamente vulnerable que es la figura del refugiado en los tiempos modernos.
Esta vulnerabilidad era nueva (aunque por supuesto los refugiados no lo eran), y una de las razones era que la política y la historia de los Estados nación se habían convertido no solo en parte del problema de los refugiados (al rechazar a la gente, o establecer cuotas míseras) sino en buena medida en su causa. Etiquetar a los judíos y disidentes políticos como “refugiados”, “migrantes”, “exiliados” y luego como “desplazados” ayudó a ocultar esta parte de la historia, del mismo modo que las triquiñuelas lingüísticas con términos como “migrantes”, “demandantes de asilo” o “auténticos refugiados” lo hacen ahora. Como en el pasado, hoy se intenta de manera enérgica separar el estatus legal de los refugiados del de las personas sin Estado. Estamos más cómodos con la idea de que los refugiados son gente que al menos está de camino hacia algún otro lado, hacia casa u otro sitio. El espectro de las personas sin Estado, una condición sin final ni esperanza, lleva consigo una mayor amenaza.
Arendt insistía en que la mayoría de los refugiados no tenían Estado de facto. Era una mala noticia para todos los demás porque lo que revelaba la casual y catastrófica “desestatización” era que una de las pocas cosas que podía mantenerte a salvo eran los vínculos precarios con la ciudadanía nacional.
Desde sus comienzos, dentro de los grandes proyectos políticos de la Ilustración, los llamados derechos humanos habían sido los derechos de los ciudadanos nacionales. A finales de los años treinta quedó claro que todo derecho que tuvieras era tan bueno como las políticas del Estado nación en el que vivías; esto es, no muy bueno si vivías en un Estado manipulado por un nacionalismo excluyente y una ideología racista.
El mundo no veía nada sagrado en ser “simplemente humano”, dijo Arendt con ironía amarga. Ser un miembro de la raza humana en lugar de un miembro de un Estado nación no te garantizaba nada: estabas abandonado a tu suerte. Si eliminas la protección de la soberanía nacional, nos queda un planeta donde muchas personas están totalmente desprovistas de derechos. Los refugiados son empujados, escribió Arendt, hacia un “oscuro segundo plano de diferencia”, donde el resto de la población los ve solo a medias y donde dependen únicamente de la buena voluntad. Las vidas, esperanzas y sufrimiento de millones de individuos se reducen a una mancha oscura que se mueve a través de continentes. Más recientemente, el filósofo Étienne Balibar ha descrito esta situación como un “apartheid global”.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que la gente pudiera ser arrojada a un limbo judicial y político fue precisamente lo que motivó la creación de un nuevo régimen universal de derechos humanos. Pero, incluso mientras abogados y diplomáticos moldeaban los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) y las convenciones de refugiados posteriores (de 1951, 1954 y 1961), garantizar derechos a los refugiados resultó complicado; entre otras razones, por supuesto, porque intervino la política.
En efecto, del periodo de posguerra emergieron dos clases distintas de refugiados. La primera, la categoría del refugiado político que teme ser perseguido, desarrollada en los años cincuenta, funcionó muy bien para la política de la Guerra Fría. Los refugiados europeos que huían de la opresión también ayudaban a representar los valores de libertad de expresión y derechos políticos, centrales en la imagen que Occidente tiene de sí mismo como un lugar más tolerante y acogedor que otras partes del mundo. La acogida de los refugiados húngaros en 1956 –de nuevo, citada recientemente como prueba de tiempos más compasivos– sería un ejemplo.
Salvar a aquellos que fueron víctimas del violento proceso de la creación de nuevos Estados nación de posguerra era otra cosa. Era un problema porque a pesar de lo mucho que se deseara que los derechos humanos universales funcionaran para todos, independientemente de quién fueras o de dónde vinieras, en realidad muchos también pensaban que solo un Estado nación, por muy frágil y desagradable que fuera, podía garantizar realmente unos mínimos derechos. Entonces, como ahora, se demostró la dificultad de mantener separada la sucia política de la formación de Estados de la moral más ambiciosa de la misión de los derechos humanos. El 20 de octubre de 1948, el comité encargado de la elaboración del borrador de la Declaración de Derechos Humanos se suspendió para escuchar el informe del mediador de la onu Ralph Bunche sobre la crisis de refugiados en Palestina. Después del informe, el delegado iraquí comentó que el comité debería centrar sus esfuerzos en este “caso concreto de violación de derechos humanos” y dedicar menos tiempo a “debatir sobre los derechos humanos en abstracto”.
Una de las primeras personas en comprender las consecuencias de la división entre diferentes tipos de refugiados fue la periodista americana Dorothy Thompson. Miembro de una generación encomiable de escritoras que consideraron su misión contarle al mundo que las crisis políticas del siglo XX eran también crisis morales y éticas para toda la humanidad, Thompson escribió el primer libro sobre los refugiados modernos, Refugees: Anarchy or Organization? Sus reportajes sobre el sufrimiento de los refugiados judíos impulsaron a Franklin D. Roosevelt a convocar la conferencia de Evian en julio de 1938. La conferencia fracasó porque, cuando llegó la hora de la verdad, nadie estaba preparado para acoger refugiados. (La postura hipócrita de Gran Bretaña fue tan evidente entonces como lo es ahora.) La desgracia de la población sin Estado comenzó a acercarse a la tragedia del genocidio.
Thompson fue la principal fuente de inspiración para la periodista vanidosa que interpreta Katherine Hepburn en la película de 1942 La mujer del año. En el filme, la preocupación del personaje por las desgracias de los refugiados se presenta como poco femenina, emasculadora y profundamente antiestadounidense. No puede ni siquiera hacerle un buen desayuno a su marido, un periodista deportivo que interpreta Spencer Tracy. Adopta un niño refugiado griego pero lo abandona cuando interfiere con su carrera. Peor todavía: es capaz de hablar una docena de lenguas, incluido el árabe.
En realidad, Thompson fue cualquier cosa menos una humanitaria caprichosa. Al contrario, pensaba que, aunque moralmente correcto, el “humanitarismo horrorizado” impedía comprender la realidad de la situación de los refugiados, y oscurecía tanto sus causas como sus posibles soluciones. “Durante mucho tiempo el problema de los refugiados ha sido mayoritariamente considerado un problema de caridad internacional. Tiene que considerarse ahora, y en los próximos años, un problema de política internacional”, escribió en 1943. Es una frase que merece la pena repetir hoy. La búsqueda de Thompson de una solución política le llevó a convertirse en una abierta e incansable defensora del sionismo mucho antes de que otros se vieran atraídos por la solución de un Estado para los judíos europeos. Como la de muchos de sus contemporáneos, su mentalidad era colonial. Obviamente los refugiados tenían que ir a algún sitio. ¿Dónde mejor que un lugar donde la tierra estaba esperando a ser cultivada, y a que las abejas y las cabras empezaran a trabajar? Hay que reconocerle que no tardó en darse cuenta de que las cosas no eran como aparentaban cuando visitó Palestina al final de la guerra. Junto a Arendt, Thompson fue una de las primeras en criticar que la creación de Israel no acabó con la crisis global de los refugiados, simplemente dio fin un capítulo de la tragedia de Europa, mientras creaba una nueva categoría de refugiados, los árabes palestinos, “aumentando el número de personas sin Estado ni derechos en otras setecientas u ochocientas mil personas”.
El apoyo de Thompson a los palestinos le costó el trabajo, influencia y amigos, y le acarreó acusaciones de antisemitismo. Hoy algunos la ven como una pionera de los derechos humanos. Pero Thompson no solo protestaba contra injusticias, ni tampoco buscaba una compasión más imaginativa. Pensaba que era políticamente peligroso otorgar soberanía nacional a un grupo de refugiados, considerados merecedores de derechos, mientras se creaba una nueva clase de refugiados en el proceso.
En un discurso que dio a un grupo de mujeres religiosas al norte del Estado de Nueva York en 1950, Thompson explicó que las desgracias de los árabes palestinos podían finalmente convertirse en las desgracias del mundo entero:
Mientras exista [el problema de los refugiados árabes] nunca se relajará la tensión entre el nuevo Estado de Israel y el mundo árabe. Y de la desesperación y miseria de esos campos vendrán nuevos movimientos terroristas, nuevos tipos de hombres surgidos de los campos de refugiados, que traerán nuevos problemas sociales y humanos. El fenómeno del exilio y los campos puede verse desde Alemania en el corazón de Europa, en Oriente Medio, y en Extremo Oriente. Y es un fenómeno que puede ser más mortal para la civilización humana que la bomba atómica.
Como sabemos ahora, Thompson acertó al predecir que de la desesperación y la miseria de los refugiados de posguerra vendría violencia, más miseria y más desesperación.
Pero hay otros elementos de su predicción sobre el miedo a los hombres surgidos de los campos que pueden aplicarse a la respuesta confusa de Europa a la crisis de los refugiados. Es una perversión de nuestro tiempo considerar profundamente amenazantes a los niños que viajan solos y a los jóvenes exhaustos en los campos de las fronteras. La gente tiene miedo de una fantasía, lo que no significa que los efectos de ese miedo no sean reales. Lo reprimido está volviendo. Aquellos que se encontraban en el “oscuro segundo plano de diferencia” están saliendo de las sombras. Si los europeos pensaron en algún momento que la calamidad de las personas sin Estado era problema de otros, ahora tienen que afrontar que ese problema está llegando a casa. Como explicó poco antes de su muerte en Londres Sigmund Freud, otro refugiado de la crisis del siglo pasado, las culturas nacionales tienen la costumbre de imaginar de nuevo sus ansiedades cuando perciben la amenaza de un extraño.
En un artículo publicado en The Tribune en noviembre de 1946, George Orwell sugirió provocadoramente invitar a cien mil refugiados judíos que luchaban por llegar a Palestina a que se establecieran en Reino Unido. ¿Por qué no? se preguntaba; el sionismo no es la solución, sino otro peligroso nacionalismo. Y ya que estamos, añadió, ¿por qué no ofrecer la ciudadanía británica al millón de personas desplazadas que languidece en los campos alemanes, dado que nadie más los acogerá? Orwell conocía la respuesta a sus preguntas del mismo modo que la conocen hoy quienes intentan argumentar que un poco de humanitarismo en países lejanos es simplemente insuficiente.
Orwell pensaba que el nacionalismo era el problema que había impedido a la gente responder al sufrimiento de los refugiados, una patología profundamente irracional que ni siquiera los mayores horrores del siglo habían conseguido desplazar. Quizá lo que Orwell estaba viendo también era la reacción al fantasma de la carencia de Estado que el siglo XX había lanzado al mundo. Si Arendt tenía razón al decir que el Estado nación había fallado en su función de garantizar los derechos humanos, una posible respuesta era colocar una fantasía de identidad nacional en lugar de una realidad judicial o política. Los refugiados demuestran que todo el mundo es vulnerable.
La aterrorizada huida que vemos en Europa hacia ideologías de derecha y una burda xenofobia puede también ser una negación histérica del hecho de que, si se puede privar a algunas personas de sus derechos humanos, nadie está seguro. Observando la miseria humana de otros desde la ceguera de nuestra propia amnesia histórica, ahora más que nunca debemos comprender por qué sus desgracias son también nuestras. No es algo imposible. Otras partes del mundo acogen a refugiados y a las personas permanentemente sin Estado, siempre con un coste pero también con humanidad. Los políticos de hoy harían bien en mirar más allá del mito del pasado generosamente compasivo de Europa y estudiar el ejemplo de los campos de eritreos en Sudán, los campos de somalíes en Kenia, del campo de Baddawi en Beirut, de Amán en Jordania, y de Gaziantep y Hatay en Turquía, para encontrar algunas lecciones contemporáneas de solidaridad humanitaria. ~
__________________________
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Publicado en New Humanist. A través de Eurozine.
Es profesora de literatura e historia en la Universidad de East Anglia y autora de The Judical Mind: Writing After Nuremberg