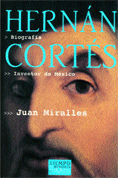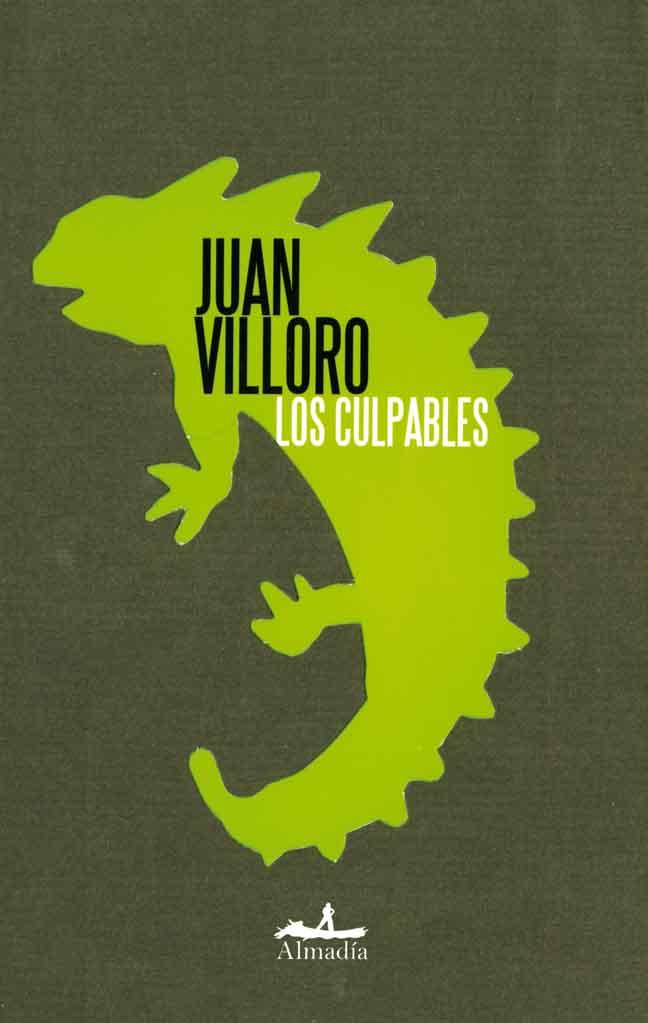Alan Pauls
El pudor del pornógrafo
Barcelona, Anagrama, 2014, 160 pp.
Otra vez las astutas gónadas en acecho,
la trampa del semen,
el antiguo terror biológico.
Lawrence Durrell
Cuando Alan Pauls (Buenos Aires, 1959) ganó en 2003 el premio Herralde con El pasado, novela que se tradujo a más de diez lenguas, Enrique Vila-Matas dijo de ella que era “inigualable, única, excepcional” y Le Temps la saludó como “la primera gran novela de amor del siglo XXI”. La contraportada la presentaba, más precisamente, como “una novela de amor-horror, que pone al desnudo el otro lado, a la vez sórdido y revelador, siniestro y desopilante, de esa comedia que los seres humanos llaman ‘pareja’”.
Dos décadas atrás, Pauls había entregado a Editorial Sudamericana El pudor del pornógrafo, que ahora reedita Anagrama con un posfacio del autor en donde confiesa: “No releí El pudor […], pero cuando lo haga sé cómo la voy a releer: como una novela de terror.”
Sea o no esa la manera más eficaz para penetrar en la trama, lo cierto es que esta aborda con curiosa elocuencia el muy antiguo y prestigioso tema del cuerpo que se consagra al mismo tiempo como territorio del placer, del miedo y del desastre.
Una mirada tal pide un tratamiento grandilocuente por fuerza: a la astucia de las gónadas a las que aludía Durrell, el autor argentino contrapone las prestidigitaciones de la hipérbole y del hipérbaton; la prosa ha de ser necesariamente anacrónica y dada a impregnarse de circunloquios y exclamaciones hasta la saturación, a fin de postergar/precipitar el goce como los libertinos ilustrados.
De este modo, un Pauls recién salido de la adolescencia ejerce en su escritura como un moralista de siglos atrás para tomar distancia respecto de las conductas literarias que se esperarían de un escritor en su veintena; de ahí la apuesta negadora: nada de naturalidad, ningún realismo, militancia ausente, cero contexto.
El pornógrafo del título es un hombre exhausto que se gana la vida contestando cartas obscenas, cada vez más voraces; sus remitentes proliferan y él, hambriento a su vez de pureza, se niega a revelar el contenido de los pliegos a la mujer de quien, para su mal, se ha enamorado. Es a ella a quien envía las únicas cartas de amor de su vida: delicadas, sublimes, devotas; pero es ella quien a su vez empieza a acorralarlo para desbarrancarlo luego, en complicidad con un personaje carnavalesco y gótico, un enmascarado que dota a la trama, como si todo lo demás fuera poco, de un aire de opereta lasciva.
Pauls construyó sobre este andamiaje de guiñol un juguete notable, a partir de dos clichés ricos en posibilidades retóricas: su protagonista emula tanto a la ingenua burlada que deviene prostituta como al escritor que, tras publicar con éxito, no llega nunca a ser tomado en cuenta por la alta cultura y se ve condenado a las marismas del denominado “gusto popular”.
Devenir objeto de deseo a partir de la reticencia; negarse a decir, a tocar; hurtar el cuerpo: en esto radican los trabajos del pornógrafo aterrorizado por los apetitos de sus destinatarios y de su amada. Y es en las jubilosas estrategias para vencer los pudores del pornógrafo donde los destinatarios y la amada encuentran su propio disfrute.
Pauls se regodea en un ejercicio escritural de gran calado, emulación y gozoso homenaje a lo que en otro tiempo se dio en llamar gramática parda: la de esos textos de letrina que, conseguidos con dificultad, eran oasis e infiernos de generaciones enteras hasta la llegada de internet.
Al mismo tiempo, el juego que el autor propone es el que ha entretenido desde hace siglos a esos curiosos seres a quienes el psicoanálisis denomina histéricos, cuyo placer consiste en ser deseados sin ser poseídos nunca o, al menos, no del todo ni por mucho tiempo.
Ahí radica el artificio: en resistirse y ceder; en velar la mirada y en violentar con una súbita exhibición; en narrar y no narrar. Lo soez, la alusión, la hipérbole y la elipsis, la estridencia y el silencio, la paradoja, el oxímoron del título: figuras afines a las provocaciones y usuras del cuerpo, tan disponible y tan inaccesible como el lenguaje mismo, que se atreve a prometer con descarado aplomo lo que por su naturaleza le es imposible entregar.
Este primer Alan Pauls, lejano aún del ganador del premio Herralde, expone y vela en su opera prima el herramental lingüístico que habría de ir depurando con destreza a lo largo de su notable carrera literaria: omisiones, saturaciones, crudezas y eufemismos: figuras en tensión unas con otras, dosificadas por el instinto tanto como por el control formal. Y es que Pauls, apenas en la segunda década de su vida, ya era un escritor cuyo rigor y gozosa erudición –es, como se sabe, uno de los más agudos lectores de Borges– no llegó a bloquear su poderosa vitalidad.
Saludable ejercicio de embalsamamiento y demolición, El pudor del pornógrafo permitió, tal vez, a su joven autor trascender sus primeras pasiones lectoras, las más decisivas y también, a veces, las más perjudiciales.
Si la escena culminante de esta opera prima de quien fuera considerado por Roberto Bolaño “uno de los mejores escritores latinoamericanos vivos” puede leerse como un final feliz o terrorífico, abierto o cerrado, solo podrá determinarlo quien se adentre en este artefacto.
Deslinde anómalo, divertimento melancólico, homenaje y pastiche, el habilidoso primer libro de un autor ya probado por el tiempo es, también, una puerta hacia la perversión perdida.
“Gocé del terror escribiendo El pudor. Por tortuoso que suene, eso prueba que no había mucho lugar para la parodia en mis cálculos.”
Es difícil, en honor a la verdad, que esta trama resulte terrorífica, pero bien puede convocar a la risa nerviosa, resultado a veces –y este podría ser el caso– del acierto estético, cuando apuesta a revelar la innegable extrañeza y el humor negro del mundo. ~