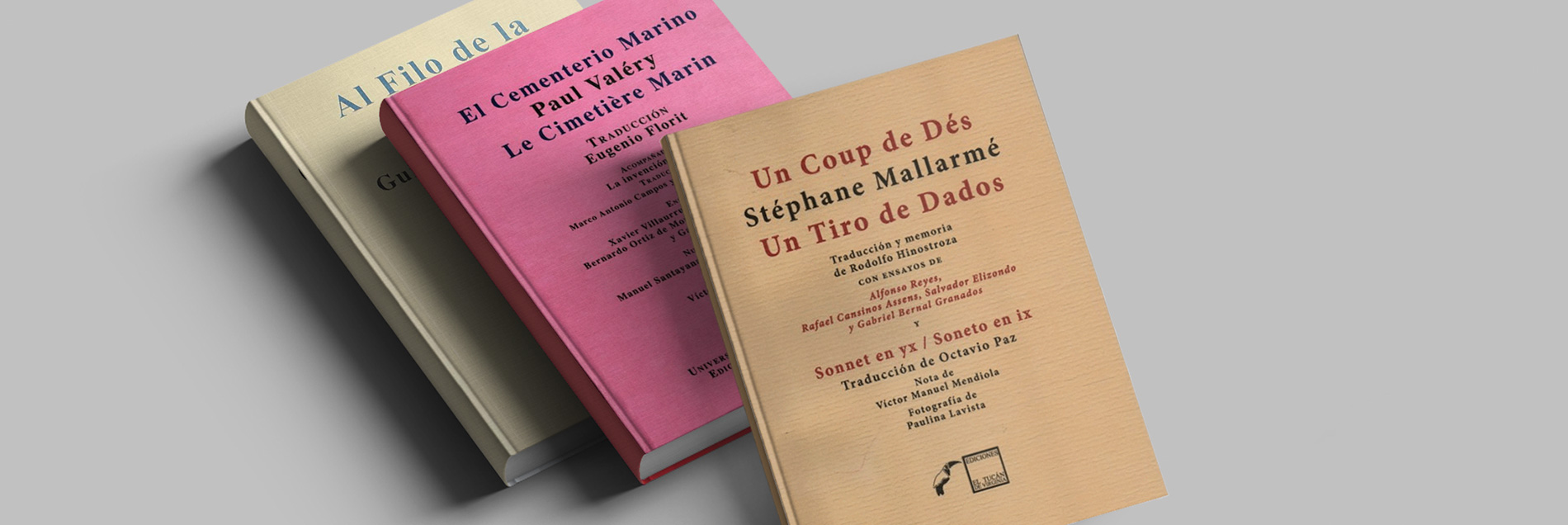Finales de diciembre de 2011. Como es tradición, la revista Time escoge a su personaje del año. En esa ocasión, se trató de alguien genérico: el manifestante, protagonista permanente de los telediarios desde la plaza Taksim hasta Zuccotti Park (Occupy Wall Street), pasando por nuestra Puerta del Sol, entre muchos otros lugares. La publicación subraya que “en 2011, los manifestantes no se limitaron a enunciar sus quejas, sino que cambiaron el mundo”. ¿Tenemos un planeta muy distinto una década después? La protesta sigue siendo una herramienta utilizada, desde Black Lives Matter en Estados Unidos hasta las manifestaciones en Francia contra leyes de impunidad policial, pero la figura del activista se ha devaluado de manera evidente, incluso dentro de la propia izquierda.
¿Cómo sabemos que decae ese prestigio? El primer indicio, simbólico pero relevante, podemos encontrarlo en el humor. Por ejemplo, recordando la sátira clásica “La burbuja”, que emitió Saturday Night Live en noviembre de 2016. Allí dos jóvenes progresistas anuncian un “espacio de seguridad”, especialmente pensado para activistas de izquierda decepcionados por el triunfo electoral de Donald Trump. El producto que venden es un barrio creado a medida de jóvenes “progres”, provisto de alimentos ecológicos, bloqueo de webs conservadoras y billetes de dólar con la cara de Bernie Sanders. El remate del chiste consiste en desvelar que esa burbuja es Brooklyn, una de las zonas más cool de Nueva York, pero encerrada en una campana de cristal. Desde el otro lado del Atlántico, la misma disonancia parodiaba este año el cómico Andrew Doyle, a través del personaje de Titania McGrath, joven pija activista que reparte lecciones no solicitadas desde su púlpito moral en Twitter.
Una de las palabras clave de 2020 ha sido woke, que alude a los jóvenes interesados en la justicia social que se creen dueños de un rigor moral y una visión política superior a los demás. “En realidad, ser woke es mucho más fácil de lo que piensa la gente. Todo el mundo puede ser activista. Solo hay que añadir una bandera del arcoiris a tu perfil de Facebook, o increpar a una persona mayor que no entiende lo que significa ‘no binario’, y ya estás mejorando el mundo. De hecho, las redes sociales han posibilitado que demostremos lo íntegros que somos sin tener que hacer nada en absoluto”, explica Titania en su libro, publicado en castellano por Alianza. ¿Quién no conoce a unas cuantas personas así?
En el terreno del ensayo político, quien más crudamente describe esta tendencia es el geógrafo francés Christophe Guilluy, autor del polémico ensayo No society: el fin de la clase media occidental (Taurus). Esto denunciaba en julio de 2019 en una entrevista en Letras Libres: “La nueva burguesía ha utilizado el arma del antifascismo para desestimar toda reivindicación social. Pensemos en los chalecos amarillos. Cuando surgieron, enseguida se decía: son fascistas, son antisemitas… Era una técnica retórica que permite deslegitimar toda reivindicación total, permite que la burguesía se proteja. Por eso digo que en la actualidad el antifascismo no es un combate contra el fascismo, sino una retórica que es un arma de clase para protegerse de las reivindicaciones sociales de la clase trabajadora”, denunciaba. Suena delirante, pero está ocurriendo: un número significativo de activistas de izquierda están usando algo que denominan “antifascismo” contra las clases populares. Así de duro y embarrado se presenta el combate político de lo que queda de siglo xxi.
El periodista de izquierda Daniel Bernabé, recomendado por Pablo Iglesias, considera que hoy “el 15-m carece totalmente de importancia, nadie se acuerda de él y el mito construido no vale para nada. Nadie lo reclama ni hay ningún debate en torno al mismo”, explica en una entrevista con La Marea. “Nadie está reclamando más participación política, es lo último en lo que pensamos. Ahora mismo solo nos interesan las certezas; es una época de mucha incertidumbre”, concluye. Lo que no puede negar nadie es que el movimiento 15-m se ha deshinchado por completo, a pesar de tener cotas de apoyo del 78% en 2013 (según encuesta de Metroscopia publicada en El País). Está claro que fue incapaz de cuajar ni de reinventarse en la década de los diez.
El documento clave para comprender aquella revuelta es un informe titulado Estrategias y desafíos: la situación de la izquierda en España, publicado en 2019 por la Fundación Rosa Luxemburgo (vinculada al partido alemán Die Linke). El texto fue elaborado por los sociólogos españoles César Rendueles y Jorge Sola. “La movilización social del 15-m y sus ramificaciones ha contado con la primacía de un determinado grupo social: los jóvenes de clase media con educación universitaria que habían visto frustradas sus expectativas de reproducción social y eran los que vivían con más intensidad el incumplimiento de la ideología meritocrática. Por el contrario, los jóvenes de clase trabajadora o la población migrante estuvieron notablemente infrarrepresentados tanto en la dinámica de las movilizaciones como en los discursos e imágenes que proyectaron. La brecha social en que se basaba el bloque del cambio era la generacional, pero la voz cantante de la nueva generación tenía un marcado sesgo de clase. Ni las mareas, ni Podemos, ni el municipalismo, ni el feminismo han conseguido romper esa dinámica y articular políticamente a los de (más) abajo, que sufren con mayor intensidad los efectos materiales de la crisis”, escriben.
El activismo se ha resentido por una colonización de los universitarios sin trayectoria laboral, ni tampoco cargas familiares, centrados en la teoría y en los grupos de debate con personas con un perfil social casi idéntico al suyo. Es una situación muy distinta a la lucha contra la dictadura franquista, donde participó una amplia gama de asociaciones, desde espacios culturales a parroquias obreras, pasando por trabajadores sociales, un colectivo cargado de legitimidad pero poco representado en primera línea de la izquierda española actual. Parece que se valore más manejar las grandes teorías académicas que una vida dedicada a ayudar a los demás.
También es interesante la visión de Elizabeth Duval, que se ha convertido en el referente más joven de nuestra izquierda. En sus entrevistas, se muestra escéptica con el activismo, incluyendo el relacionado con el exitoso 8-m. “Son frentes con gran capacidad de convocatoria, pero poco recorrido, ya que el Estado enseguida te aprueba el matrimonio igualitario o aumenta el presupuesto contra la violencia de género, dejándote sin nada más que pedir. En comparación, el movimiento ecologista es más profundo, ya que sus demandas exigen un cambio del modelo de civilización. Podemos se ha convertido en un agregador de demandas de colectivos laborales maltratados, desde las kellys hasta los riders. Cuando el gobierno mejore en algo las condiciones o una sentencia los haga fijos, se quedan ya sin mucho que reclamar. Hace falta un discurso más ambicioso o te acabas convirtiendo en el departamento de Recursos Humanos del capitalismo”, subraya.
El problema no es solo de nuestro país, como Duval ha explicado en las páginas de su libro Reina (Caballo de Troya, 2020). También ha visto estas dinámicas políticas en La Sorbona, donde estudia filosofía y letras modernas. “El ambiente universitario francés tiene anarquistas, trotskistas y autónomos. La conclusión a la que llego es que muchos de estos trotskistas que se pueden permitir acudir a la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona vienen de ambientes acomodados donde la militancia política es solo una actividad que da sentido estético a sus vidas. Tiene algo de teatral, ya que no necesitan la revolución para vivir dignamente, ese no es su problema”, señala.
Una lección específica de este año es que las demandas políticas se contaminan fácilmente con las conspiranoias de internet. En verano vivimos la polémica de Planet of the humans, el documental producido por Michael Moore, acusado de difundir información falsa contra el ecologismo. Youtube lo retiró y luego volvió a subirlo a su plataforma para no darle “más poder y mística de la que ya tiene”. Naomi Klein, periodista de referencia del movimiento antiglobalización, también tuvo que salir a desmarcarse de las teorías que ligaban su libro La doctrina del shock a la teoría conocida como The Great Reset, que defiende que el Foro de Davos está aprovechando la pandemia para sus planes de dominación mundial. El enemigo de los activistas ya no son solo los poderes establecidos, sino también el fuego amigo (sean figurones desnortados o soldados de infantería fuera de control).
Cada vez hay más factores de distorsión. Por ejemplo, los llamados “aliados blancos” del movimiento Black Lives Matter. Este verano Stacey Patton, columnista negra de The Washington Post, publicó un duro artículo donde se preguntaba si muchos de estos activistas estaban haciendo más daño que bien a la causa. “Durante el diluvio de imágenes de las primeras veinticuatro horas de protestas, las cámaras se detuvieron con frecuencia en los manifestantes blancos gritando lemas, simulando muertes e infiltrándose en protestas organizadas para romper ventanas, incendiar edificios e instigar a los manifestantes negros a atacar a la policía y destruir propiedades. Agentes de todo el país informan de que agitadores blancos inflaman la conflictividad, muchas veces mientras líderes negros se esfuerzan por que las protestas sean pacíficas”, lamenta Patton. Seguramente recuerdan las performances sobre colchonetas de yoga simulando no poder respirar o los dibujos de tiza en el suelo, al estilo de una escena del crimen, donde activistas blancos convertían la protesta en una especie de teatro callejero o juego de rol.
El libro más exitoso y contundente del año contra el actual estado de izquierda militante es Blanco, del superventas Bret Easton Ellis. Hablamos de un autor que se hizo rico por un uso magistral del sensacionalismo, pero también por denunciar el vacío de la sociedad de consumo (por tanto, no alguien especialmente prosistema). En esta colección de ensayos, donde predominan observaciones basadas en experiencias personales, Ellis acuña el término Generación Gallina, nombre con el que se refiere a los millennials (el grupo de edad al que pertenece su novio, con quien convive). Los describe como personas con la sensibilidad a flor de piel, la sensación de tener derecho a todo y una curiosa “insistencia en tener siempre la razón, a pesar de las en ocasiones abrumadoras pruebas en contra”. Es otra vuelta de tuerca al concepto “copito de nieve”, jóvenes criados entre algodones con dificultades para lidiar con un mundo hostil.
Entre los muchos ejemplos que maneja Ellis, podemos citar a glaad, traducible como “Alianza de Gays y Lesbianas Contra la Difamación”, agrupación especialmente rígida en sus análisis. En este sentido, lamenta “que la glaad machacara despiadadamente al actor Alec Baldwin cuando este arremetió contra los paparazzi con comentarios homófobos sin tener en cuenta en ningún momento que acababa de interpretar a un gay nada estereotípico en La era del rock (filme dirigido por un gay) y que incluso había besado a Russell Brand en la boca”, recordaba.
Esta inquisición digital de baja intensidad cala como la lluvia fina, empapando nuestra percepción. “La glaad refuerza la idea de que los hombres homosexuales son bebés ultrasensibles que necesitan mimos y protección, pero no de los horrendos ataques homófobos en Rusia, el mundo musulmán, China o India, sino de los sentimientos culturales nacionales”, lamenta. La pregunta ya se la habrán hecho en algún punto de este artículo: ¿puede sobrevivir el activismo occidental a esta mezcla explosiva de narcisismo, puritanismo y debilidad de carácter? Suena improbable, al menos a corto plazo. ~